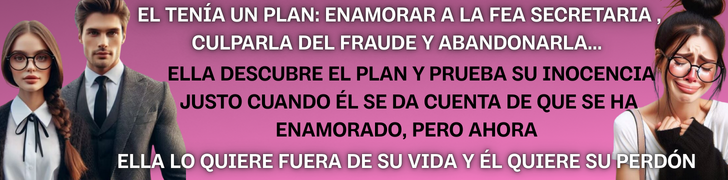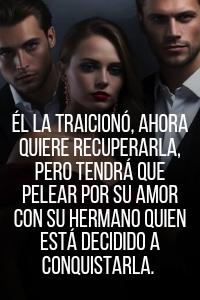Robaste mi futuro
Capítulo 8
8
Domingo 31 de agosto de 1926
James Montgomery
25 años
Me equivoqué. Cualquier intento de hidratarla en la noche fue infructuoso y ya no sabía qué hacer. Si al menos conociera a sus padres y pudiera informarles dónde estaba. Pero ni en la comunidad ni en los alrededores tenían un aviso de desaparición y, aunque se la describí a varias personas de confianza, por teléfono, ninguno parecía saber quién era.
Extendí la mano y la pasé por la frente sudorosa en tanto los dedos se enredaban en la cabellera enmarañada. Barbara reaccionó como si hubiera recibido una sobredosis. Algo imposible, pues utilicé la cantidad estándar, medio gramo de morfina.
Solo conocía una persona con síntomas similares a los de Barbara. Mary, la esposa de Lawrence y prima de Ethel. Durante el parto, el doctor la indujo al sueño crepuscular. Un procedimiento donde a la madre se le inyectaba morfina y escopolamina, lo que le provocaba sueño. No perdía la conciencia por completo, si bien no recordaba cómo fue que dio a luz. Mas con ella todo se volvió una pesadilla. Ninguno de nosotros entendía qué sucedía, pues yo mismo hubiera utilizado ese método. El que su esposa e hija lograran sobrevivir hizo que Lawrence renunciara a la sociedad establecida en la comunidad y trabajara la tierra cultivada varias millas en las afueras. Cuando los visitaba, él solía bromear con que le quería robar a Mary y por supuesto que no era así. Comparado con ellos era un hombre joven, pero añoraba lo que tenían.
Observé una vez más a la mujer que estaba en mi cama. Ella no solo presentó síntomas de sobredosis, sino que también de abstinencia. Jamás me perdonaría si, por una decisión errónea, por el pánico que me invadió ser testigo de su agonía, Barbara perdiera la vida.
Inhalé profundo en un intento de aliviar mi angustia, si bien en mi rostro se dibujó una mueca, ya que mi habitación nunca estuvo tan rancia y soporífera. Caminé hasta el baño para buscar el hipoclorito de sodio. Al regresar, me senté en la cama y curé las heridas de Barbara una vez más. Todavía estaban muy delicadas y el riesgo de que desarrollara una infección era muy alto.
—Tienes que descansar. —Ella tenía la voz rasposa y apenas era comprensible.
—Y tú tienes que dormir… alimentarte. —Entrelacé nuestras manos frías.
—Quiero hacerlo.
Un racimo de lágrimas brotó de sus ojos. El dolor ya le era insufrible y el estómago le exigía atención. La abstinencia que sufría era la responsable de la inapetencia e insomnio. La situación me tenía al límite. Yo tampoco pude probar bocado en todo ese tiempo. Algo dentro de mí, desconocido y profundo, no me permitía alejarme de ella y mucho menos aceptar que dejara de luchar.
—Quizás estarías más cómoda en un hospital. Con doctores que tengan estudios. —Extendí la otra mano y la pasé una y otra vez sobre su brazo para aliviar la piel erizada.
—No creo sobrellevar el viaje. Y me siento bien aquí. —Intentó humedecer los labios, pero no fue posible.
—Es la casa de un soltero. Apenas hay comodidades.
—Es perfecta. —La vivez en su mirada quería destellar, mas era imposible.
—¿Lo es? —Un dejo de sonrisa se adueñó de mi boca después de tantas horas.
Barbara cerró los ojos y como si ya no fuera consciente de las palabras añadió:
—En realidad le falta una verja blanca. —Hizo una pausa para tomar una bocanada profunda y aliviar el jadeo en la respiración—. Y cuatro niños.
Me pregunté para qué ella quería una verja blanca y por qué no podía ser de otro color… Cuatro niños… Resulta que yo también los quería. Dejé un beso en la frente sudorosa en tanto los primeros rayos de sol intentaban colarse a través de las cortinas. Mi corazón estaba desenfrenado, pues esas palabras eran una contradicción a sus acciones.
Salí de la habitación, pues necesitaba aire fresco y despejar mi cabeza del remolino que se adueñó de mí, además de la pesadez por la falta de sueño. Sin embargo, en cuanto llegué a la puerta principal, tuve que correr al baño. Al llegar, apenas pude levantar la tapa y devolver dentro de la taza. Metí la mano al bolsillo de la chaqueta y saqué el pañuelo para secarme el sudor de la frente. Tuve que quedarme sentado —con la espalda apoyada en la pared— hasta que se adormecieron los calambres en mi estómago.
Ya debía ser media mañana cuando dando tumbos llegué a la sala. Me quedé inmóvil e intenté aguzar el oído para asegurarme de que Barbara seguía dormida. Tras un bostezo, me dejé caer en la silla frente al escritorio y parpadeé varias veces en un intento de contener el lagrimeo en mis ojos. Abrí el cajón y tanteé hasta encontrar la diminuta caja y la abrí. Dejé caer su contenido en la superficie y lo acomodé en líneas metódicas.
Entonces… inhalé.
Apoyé la cabeza en la silla y en minutos sentí cómo mis pulmones se expandieron para llenarse de aire. El cansancio que me dominaba se escurrió en las últimas gotas de sudor en mi frente.
Con paso decidido salí de la casa y caminé hasta el granero. Debía dejar atrás a la mujer que invadió más que mi cama ya que la comunidad dependía de que cumpliera a cabalidad con mis responsabilidades. El calor me golpeó al entrar. Ese aroma a pino y roble, además del regusto caramelizado, se adueñaron de mi olfato hasta inundarme las papilas gustativas. Era un olor particular… prohibido.