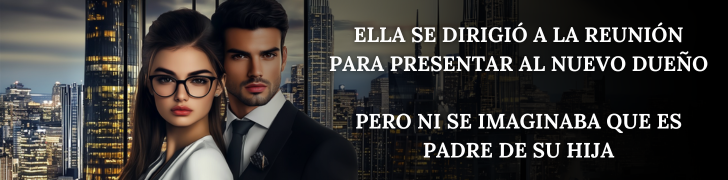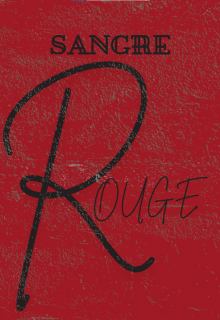Sangre Rouge
Capitulo 4: Reflejo de una ironía
Jardín interno de los Rouge
8:40 de la mañana
Isolde se inclinó hacia adelante, los nudillos palideciendo al apretar el mango de Punition con fuerza brutal. Una sonrisa afilada como el filo de su espada le cruzó el rostro.
—Veamos si mantienes ese tonito cuando la realidad te golpee en la cara...
A lo lejos, entre las columnas del jardín, Ezren sintió cómo el sudor le resbalaba por la espalda. El calor de la afinidad de Isolde era como un horno; cada bocanada de aire quemaba los pulmones.
—Mamá no está jugando... —murmuró, clavando las uñas en sus brazos.
Alaric no apartaba los ojos del campo de batalla, la expresión tensa.
—Ojalá Astrid no se pase de lista... —dijo, con un dejo de preocupación que rara vez se le escuchaba—. Sabes cómo se pone mamá cuando cree que alguien necesita una "lección".
Ezren lo miró de reojo. No hizo falta responder. Ambos conocían demasiado bien el precio de desafiarla.
Las llamas de Punition envolvían la hoja en un manto escarlata, iluminando el rostro de Isolde como un espectro del pasado. Por un instante, entre el humo y el brillo del acero, vio su propio reflejo en los ojos de Astrid: una joven desesperada, empuñando un cuchillo oxidado en un callejón hace veinte años.
La navaja de Astrid relampagueó, imitando su postura, su furia, incluso ese mismo tic en la mandíbula. Era como mirarse en un espejo distorsionado—una versión de sí misma que jamás pudo domar.
—¿Vas a llorar? —Isolde escupió las palabras, pero el eco de su hermano Zirian en ellas la hizo estremecer. Sin darse cuenta, había cerrado el puño con la misma brutalidad que él aquel día...
Isolde Montclair
Antes de ser Rouge. Antes de ser lo que es.
La única hija entre tres varones en una familia de comerciantes de gemas. Mientras sus hermanos aprendían el negocio, a ella la encerraban con costureras y manuales de etiqueta.
—¿Vas a llorar? Niña débil...
Zirian, el segundo hermano, le sonreía mientras su bota aplastaba las patas traseras de Branric. El caniche blanco aullaba, arrastrándose hacia Isolde con las patas sangrantes.
—¡DÉJALO!
Isolde se lanzó, uñas extendidas como garras. Pero Dareth, el mayor, la atrapó por la cintura con una risa.
—Así no se comportan las damas, hermanita.
Mientras Zirian pateaba a Branric otra vez, Isolde aprendió tres verdades:
La debilidad huele a orina de perro asustado
Las lágrimas solo alimentan a los depredadores
El poder real no lleva faldas
Esa noche, encontró a Branric ahogado en la fuente. Zirian sonreía desde la ventana, limpiándose las manos.
Isolde huyó al amanecer, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un fuego devorándole el pecho. No volvería a ser atrapada. No otra vez.
Los años pasaron entre callejones y mercados podridos. En los barrios bajos, donde el apellido Montclair valía menos que el barro de los zapatos, se convirtió simplemente en "Isolde". Se unió a una banda de ladrones adolescentes, aprendiendo a mover los dedos más rápido que la mirada de los guardias. Pero mientras los otros robaban pan o monedas, ella robaba técnicas. Observaba a los mercenarios, copiaba sus posturas, memorizaba cómo sus músculos se tensaban al blandir una espada.
Su familia la buscó. Ofrecieron recompensas, sobornaron guardias. Pero Isolde ya no era la niña que habían conocido. Era una sombra con hambre.
A los dieciséis, forjó su propia leyenda entre el hollín y la miseria:
Manejaba una espada de caballero pesado, una bestia de acero que la mayoría de hombres no podían levantar. Sus brazos, delgados pero cincelados por el esfuerzo, la blandían con una precisión brutal. Día tras día, noche tras noche, el sonido de su espada cortando el aire se mezclaba con los gritos de los borrachos. Cada golpe era una promesa:
Nunca más sería débil.
Ese mismo año, el Quincuagésimo Sexto Examen de Calibración reunió a las promesas más brillantes del reino. Entre ellos, dos figuras que ya despuntaban como leyendas:
Hadrian Rouge, heredero de la rama principal, dieciocho años.
Todo en él era negro: el guante que cubría su mano izquierda, la chaqueta de cuero que crujía con cada movimiento, las botas que pisaban el suelo como sentencias. Solo el blanco inmaculado de su camisa rompía el luto de su vestir. Su mirada —fría, calculadora— escrutaba el campo de batalla como un halcón midiendo a sus presas. Esa intensidad no era temporal. Era el principio de lo que llegaría a ser.
A su lado, Charles Rouge, quince años, el prodigio que ya susurraban en los pasillos.
Su abrigo largo, ribeteado de piel blanca, ondeaba como las alas de un cuervo perezoso. El cabello negro —ligeramente demasiado largo— le ocultaba los ojos, pero no la sonrisa fácil que contrastaba con la severidad de su tío. Donde Hadrian imponía respeto, Charles inspiraba curiosidad. Una combinación peligrosa.
Entre los participantes, un nombre susurrado con mezcla de respeto y recelo: Apolo Jaune.
El último heredero de un clan que aún no conocía la tragedia. Sin el tatuaje estelar que luego lo marcaría, sin la corona que algún día cargaría. Solo un joven de cabello rubio corto y ropas sencillas: una pechera de acero liviana, camisa verde de mangas largas, pantalón blanco sin adornos. Vestía como lo que era entonces: un príncipe sin reino, un león escondiéndose entre gatos.
—¡Apolo! Llegaste temprano.
Charles le tendió la mano con esa sonrisa que ya empezaba a ser famosa. La palmada resonó en el aire como un desafío disfrazado de saludo.
—Prometimos participar juntos, ¿recuerdas?
Apolo rió, pero sus ojos no perdieron esa chispa de alerta. Sabía lo que significaba enfrentarse a un Rouge, incluso a uno que sonreía.
—Ojalá nos enfrentemos juntos...
Charles lo miró entonces como solo pueden mirarse los rivales que se admiran: con hambre.
#2105 en Fantasía
#2658 en Otros
#244 en Aventura
poderes magia habilidades especiales, aventura accion, aventura magia
Editado: 17.05.2025