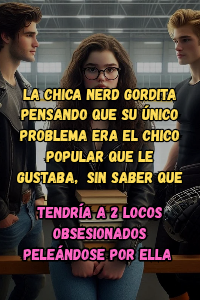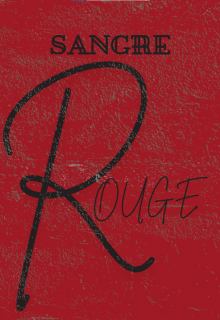Sangre Rouge
Capitulo 5: El que imparte justicia
Ciudad baja de Ashendrell - Fábrica abandonada
10:00 de la mañana
El aire se convirtió en un torbellino de hojas afiladas cuando los encapuchados se abalanzaron, impulsados por ráfagas de viento que ellos mismos habían conjurado. Sus capas negras ondeaban como alas de cuervo, sus armas brillaban con sed de sangre. Pero entonces... el mundo se detuvo.
El Ojo Sangriento despertó.
Las escleróticas de Elazar se volvieron más negras que la medianoche en un bosque sin luna. Sus pupilas se transformaron en dos rubíes ardientes, brillando con luz propia. Su cabello - hasta entonces una cascada de ondas perfectamente simétricas que enmarcaban su rostro con elegancia marcial - se tiñó del rojo más vivo, como si cada hebra se hubiera sumergido en sangre recién derramada.
Y entonces llegó el aura.
Una onda de puro terror existencial se expandió desde Elazar como un tsunami invisible. Los encapuchados, que momentos antes avanzaban como lobos hambrientos, se petrificaron en el aire, sus músculos paralizados por un miedo ancestral. Ninguno cayó inconsciente, pero sus cuerpos temblaban con violencia, como hojas en una tormenta invernal. Sus ojos, visibles a través de las aberturas de las capuchas, reflejaban el mismo horror que debieron sentir los primeros hombres al descubrir el fuego... y comprender que también podía destruirlos.
Habían visto al demonio detrás de la máscara humana.
Y el demonio los miraba de vuelta.
El movimiento de Elazar fue tan fluido como el pensamiento. Con un gesto de su mano, su armadura se desintegró en cenizas mágicas, partículas rojizas que flotaron en el aire antes de disiparse, dejando al descubierto su bata larga blanca con bordes rojos rectos, el atuendo de un mago de batalla, elegante y letal.
—Al menos ya puedo quitarme esa armadura molesta... —murmuró, como si aquel momento de transformación fuera un simple respiro en medio del caos.
Pero no había tiempo para relajarse. Con la velocidad de un prestidigitador, sacó del bolsillo de su bata una cápsula de cristal llena de su propia sangre, brillando con un tono carmesí oscuro bajo la tenue luz. Sin vacilar, la estrelló contra el suelo.
El cristal se hizo añicos.
Y entonces, la sangre cobró vida.
—¡Mierda! ¡Reaccionen, ineptos! —rugió Jigen, lanzándose hacia Elazar con la desesperación de quien sabe que ya es demasiado tarde.
Pero la sangre no esperó. Se extendió como una red de venas afiladas, creciendo en milésimas de segundo, convirtiendo el suelo en un campo de púas líquidas que buscaban carne.
Jigen, en pleno movimiento ofensivo, no tuvo escapatoria. Una de las púas sangrientas lo atravesó de lleno en el hombro, clavándose como un diente de bestia ancestral. Un gruñido de dolor escapó de sus labios, pero no hubo tiempo para más.
Los otros encapuchados, recuperándose del terror del Ojo Sangriento, reaccionaron demasiado tarde. Esquivaron con movimientos bruscos, casi grotescos, mientras las púas de sangre los perseguían con inteligencia maligna, como serpientes hambrientas.
Elazar observó la escena con calma glacial, su bata ondeando levemente en el aire estático de la batalla.
La sangre obedecía.
La cacería había comenzado.
El aire vibró con un rugido desafiante cuando uno de los encapuchados alzó sus brazos.
—¡No nos subestimes! —su voz retumbó mientras entre sus dedos se tejía un torbellino de cuchillas invisibles, un vendaval de muerte que cercenó las púas sanguíneas como una guadaña segando hierba maligna. Gotas rojas salpicaron las paredes en un grotesco mural de batalla.
Jigen no dio tregua. Su cuerpo se disolvió en un remolino eléctrico, chispas púrpuras marcando su desaparición, para materializarse como un espectro justo detrás de Elazar. El crujido del espacio-tiempo al rasgarse fue el único aviso.
Pero el Ojo Sangriento no dormía.
Elazar giró con reflejos sobrenaturales, brazos cruzados en guardia justo a tiempo para absorber el impacto. El puñetazo de Jigen sonó como un martillo golpeando un yunque, enviando ondas de fuerza que hicieron retroceder a Elazar, pero sus pies arañaron el suelo como garras, dejando surcos profundos en la tierra mientras resistía.
No hubo respiro.
Los otros dos encapuchados trenzaron el viento entre sus manos, forjando lanzas de aire comprimido que silbaron como almas en pena. Elazar esquivó la primera con un salto felino, pero la segunda serpenteó caprichosamente, traicionera, hincándose en su costilla derecha con un crujido sordo. La bata blanca se tiñó de carmesí.
El tiempo pareció suspenderse mientras Elazar aún volaba por el impacto. Entonces, el espacio se rasgó con un sonido de cristales quebrados. Jigen emergió de un portal oscuro como pesadilla hecha carne, su puño cerrado como un martillo de guerra que impactó con crueldad calculada en el hombro de Elazar. El golpe resonó con un estruendo seco, haciendo añicos los muros de la fábrica como si fueran de papel.
El cuerpo del Segundo Comandante cruzó el aire como un proyectil humano, destrozando escombros y cercas, hasta estrellarse contra las miserables viviendas del arrabal. Polvo y ladrillos llovieron sobre las calles de tierra, levantando una nube opaca que ocultó por segundos el tamaño del desastre.
Pero el descanso fue breve.
Las sombras de los encapuchados surcaron el cielo como buitres siguiendo el rastro de sangre, decididos a rematar su presa. Sin embargo, algo los detuvo.
Un murmullo creció entre las ruinas.
Los habitantes del barrio pobre - niños de rostros sucios y mujeres con manos callosas - habían reconocido al hombre entre los escombros. A pesar del miedo que les hacía temblar, una chispa de esperanza iluminó sus ojos.
—¡Es el Comandante Rouge! —gritó un niño, su vocecilla rompiendo el terror.
—¡Levántese, señor! ¡Usted puede con ellos! —rogó una anciana, sus huesudos dedos apretando un rosario.
#1736 en Fantasía
#2385 en Otros
#166 en Aventura
poderes magia habilidades especiales, aventura accion, aventura magia
Editado: 27.04.2025