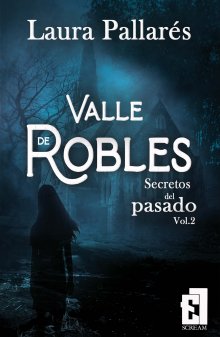Secretos del pasado. Valle de Robles 2
Los túneles - Capítulo 7
Capítulo 7Los túneles
Amaya afrontó su nuevo día en la oficina intentando disimular que era uno de los días más raros de su vida. Sara había aparecido viva, ella tenía que conseguir hablar con Reno en la cárcel, Bruno tiraría de sus contactos para contactar con Diego, y Dan la persiguió por la redacción desde el momento en el que la vio aparecer por la puerta. Su amigo era incansable, pocas veces se rendía, y cuando un tema se le metía entre ceja y ceja, su vida giraba alrededor de él. Amaya había admirado siempre aquella capacidad que tenía Dan de convertirlo todo en el centro de su vida y perseguirlo hasta el final, pero le preocupaba que el tema de los tridentes lo tuviera obsesionado.
—Tengo información —le dijo.
—¿Podemos mirarlo luego? —le sugirió Amaya—. Tengo que hacer una cosa primero.
—Es que es muy importante, Ami —dijo—. Directora —se corrigió un segundo después.
—¿Me juras que comes bien y que bebes agua de vez en cuando? ¿O solo piensas en el caso y ya está?
—Tengo información con la que vas a flipar —le contestó él.
—Dame... un rato. Y luego lo miramos, te lo prometo.
Dan asintió con la cabeza, sin estar del todo convencido, y volvió a su sitio. Amaya entró en su despacho, cerró la puerta, se sentó en su silla y escondió la cara entre sus manos. Lo primero que debía hacer era contactar con el abogado de Reno y concertar una visita, después llamaría a Bruno para saber si Sara estaba mejor y, en último lugar, se dedicaría a escribir temas para el diario.
El ruido del teléfono sonando la sacó de sus pensamientos. El gestor volvía a llamarla, así que descolgó el teléfono.
—Señor Villar.
—Señorita Santos. He empezado a mover el papeleo para la compra de la casa.
—Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuándo podré librarme de ella?
—No va a ser tan sencillo.
Amaya puso los ojos en blanco y agradeció estar hablando con él por teléfono y no en persona, ya que aquel hombre solía ponerla de los nervios: hablaba despacio, nunca iba al grano y siempre utilizaba palabras demasiado técnicas para explicar ideas sencillas.
—Vale, dígame.
—He estado mirando algunas cláusulas del contrato que le dejó la difunta señora Santiago. Hay algunas partes arduas y de lectura compleja, con pequeños apuntes al final.
—¿Puede resumírmelo?
—La conclusión que extraigo de los puntos cuatro uno y cinco tres es que la casa no se puede vender.
—¿Cómo que no se puede vender?
—Cuando aceptó su herencia, había una cláusula en la que ponía que la casa no se podía vender hasta pasados cinco años de la muerte de la antigua propietaria.
—¿Y me lo dice ahora?
—Bueno, usted lo firmó y yo di por hecho que lo había leído en plenitud.
—Me señaló todas las partes importantes del contrato y no me dijo nada sobre ese tema.
—Pero usted lo firmó —repitió.
—Usted tampoco se había dado cuenta, ¿no?
—Claro que sí. Pero no lo recordaba.
—Vale, sí. No importa. Me la quedo. —Y Amaya colgó el teléfono sin pedir más explicaciones.
«Joder, joder, joder», pensó. Lo último que necesitaba Amaya en la situación en la que se encontraba era quedarse con la casa de Teresa. Ni siquiera había ido allí desde la muerte de su tía, porque aquel lugar le daba mal rollo. Era una especie de mansión recargada, llena de muebles antiguos, libros con dos dedos de polvo y millones de revistas de investigación. La habitación de Teresa seguía intacta desde el día de su muerte, y aunque el gestor mandaba cada semana a alguien a arreglar la casa, todo seguía en su sitio. Recordó de nuevo el fatídico día en el que había encontrado a la directora muerta encima de su escritorio de roble macizo. Tenía el pelo rubio lleno de sangre tapándole la cara, que a su vez estaba apoyada sobre la mesa repleta de papeles.
—Soy estúpida —se dijo a sí misma, dándose cuenta de que había pasado aquella casa por alto en su investigación—. Tengo que ir a revisar la casa de arriba abajo.
Amaya pensó que, si ella tuviera que esconder papeles importantes, lo haría en su propia casa, entre sus libros, dentro de las enciclopedias, en algún fondo secreto de sus muebles del escritorio o en el cajón de la ropa interior. Se rio de sí misma, sabiendo que el primer sitio donde cualquiera buscaría secretos sería en el cajón de la ropa interior, y se dio cuenta de que era más útil dejar los secretos a la vista, donde nadie podía pensar que fueran importantes.
Justo en aquel momento alguien golpeó la puerta desde fuera. Amaya se serenó, tomó una postura rígida y lo hizo pasar, sin saber aún quién era.
—¿Ya puedo? —preguntó Dan.
Amaya suspiró.
—¿Crees que he resuelto todos mis frentes abiertos en cinco minutos?
—Es que es importante.
—Siéntate.
—¡Sergio, ven! —gritó Dan, llamando a su compañero de investigación.
Amaya esperó pacientemente a que Sergio entrara en el despacho y los dos chicos se sentaron delante de ella con varios papeles en las manos. Se miraron el uno al otro, sin saber cuál de los dos debía empezar a hablar.