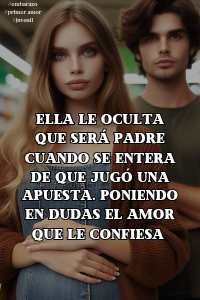Senda
Prólogo
Mamá me dijo que tenga dulces sueños.
Mamá me rogó que despierte.
—¡Gala! —La voz de mi mamá es distante, molesta. Aun en mis sueños me suscita arrugar el ceño—. ¡Gala, levántate! Tenemos que irnos.
—¿Qué pasa? —balbuceé, mientras me refregaba los ojos con el puño.
Ella estaba acelerada. Su voz, sus ojos en la penumbra de la noche, cada parte de mamá me decía que nos encontrábamos en peligro.
Poco a poco me fui enterando de los gritos de nuestros vecinos. Un destello pasó cerca de la casa, un fuego anaranjado que se cuela por los costados del cuero que cubre la ventana. Una antorcha que no tardó en desaparecer.
Mamá me tomó de la muñeca y me paró de un tirón. Mis pies se tambalearon frágiles.
—Hija, cuando salgamos de casa quiero que corramos hasta el río y lo sigamos camino a Pie Agusto, ¿entendiste?
El gruñido de nuestro búfalo me respingó el corazón. Es tenebroso, odio escucharlo en las noches.
—Mamá, ¿por qué están todos gritando? —pregunté con voz somnolienta.
—No pasa nada, Gala —me contuvo en un fuerte abrazo—. Voy a buscar un abrigo y nos vamos, no te asustes.
Nuestra casa de adobe es pequeña. El granero y la sala son las únicas dos habitaciones que la componen y, ahí mismo, donde comemos también dormimos. Recogió una capa de piel de zorro y me la colocó. Luego me puso las alpargatas.
—¿Por qué nos vamos? —La miré confundida.
No obtuve respuesta.
Salimos de casa y echamos a correr. Mamá tiraba de mí y yo no podía terminar de apoyar los pies sobre el suelo. Intenté decírselo, pero no me escucha.
—No mires atrás, mira al frente —repitió—, en dirección al río.
Es imposible decirle eso a un niño y esperar a que no lo hiciera. En cuanto pude acostumbrarme a la realidad, observé a uno de los habitantes del pequeño pueblo de Daprie correr hasta los primeros árboles que formaban una zona boscosa, justo al Suroeste del pueblo.
Sostenía un hacha rudimentaria.
—¡Hay otro aquí! —avisó con un estrepitoso grito.
E inmediatamente entre la espesura de los árboles y la oscuridad, un gigantesco troll se abalanzó para mandarlo a volar por lo aires con un solo golpe de su garrote. El hombre cayó desparramado sobre nuestro techo de paja.
Corrimos junto a muchos otros niños y mujeres del pueblo. Los hombres se quedaron a luchar.
Los pasos del troll son pesados y retumban en el silencio. La criatura que mide de tres a cuatro metros es grotesca, de piel grisácea y nariz de chancho, sin un pelo en todo su cuerpo, como si su dios hubiera obviado el hecho de que los demás debíamos contemplar su creación.
Del otro lado —de cara de las montañas— pasó por nuestras cabezas una piedra del tamaño de un chivo.
Es bien sabido que los trolls no se coordinan entre ellos, y mucho menos forman alianzas para saquear o buscar alimento. Por eso, cuando mi vecino gritó no pude creerlo. Sin embargo, todas mis dudas quedaron resueltos antes de lo que canta un gallo.
Un poco menos alto que los trolls, su líder se hizo presente empuñando un garrote brillante de obsidiana. Lo trae recargado sobre su hombrera derecha. Misma cabeza que se echó a reír con un vozarrón burlón. En cambio, la otra cabeza demostró su prepotencia con palabras:
—Soy el Rey de los Ettins, Trant y Koron —se ufanó—. ¡Y reclamo todas sus pertenencias!
Un valiente se interpuso en su camino. Protegido con una armadura de cuero y un broquel de madera, de los pocos guardias que resguardan Daprie. Tres hombres más lo acompañaron.
El fuego escaló por una de las casas, iluminando la contienda en el crujir de la paja. En cuanto el negro garrote impactó en el broquel, cientos de esquirlas vidriosas acribillaron al resto. El garrote estaba despedazado por la fuerza de impacto, al igual que el cuerpo del guardia.
—¡Me encanta esta arma! —dijo la cabeza derecha, Koron.
Fascinado, sonrió en cuanto las esquirlas salieron de sus victimas. Emergiendo de la carne y de la tierra para regenerar aquél obelisco negro de dolor. Daba la impresión de ser un enjambre de luciérnagas centelleantes acumulándose una encima de la otra.
—Machaca Humanos... —dijo la otra, Trant. Sus dientes son amarillentos y astillados.
Ese parecía ser el nombre de tal aberración.
El crepitar de las llamas están cada vez más hambrientas. Los alaridos de dolor resuenan hasta calar por debajo de la piel.
No nos siguen. La desigual lucha solo sirve para que podamos huir. Al rey de los Ettins no le importamos. Seguro que a sus ojos somos seres insignificantes, meras hormigas a las que aplastar y devorar.
Pudimos alejarnos lo suficiente como para que la calma retomara su lugar. La vegetación se peina con las corrientes de la brisa, suaves cabellos de gramíneas nos hunden el calzado. El sudor y el roce de la hierba escuece.
—Vamos, Gala —me apremia mamá—. Lavémonos las piernas en el agua.
Esta fría.
—¿Por qué nos quieren matar? —pregunté inocente.
—Son monstruos —apretó los dientes—, y los monstruos matan.