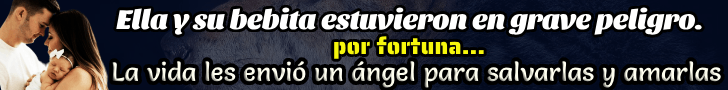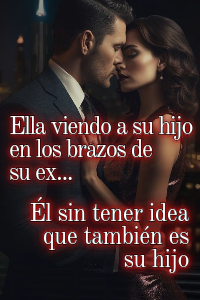Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 1: La justicia y la bondad
Castell'Arquato - Reino de Italia - 1895
—La vida es demasiado injusta con las personas que menos se lo merecen —susurró Scarlatta a su amado Filipo, quien esa mañana había recibido la desgarradora noticia de que sería enlistado para ir a la guerra.
Filipo no dijo nada, simplemente la besó en la frente y luego en los labios con mucha suavidad. En el fondo sabía que tenía razón. Al amanecer tendría que partir a conquistar Etiopía y la dejaría sola.
Pero se aferraría a la vida con todas sus fuerzas para volver a verla una vez más. Regresaría con vida para estar a su lado.
Por dentro tenía ganas de llorar, pero no iba a hacerlo frente a ella. No podía dejarla más destrozada de lo que estaba. Tenía que ser fuerte.
Scarlatta, cubierta de lágrimas que le recorrían las mejillas y bajaban hasta empapar el cuello de su vestido, cerró los ojos y lo besó despacio, con sabor a angustia. Se encontraba tumbada en el suelo de paja, con los brazos alrededor de su cuello.
—Te amo, Fil —soltó un llanto ahogado.
—Regresaré, te lo juro por Dios —respondió él, sosteniéndola en sus brazos—. Nunca te olvides de lo mucho que te amo. No dejaré que nada me pase.
Fue entonces cuando el señor Valentino, dueño del establo en el que pasaron la noche, abrió la puerta y los halló fundidos en medio de un abrazo apasionado.
Éste agarró a Scarlatta del brazo mientras que su trabajador sujetó a Filipo.
Ella se abrochó la parte superior del vestido y se acomodó la falda rápidamente al tiempo que era arrastrada hacia el carruaje de la familia.
—Llévenlos al pueblo y entréguenlos a la señora Alda —le gritó a sus trabajadores, quienes inmediatamente, en medio de la noche, arrastraron a los jóvenes dentro del vehículo y pusieron en marcha los caballos.
Luego de un par de horas dentro de la carroza, que iba a toda velocidad para llegar al palacete de la madre de Scarlatta en Castell'Arquato, se detuvieron.
Los peones los empujaron fuera de forma brusca antes de llamar a la puerta de la mansión.
La señora que abrió la puerta se mostró con un largo albornoz que le cubría desde cuello hasta los pies descalzos. Sostenía una taza con una vela dentro.
—Mi patrón los encontró en su establo a las afueras del pueblo —le explicaron los peones a la señora—. Solos.
Ella abrió los ojos ampliamente cuando vio a su hija con el vestido mal abotonado y las faldas atadas de forma que mostraban sus pantorrillas. Sin sombrero, sin guantes, como una callejera. La cabeza le dolió con tan solo verla así.
Y el muchacho, ahí de pie mirándola fijamente como si la desafiara, con su piel tostada por el trabajo de campo y su ropa barata.
Tan pronto como los trabajadores empezaron a alejarse en el carruaje, Alda le dio una bofetada a la muchacha, tan fuerte que le dejó rasguños con sangre.
Scarlatta contuvo el aliento para no llorar. Filipo la alejó de su madre.
—¡Basta! —se impuso el joven.
Alda lo golpeó con su bastón de hierro y asió a su hija de la cintura para devolverla a su casa.
Fue en ese momento cuando se percató de lo que ocultaba bajo su ancho vestido y su entallado corsé.
Le apretó más fuerte el estómago para estar segura. Scarlatta chilló.
—¡Agostino! —gritó Alda desesperada, tirando de su hija hacia el interior de la mansión. El señor vino medio dormido, sin entender qué pasaba—. Nadie se puede enterar. ¡Nadie! Ni siquiera los sirvientes —siguió la señora y susurró algo al oído del padre, cuyo semblante se puso pálido al oírla.
Agostino le dio un puñetazo a Filipo, enfurecido.
—¡No tienes honor!
—¡Lo tengo! —contestó el muchacho—. Aquí estoy, dando la cara. ¡Y daré mi vida si tengo que luchar por ella!
—¡Sí, lo harás! —gruñó Agostino, todavía golpeando a Filipo.
—¡Déjalo! —lloró Scarlatta.
Si no querían que nadie se enterara, esa no era la mejor forma.
Alda volvió a abofetear a su hija.
—¡Basta, déjenla en paz! —aulló Fillipo mientras era vapuleado hasta caer al suelo sin aire.
Agostino y Alda condujeron a su hija dentro de la casa a la fuerza al tiempo que le advertían al muchacho que se fuera antes de que lo asesinaran sus sirvientes.
—Fil, está bien, vete —chilló la jovencita, desconsolada.
Finalmente Filipo logró ponerse de pie, con la cara ensangrentada. Y corrió como pudo lejos de ahí.
Cuando Scarlatta estuvo a solas con sus padres, la llevaron hasta el sótano para que ni siquiera los sirvientes pudieran oírlos. Aunque estaba segura de que en ese punto, ya habrían oído todo.
—Golpéala —le ordenó la madre al padre—. Yo no la crié así.
—Pero… —quiso protestar el señor antes de que Alda lo amonestara con un fuerte grito.
Pese a que a Agostino le dolía lastimar a su hija, no podía demostrar debilidad ante ella o su madre. Y claramente había un problema de crianza aquí. Quizás no había sido lo suficientemente severo con Scarlatta en su infancia.
En consecuencia, había caído en el pecado, la deshonra y la desgracia. Había manchado el nombre de su familia.
El hombre cogió el látigo de cuero que usaban para los caballos y la golpeó en todas partes.
Su rostro, espalda, piernas, brazos e incluso su panza abultada.
Ella gritó hasta perder las fuerzas y la voz. Tenía la garganta desgarrada y parecía que ya no le quedaban lágrimas.
—Por favor —suplicaba mientras el látigo le cortaba la piel de los brazos, que trataba de interponer para que no le fustigara la cara—. ¡Papá, por favor!
El padre le cogió los brazos y los movió, flagelándole el rostro directamente.
La joven se lamentó con más fuerza. Su corazón estaba desbocado. Estaba tan adolorida que ya no podía sentir más dolor, si eso tenía sentido.
—Papá, ¡por favor, para! Voy a perder a mi bebé.
El hombre vaciló al escuchar esas palabras. La madre detuvo su próximo azote, sólo para entregarle una tabla de madera al tiempo que le hacía un gesto con la cabeza de que la golpeara con eso. En la panza.