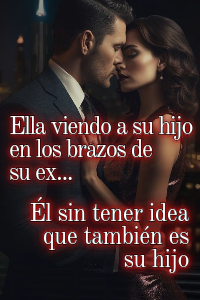Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 2: Los duendes piratas del bosque
Su madre le preparó un té para que se calmara y al beberlo, empezó a sentirse adormitada. Las extremidades le pesaban, todo su alrededor se oscurecía.
Cuando despertó, estaba tumbada sobre su espalda en una cama, con las manos por encima de su cabeza, sostenidas por la señora Alda, quien apretó más fuerte el agarre al percatarse de que se había despertado. El padre le sujetaba las piernas abiertas y había un hombre con un abrigo marrón apuntando una pinza en dirección a la parte baja de su cuerpo.
Por instinto intentó mover las piernas, pero Agostino la inmovilizó con mucha fuerza. Tenía los tobillos rojos por la presión.
Gritó y trató de patear.
—¡Mi bebé! ¡No, mi bebé!
Aunque sus padres eran estrictos, no podía creer lo que le estaban haciendo. Le estaban arrancando lo único que le quedaba de Filipo. Le estaban quitando lo único que tenía y que era suyo. Lo único que amaba.
En un arrebato de energía, logró zafarse de la sujeción de su madre y cuando tuvo las manos libres, abofeteó a su padre.
El doctor retrocedió, Agostino enmudeció, perplejo. Y la soltó.
Aprovechando el estupor de ambos, se levantó para echar a correr. Sin embargo, su madre fue más rápida. La tomó por el cabello, tirando de este hasta causarle mucho dolor.
Scarlatta se giró y le mordió la mano, logrando escaparse.
Cuando estaba alcanzando el pomo de la puerta, sintió la rígida sujeción de su padre desde la cintura.
¿Por qué? ¿Por qué nadie la ayudaba? ¿Por qué le hacían esto las únicas personas que se suponía que debían quererla en este mundo?
—¡Es por tu bien! —gritó Alda, como si respondiera a sus pensamientos—. ¡No puedes tenerlo!
Desesperada, siguió chillando y pateando hasta sentir que los brazos de su viejo padre empezaban a aflojarse. Se enganchó al pomo de la puerta con todas sus fuerzas mientras trataba de deslizarse fuera de su agarre.
Lo logró. Se puso en pie y arrojó las velas de la mesa, que encendieron las telas de las cortinas.
Todos gritaron de horror al tiempo que ella huía fuera de esa casa. Sabía que los sirvientes irían tras ella, así que corrió tan rápido como pudo, con el corazón palpitando a toda prisa, a través de las calles del pueblo.
Las personas afuera la observaban con espanto y lanzaban gritos de pavor al verla.
Había sido guapa alguna vez, antes de la paliza de sus padres. Había tenido muchos pretendientes dispuestos a pedir su mano. Había rechazado a cientos.
Pero sabía que ahora lucía terrible, con desfiguraciones y cicatrices. Su labio superior prácticamente no existía. Había sido suturado hasta la nariz, dejando sus dientes visibles y su boca permanentemente abierta. La habían golpeado tanto que no logró recuperar la piel perdida.
Su nariz había quedado chueca y un ojo le sobresalía mucho más que el otro. La parte blanca de sus ojos era roja y nunca volvió a recuperar su color normal.
Cada vez que miraba su reflejo, ella misma se sorprendía de estar viva. Y de que su bebé lo estuviera. Si sobrevivía a esto, iba a ser un niño o niña muy luchador.
Antes de saber que su amado Filipo había fallecido, también se preguntaba si él seguiría queriéndola en este estado. Aunque en el fondo estaba segura que sí, porque había prometido amarla sin condiciones, sin importar lo que le sucediera o cómo se viera.
Descalza, Scarlatta se subió el vestido hasta las rodillas para correr más rápido. Estaba exhausta, mareada, le faltaba el aire, no podía dar un paso más…
Al volverse para ver si la seguían, vislumbró a los sirvientes de la mansión montando sus caballos en la entrada.
Tenía poco tiempo antes de que la alcanzaran. Para despistarlos, se arrojó cuesta abajo desde una pequeña colina debajo de un puente. Se escondió un momento y gateó entre los arbustos en silencio.
Hasta que halló su salvación.
Un caballo.
No dudó ni un instante antes de montarlo. Su embarazo estaba avanzado, por lo que era extremadamente peligroso que montara a caballo. Pero supuso que era igual de peligroso dejar que esos hombres la atraparan y mataran a su bebé.
Cabalgó durante una hora antes de colapsar y desmayarse a las afueras del pueblo.
Al despertar, se encontraba tendida boca arriba con un dolor insoportable en el vientre bajo. Gritó al tiempo que se ponía las manos en la panza, tratando de calmar las punzadas.
Reconoció aquel lugar. El heno donde se había tumbado infinitas veces con Filipo, las paredes de madera con sus iniciales escritas, las rendijas por la que entraba la luz del amanecer. También logró atisbar la cara del señor Valentino, dueño del lugar, quien la miraba con un profundo sentimiento de lástima.
De inmediato, puso una taza de agua fresca contra sus labios, calmándola. La mujer del señor también estaba ahí, contemplándola de lejos con la misma cara de dolor ajeno.
—Por… por favor —suplicó, con la garganta seca y adolorida. Casi no podía hablar—. No me entregue a mis padres, por favor. Déjeme tener a mi bebé aquí, se lo suplico.
Ninguno de los dos dijo nada, se limitaron a sostener su mano mientras la parte baja de su camisón de dormir se llenaba de agua.
******
Había dolido tanto, tanto que no sabía cómo estaba con vida. La sangre empapaba el heno y a su pequeña bebé recién nacida.
Era una preciosa luchadora. Se había aferrado a la vida como una campeona.
Scarlatta lloraba, en parte de dolor, en parte por ver la carita de su pequeña niña en sus brazos. Ahora era suya y nadie se la quitaría. Nadie.
Era su Delilah.
Afueras de Castell'Arquato - Reino de Italia - 1898
Scarlatta le puso una corona de flores hecha a mano por ella misma a Delilah, quien se reía de emoción al ver por primera vez algo así.
—Ya no eres una princesa, sino que eres la monarca de tooodo el reino, ¿verdad?
Delilah dio saltitos y fingió volar con las alas de hojas de los árboles que le había hecho su mami.