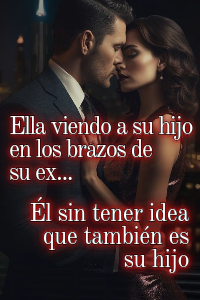Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 12: Que suenen las campanas
Fue Massimo, desde el granero, el primero en avistar la llamarada ardiente que salía desde la cocina del hogar y las nubes de humo que se aglomeraban alrededor del techo de la mansión.
El olor a brasas era tan acentuado que el pequeño creyó que era demasiado tarde.
Cannoli daba vueltas en su propio eje y ladraba hacia la ventana, como si señalara el peligro.
El niño se levantó a toda velocidad de su cama, ató al perro a la pata de la misma y corrió, atravesando el campo que separaba el establo del hogar.
Con el corazón acelerado, se dirigió hacia la puerta trasera del hogar, desde la cual las llamas salían despedidas. Cuando no escuchó ni vio a nadie, rodeó el lugar y comenzó a arrojar piedras hacia las ventanas del dormitorio de las niñas, mientras gritaba:
—¡Fuego! ¡Fuego!
Gisele fue la primera en escuchar los guijarros chocando contra los cristales detrás de su cama, seguido por los alaridos de Massimo. Sin saber qué estaba sucediendo, empezó a chillar.
Al percibir aquel alboroto, las pequeñas comenzaron a despertarse paulatinamente. No tardaron en percatarse del olor a quemado y de que estaba ocurriendo un incendio en alguna parte. Entre todas, se llamaron la una a la otra para que no quedase ninguna dormida.
Delilah recorría el dormitorio entero, asegurándose de que la totalidad de las camas estuviesen vacías.
—¡Rápido, despierta, fuego! —vociferó al tiempo que sacudía a Pia desde los hombros para que se espabilara.
Por otra parte, Fátima estaba ocupada intentando buscar una salida. Cogió la jarra de agua que descansaba en su mesa de luz, humedeció un trozo de su sábana para envolver su mano y abrió la puerta de la habitación.
De inmediato, el humo se coló dentro, cegándolas y asfixiándolas.
—¡Por las ventanas! ¡Salgan por las ventanas! —Massimo las llamó, haciéndoles señas.
En el piso inferior, tan pronto como las hermanas oyeron los gritos desesperados de las niñas, despertaron y comenzaron a salir por la puerta principal, de una en una.
En cambio, Immacolata y Bonafila cruzaron la negruzca humarada, dirigiéndose escaleras arriba, hacia el dormitorio de las pequeñas para auxiliarlas.
Algunas de ellas se encontraban tosiendo y vomitando debido a la inhalación de humo.
Sin saber muy bien qué hacer, las dos monjas ataron sábanas para formar una soga lo suficientemente larga como para que descendiera desde la ventana del segundo piso hasta el exterior.
Fátima comenzó a ayudar a las niñas más pequeñas a treparse en la soga improvisada para bajar por la ventana. Massimo estaba esperando desde el lado de afuera para atajarlas en su descenso.
Primero Gisela, luego Mestiere, después Delilah.
Cuando Delilah aterrizó en los brazos de Massimo, después de que Fátima la ayudase a bajar, lo abrazó con mucha fuerza durante un breve instante.
—¡Iré a la parroquia y avisaré al padre Flavio! —gritó la pequeña con la cara llena de lágrimas antes de salir disparada a través de la pradera en medio de las penumbras. Lo único que iluminaba su camino eran los reflejos de las llamas.
Aterrorizada, hizo sonar la aldaba de la casa parroquial de forma insistente mientras llamaba al sacerdote entre llanto y alaridos.
El hombre salió vestido con su ropa de dormir y cuando vio a la pequeña hecha un manojo de nervios, con la cara y el camisón de dormir ennegrecidos debido al hollín; se alarmó.
Al levantar la mirada hacia el horizonte, vislumbró una mezcla de chispas naranjas con una bruma negra saliendo del hogar.
—¡Se incendia, ayuda! —Delilah señaló hacia el fuego, tirando de la mano del cura para que la siguiera.
—¡Rápido, Delilah! ¡Busca los baldes del depósito, los que puedas! —le ordenó Flavio.
La niña asintió y obedeció.
El padre corrió dentro de la casa parroquial para despertar a los frailes que trabajaban con él.
—¡Quédate y suena la campana! —le explicó al monaguillo. Luego señaló a otros dos hombres, uno joven y uno anciano, que se acaban de incorporar sobre su cama—. ¡Ustedes dos, vengan conmigo, ahora!
Las campanadas de la iglesia sonaron como una tétrica melodía de fondo cuando Delilah y los tres hombres llegaron corriendo al lugar del incendio, sosteniendo en cada mano baldes metálicos vacíos.
Muchas de las hermanas ya se encontraban en el jardín, haciendo sonar todas las campanas del porche para despertar a cualquiera que estuviese durmiendo y para llamar la atención de las haciendas cercanas.
Otras corrían hacia el pozo o hacia el arroyo para recoger agua en las carretas.
También había un grupo contando a cada una de las niñas que había logrado salir.
—¿Están todas? —preguntaban a gritos, al tiempo que las examinaban para verificar su estado de salud—. ¡¿Están todas?!
No obstante, aún no estaban todas.
Fátima todavía colgaba en la parte alta de aquella soga hecha de sábanas, batallando para bajar. Massimo y algunas hermanas estaban esperando justo debajo para atajarla en caso de que se cayera.
—¡Tengo miedo! —lloraba—. ¡Me voy a caer!
El padre Flavio soltó los baldes antes de precipitarse hacia la jovencita.
—¡Salta! ¡Yo te atrapo, confía en mí!
En ese instante, las manos de Fátima resbalaron a través de la tela blanca, provocando que descendiera abruptamente al menos un metro. Un grito agudo se escapó de su boca.
—¡No puedo! ¡No puedo!
La abadesa e Immacolata, desde el interior del edificio, sostenían con fuerza el extremo superior de la soga.
—Salta, Fátima, ¡no tengas miedo! —la animaron.
De pronto, la tela cedió, rompiéndose.
Las niñas, las monjas y Fátima gritaron al unísono en el momento en el que la pequeña sucumbió desde las alturas. El padre Flavio extendió los brazos, buscando desesperadamente sujetarla antes de que golpeara el suelo.
Cuando la atrapó, ambos se desplomaron, impactando contra el césped. Las pequeñas se apresuraron para ayudarlos a levantarse, al igual que las monjas.