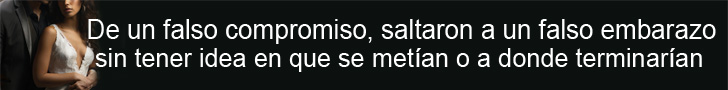Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 13: Mea culpa
La hermana Immacolata recostó a Beatrice sobre el pasto, lejos del humo, mientras que la Madre Superiora pasaba un paño húmedo sobre su rostro. El padre Flavio le auscultó el pecho, intentando descifrar si seguía respirando.
De un momento a otro, se escuchó una inhalación ahogada y la pequeña comenzó a toser de manera descontrolada.
Poco a poco se fue incorporando mientras Bonafila le daba golpecitos en la espalda, con el fin de ayudarla a toser.
Todos mostraron alivio al verla bien. Las niñas la rodearon en un abrazo apretado.
—Déjenla respirar, pequeñas —las reprendió con dulzura el padre—. El fuego está controlado —le informó a la abadesa—. Gracias a Dios sólo la cocina sufrió daños. Había acículas de pino por todo el suelo, lo más probable es que la chimenea las encendiera. Se quemaron los utensilios de madera, la puerta, ventanas, cortinas y mesas. Por suerte, como las paredes son de piedra, el incendio no se extendió hasta otra habitación. Pero sí provocó una gran cantidad de hollín. Más tarde deberán abrir todas las ventanas para que el humo y cenizas salgan, son muy dañinos para la salud. Beatrice va a estar bien, le hace falta aire limpio. Y por los bienes materiales no se preocupen, les ayudaremos a reponerlos.
—Oh, eso no importa —aseguró Immacolata mientras acariciaba con dulzura el rostro de Beatrice, que empezaba a respirar con normalidad—. ¿Todos están bien? —preguntó a los presentes—. ¿Están a salvo? ¿Nadie quedó dentro?
—Estamos bien —le aseguró Fátima—. No hace falta nadie. Ya no.
El ambiente era caótico, pero estaba cargado de una mezcla de alivio, desesperación y miedo. Las campanas de la iglesia aún resonaban por lo alto y, sin el fuego, lo único que iluminaba el campo eran la luna y las estrellas. Olía a humo, hollín, madera quemada y tierra mojada.
Tanto las monjas, como las pequeñas, vestían sus camisones de dormir y estaban, en su mayoría, descalzas. Algunas con gorro de dormir, otras no. Pero gran parte de ellas traían el cabello suelto y despeinado tras todo lo que había sucedido. Aquellos vestidos blancos estaban manchados de negro, al igual que sus caras rebosantes de nervios.
Las niñas se daban las unas a las otras besitos en la cara, contentas. Massimo las estrechaba entre sus brazos, al igual que a las hermanas. Los frailes y el padre Flavio, agotados, descansaban sentados en el suelo, con sus pijamas sucios.
En el horizonte, colina abajo, podían verse avanzar al menos tres carruajes de personas del pueblo que venían a investigar y ayudar. Seguramente, mucho más de lo primero que de lo segundo.
*****
Ninguna de las pequeñas, ni de las monjas, había dormido aquella noche del incendio. Junto a las personas del pueblo, se habían quedado despiertas ayudando a limpiar el desastre que había dejado el fuego.
Los vecinos del poblado habían ido y venido varias veces, para regalarles mesas nuevas, utensilios de cocina y hasta cortinas. El padre Flavio y los frailes también se habían quedado para reconstruir las puertas y ventanas rotas.
Entretanto, la culpa y responsabilidad se apoderaba de la abadesa. Si bien los incendios eran bastante comunes debido a las velas, estaba segura de que aquella noche, había apagado la chimenea.
—No puede ser —negaba con la cabeza mientras fregaba el suelo ennegrecido—. Recuerdo haber apagado la chimenea y todas las lámparas antes de dormir.
—No se culpe —Immacolata la reconfortó—. Cualquier cosa pudo haber pasado.
—¡Niñas, hermanas! ¡Vengan, todas! —llamó Bonafila. Las pequeñas acudieron a la cocina precipitadamente, tal cual soldados. Las monjas interrumpieron sus tareas y aparecieron de a poco—. Necesito saber si alguna de ustedes utilizó la chimenea anoche.
El silencio fue sepulcral. Varias de las huérfanas se observaron las caras, otras miraban hacia el suelo, al igual que las monjas.
—Si fue un accidente —continuó la anciana—, prometo que no habrá represalias. Pero es importante que me digan la verdad para entender si hemos sido distraídas o se trata de algo más.
Delilah, con la mirada fija en sus zapatillas, vio de reojo a Mestiere, que parecía estar a punto de ponerse a llorar.
—Sé quién lo hizo —musitó la niña rubia de ojos rasgados, sin poder alzar la mirada. Sus manos temblaban, su rostro se llenaba de lágrimas—. Pero si lo digo, no seré adoptada. Mis calificaciones no son…
Decidida, Delilah apretó los puños y respiró profundo antes de levantar la cabeza e interrumpir a Mestiere.
—Lo hice yo. Fue un accidente, Madre Superiora.
Su amiga la observó con los ojos bien abiertos, enrojecidos y húmedos. Estaba atónita.
—¿Por qué? —le pidió explicaciones en un susurro prácticamente inaudible.
Delilah le agarró la mano, apretándosela ligeramente para evitar que siguiera hablando. Ella sabía que para Mestiere era muy importante que sus calificaciones fueran altas y que nadie se enterara de que Gaudenzia alteraba las notas a cambio de mandados. No estaba segura de si alguna vez aquellos señores regresarían para adoptar a su amiga, pero sabía que tener calificaciones altas era lo único que mantenía viva la esperanza de Mestiere. La única cosa por la que seguiría fuerte y feliz.
En cambio ella, no tenía nada que perder. Era cuestión de tiempo para que la culparan, a pesar de no haber hecho nada. Ella era torpe y traviesa, la peor combinación. Todos sabían que todo era su culpa de alguna u otra forma.
—¡Siempre tú, mugrosa del demonio! —clamó Gaudenzia con indignación—. ¡Vas a matarnos algún día!
—Gaudenzia, por favor —silenció Bonafila a la hermana antes de poner la mirada en la acusada—. ¿Qué fue lo pasó, Delilah?
Fátima dio un paso adelante, cogiendo el brazo de la pequeña Delilah.
—Yo también estuve ahí —mintió—. Vinimos a robar comida y dejamos una vela encendida sobre la mesa. No nos dimos cuenta, perdón.
La abadesa contempló a ambas pequeñas, todavía con cierta incredulidad.