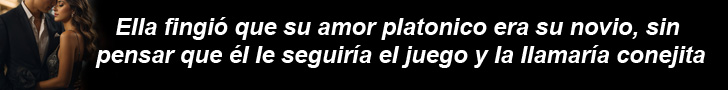Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 19: Bruna Grimaldi
Cuando la novicia Fátima llamó a la puerta de la abadesa Bonafila para que saliera a rezar, nadie contestó. Nadie salió.
Después de haber insistido durante un buen rato, decidió abrir.
Halló a la señora dormida boca arriba, todavía cubierta bajo las sábanas.
Se aproximó lentamente y le sacudió el hombro muy despacio.
—Abadesa, despierte, ya las pequeñas están haciendo sus oraciones —no hubo respuesta—. ¿Abadesa? ¿Se siente bien? —la movió con más fuerza, esperando que de esa manera despertara. Sin embargo, no tuvo éxito. Empezaba a sospechar que algo andaba muy mal—. Abadesa, ¿por qué no despierta? ¿Está enferma? —la anciana no se movía, no abría los ojos. Con las manos y piernas temblorosas por los nervios, Fátima corrió hacia el marco de la puerta para avisar a sus compañeras—. ¡Necesitamos a un médico, rápido! ¡La Madre Superiora está muy enferma!
Al escuchar aquello, las monjas se apresuraron a la habitación de la anciana, amontonándose en la puerta. Immacolata se dirigió a la cama y tomó la mano de la mujer, esperando lo peor.
—¿Qué le sucede, Fátima?
—¡No lo sé, no despierta! —la voz de la novicia era casi un sollozo.
Immacolata hizo otro intento de hacerla abrir los ojos.
—Hermana Bonafila, despierte, por favor.
La monja que trabajaba en la enfermería del hogar se abrió paso entre las demás para llegar a la abadesa. Sospechando que había perdido el conocimiento, abofeteó su rostro un par de veces para que reaccionara.
Al darse cuenta de que seguía inconsciente, auscultó su pecho. No había movimiento alguno. Ni respiraba, ni su corazón latía.
Con horror en los ojos y un nudo en la garganta, pronunció en un susurro las palabras que todas temían:
—Falleció.
Las hermanas comenzaron a llorar desconsoladas, clamando que no era verdad.
—¡No! —gritó Fátima—. ¡Debe haber un error, estoy segura! Va a despertar si llamamos al médico…
—¡Llamen al doctor! ¡Rápido! —Immacolata ordenó a las hermanas.
Dos de ellas se apresuraron a decirle a Massimo que fuera al pueblo en el carruaje para llamar al médico. El resto esperó, en silencio, alrededor de la cama de la señora, al tiempo que rezaban por un milagro.
Cuando alguna de las huérfanas se acercaba para saber qué estaba sucediendo, le decían que se marchara porque la abadesa estaba muy enferma.
No obstante, al ver las lágrimas en el rostro de las monjas, las niñas sospecharon que algo terrible estaba ocurriendo y querían ocultarlo.
Tan pronto como el doctor llegó al hogar, examinó a Bonafila con detenimiento.
No pudo hacer otra cosa que notificarles con pena que, lamentablemente, no seguía con vida.
Tras la trágica aseveración del médico, todas se echaron a llorar con más fuerza, perdiendo completamente la esperanza de que su buena abadesa continuara liderándolas.
Fátima corrió fuera del dormitorio y cayó de rodillas en medio del pasillo, sollozando en voz alta.
—¿Qué pasó? ¿Qué está mal? —las niñas se aproximaron para interrogarla.
La novicia tragó saliva, pensando en decirles, pero al verlas a los ojos, repletos de nervios y miedo, no fue capaz de pronunciar una sola palabra.
Fue otra monja la que, apesadumbrada, les contó la verdad.
—Niñas, la abadesa se ha ido al cielo con Dios.
Aquella fatídica mañana, las niñas del Hogar Santa Mesalina de Foligno experimentaron la pérdida aún más de cerca.
Delilah sabía que aquellas palabras significaban que jamás volvería a ver la cara bonachona de la viejita, regañándola y castigándola de buena manera. Protegiéndola de Gaudenzia o del obispo, dándole consejos sobre la vida, enseñándole todo lo que su experiencia le había otorgado.
Al ver a Delilah con el rostro totalmente enrojecido e hinchado, con lágrimas contenidas en los ojos, Fátima la atrajo hacia sus brazos para consolarla.
Ella sentía su dolor y el de todas las pequeñas que habían crecido bajo el cuidado y bonanza de Bonafila.
Las niñas se unieron al abrazo, entre quejidos y llanto. Delilah tiró de la mano de Massimo, para que las abrazara también.
—Los niños también pueden llorar, está bien —le susurró su amiga al oído con la voz totalmente rota.
En ese momento Massimo no pudo contener más las lágrimas y permitió que empaparan toda su cara. Lloró tanto que prácticamente no podía respirar.
Seguidamente, el resto de las monjas comenzaron a unirse. Se pusieron de rodillas para estar a la altura de ellas y sollozaron entre todas durante largas horas.
*****
Querida Madre,
Perdón por llorar sobre la tinta, pero no puedo evitarlo.
He perdido demasiado en tan poco tiempo…
Por favor dime que estás viva, necesito saberlo.
Dime que no he crecido lo suficiente como para que Dios te llevara consigo.
El tiempo pasa y tengo miedo de perderte también. O de ya haberte perdido.
Por favor, ven a buscarme. Encuéntrame, mamá. Te estoy esperando.
Tu adorada,
Delilah.
*****
Delilah y Massimo sostuvieron la corona de flores y la colocaron junto al ataúd de madera.
Sin querer, Delilah desvió su mirada hacia la abadesa, que lucía extremadamente pálida y calmada, con las manos juntas sobre su pecho.
Desconsolada, reclinó su cabeza contra la madera y sollozó en silencio.
—Adiós para siempre, Madre Superiora —musitó con la voz quebrada.
Spaghetti sujetó gentilmente su mano para dirigirla nuevamente hacia la fila de personas. El resto de las pequeñas se aproximaron en grupos para dejar más flores, encender velas o leer partes de la Biblia y despedir a la abadesa Bonafila. El padre Flavio las guiaba, recitando oraciones.