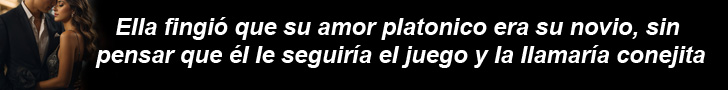Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 21: Carta a Dios
Delilah sentía la garganta seca y el cuerpo helado y pesado mientras se dirigía hacia el salón principal para encontrarse con la persona que había venido a verla.
No había querido preguntarle a Immacolata quién era, no quería saberlo. Quería verlo. Era la primera vez, desde que tenía memoria, que alguien externo al hogar venía a verla.
¿Sería su madre? Finalmente, ¿la había encontrado?
Sus pies avanzaron cada vez más rápido y sus ojos se cerraron antes de entrar a la sala donde la esperaban. Cuando los abrió, halló a una señora bastante anciana sentada en uno de los sillones junto a la abadesa Bruna.
Aquella mujer lucía elegante y adinerada, llevaba un vestido púrpura, tenía el cabello blanco recogido en un moño y la piel cortada por las arrugas.
La joven no se atrevió a hacer ni decir nada, únicamente la observó, estupefacta.
—Delilah, ella es la señora Alda Francomagaro —le explicó la hermana Bruna.
—¿Es usted… —la muchacha parpadeó lentamente—, mi madre?
El silencio que siguió fue sepulcral.
—Soy tu abuela —aclaró Alda en voz calmada—. Y quiero adoptarte.
Delilah dio un paso hacia atrás, trastabillando al tiempo que negaba con la cabeza.
¿Era posible…?
—¿Cómo está segura de que usted es… —se detuvo—. ¿Dónde está mi madre?
—Siéntate, querida —le ordenó la desconocida al tiempo que ella buscaba a tientas un sillón para tumbarse. No podía dejar de ver el rostro de la señora que decía ser su abuela—. Lamentablemente, tu madre falleció cuando eras muy pequeña.
El pecho de Delilah emanó un dolor tan fuerte que creyó que estaba a punto de desmayarse. Se arrellanó despacio sobre el sofá con la mano sobre su corazón y lágrimas brotando de sus ojos.
—No es verdad —susurró con la voz ahogada, casi no podía pronunciar las palabras—. Recuerdo a mamá, ella no está…
La señora Alda tomó sus dos manos, reconfortándola.
—Lo siento, Delilah, pero ella ya no está.
La huérfana comenzó a respirar con dificultad, tal como si estuviera empezando a tener un ataque de asma. Su rostro lucía enrojecido y húmedo.
—Pero…, sentí que estaba con vida, yo… —retiró sus manos del agarre de su presunta abuela para limpiar sus lágrimas con la manga de su vestido—, le escribí cada día, recé a Dios para que me encontrara, la esperé todos estos años… No puede ser cierto, no.
—Cálmate, Delilah, y compórtate —la riñó la Madre Superiora—. ¿Dónde están tus modales?
—Te diré toda la verdad, jovencita —le aseguró Alda—. Puedes confiar en mí, soy tu abuela. He estado buscándote durante muchos años —Delilah no podía parar de llorar en silencio mientras escuchaba a la señora hablar—. Cuando tu madre estaba embarazada fue secuestrada por un señor. Las busqué durante mucho tiempo, a tu madre y a ti. Pero cuando cumpliste tres años, Scarlatta, tu mamá, murió de hambre en manos de ese secuestrador.
Scarlatta. El nombre sonó en la mente de Delilah como un poema. Un poema con un trágico y doloroso final.
—Al morir tu madre —continuó su abuela—, su secuestrador te envió a este orfanato. Yo nunca lo supe, hasta hace algunos meses, cuando el hombre falleció y su esposa vino a mí para contarme toda la verdad. Tan pronto como supe dónde estabas, vine desde Castell'Arquato a buscarte. Perteneces a la familia y mereces estar con nosotros, Delilah. Mereces tener una identidad y saber de dónde vienes.
La cabeza le dolía extremadamente, sus ojos no veían nada a través de las cristalinas lágrimas. Una voz aguda y rota salió de su boca:
—¿Y mi padre? ¿Tengo un padre?
—Tu padre, Filipo Nontigiova, murió en la guerra de Abissinia antes de que tú nacieras. Nunca llegó a conocerte.
Así que ese era su apellido… Nontigiova.
Así que su padre tampoco estaba. También la había abandonado para irse con Dios.
—Si me disculpan —habló con la voz ronca, levantándose para marcharse y haciendo una reverencia para despedirse—. Con su permiso.
Se apresuró hacia la puerta principal, la empujó con ira y antes de poder dar un paso fuera, hacia la gélida nieve, se encontró cara a cara con Massimo, quien ya estaba esperándola del otro lado.
Ella evitó su mirada, bajó la cabeza y lo esquivó, echándose a correr a través de la blanca pradera. Su amigo la siguió en medio del viento hasta que la vio tumbarse sobre sus rodillas.
—¿Por qué, Dios? ¿Por qué te llevaste a quienes más necesitaba?
Sus lágrimas se congelaban en sus mejillas y se confundían con los copos de nieve que caían sobre sus pestañas húmedas.
Spaguetti se arrodilló junto a ella para estrecharla apretadamente entre sus brazos.
Siendo que habían crecido en un orfanato, él jamás había conocido a una de las niñas del hogar que tuviese padres. Y en el fondo, siempre había presentido que Delilah no era la excepción. Sabía que se caería de bruces y se decepcionaría de la vida cuando se enterara de la verdad, tarde o temprano.
Él se había preparado durante toda su vida para este momento… Para sostenerla en sus brazos cuando la realidad la hiciera trizas. Lo único que podía hacer era estar a su lado, acompañando no a Delilah, sino a Patata, la niña indefensa que acababa de enterarse de que no tenía padres, la que acababa de perder la esperanza para siempre.
Sabía que después de ese momento, su amiga probablemente dejaría de ser la misma, pero no se imaginaba cuánto.
—Patata —la consoló—, tal vez Dios se llevó a tus padres, pero acaba de entregarte una abuela, una familia.
Aquellas palabras se sintieron como una bofetada de realidad para la joven, que se alejó levemente de su amigo para mirarlo a la cara con los ojos bien abiertos, cristalinos y enrojecidos. Él tenía razón.
—Esa señora quiere adoptarme, Spaguetti —le explicó entre sollozos—. Y debo aceptar, debo hacerlo. Necesito saber de dónde vengo, necesito conocer mi historia y la de mis padres, necesito conocer a la gente que lleva mi sangre en sus venas y entender… quién soy.