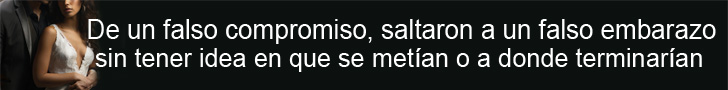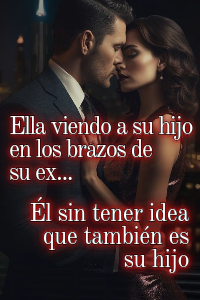Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 24: Familia de sangre
Delilah sirvió los platos de sopa a sus abuelos y a sus primos, uno a uno, mientras que María y Gertrudis la ayudaban con el pan y la lasaña.
Alda, al ver a la jovencita con ese vestido tan simple, que era el favorito de su madre, pensó que estaba viendo un fantasma. Era tan parecida a Scarlatta que sentía asco de pensar que fuese a cometer sus mismos errores. Pero a la vez, había heredado lo suficiente de su padre como para que la despreciara aún más.
Cuando la huérfana se quiso sentar a la mesa después de haber servido a todos, su abuela la detuvo.
—No, no —negó rotundamente—. ¿Qué te hace pensar que te puedes sentar junto a nosotros? Tu servicio no ha terminado. Esperarás a que terminemos de comer, limpiarás todo, recogerás la vajilla y finalmente podrás comer en la cocina con las criadas.
Delilah se irguió, asintiendo sutilmente y fingiendo que no quería sentarse en absoluto. Escuchó una risilla de victoria de Gertrudis a sus espaldas.
No sabía por qué, pero todos en aquella mansión parecían odiarla. Salvo María.
Mientras su familia empezaba a comer, el silencio sepulcral fue interrumpido por la tos seca de su primo Giacomo. Sus ojos estaban enrojecidos cuando extendió la mano con desesperación hacia su copa de vino.
—¡Esto pica como el demonio mismo! —se quejó al tiempo que colocaba una mano sobre su garganta, la cual sentía en llamas.
María le arrojó una mirada de espanto a Delilah.
—¿Hiciste la salsa con los tomates que corté?
La muchacha afirmó con la cabeza rápidamente.
—Los que estaban junto a la chimenea, ¡sí!
Las dos doncellas se llevaron las manos a la cabeza, consternadas.
—¡Te dije junto a la tetera! ¡Esos eran pimientos picantes, no tomates!
Sus abuelos y su prima Caterina también emitieron sonidos de tos combinados con arcadas de asco.
El problema no eran los pimientos, sino la gran cantidad que tenía el Minestrone.
La huérfana suspiró con resignación, aceptando dentro de sí que sería castigada por eso.
—¿Cómo puedes servirnos esto? —chilló Caterina al tiempo que señalaba a su abuelo que se encontraba en medio de un ataque de tos—. ¡Podrías matar al abuelo!
—Lo siento mucho —Delilah comenzó a retirar todos los platos de Minestrone velozmente—. Perdón, no fue mi intención. Me estaba preguntando por qué el tomate estaba tan seco mientras hacía la salsa, pero creí que…
Cuando quiso sujetar el plato de Giacomo, el joven no lo permitió. Lo arrastró hacia el borde de la mesa lentamente hasta dejarlo caer por el borde. A propósito.
—Esto es un asco —aseguró mientras se escuchaba el estruendo del plato al romperse contra el suelo.
Delilah buscó la mirada de los demás, horrorizada, esperando que le dijeran algo al grosero de su primo por haber roto el plato y además haber tirado la comida, ensuciándolo todo.
—Límpialo, Delilah —fue lo único que comentó su abuela, estoica.
Ella permaneció un breve instante con la boca abierta por el estupor antes de replicar:
—¡Pero lo ha hecho él!
—¡Límpialo, Delilah! —el grito de Alda la hizo estremecerse y saltar.
Se agachó muy despacio para recoger los pedazos afilados y puntiagudos en los que se había transformado el plato.
No era justo. No era nada justo. Ella había cometido un error al romper la valiosa vajilla y la habían castigado con trabajo doméstico de por vida. Su odioso primo había quebrado un plato, además de tirar la sopa, intencionalmente. Y ni siquiera le habían llamado la atención.
Por el contrario, era ella quien debía recoger todo.
Mientras sus ojos trataban de aguantar las lágrimas de rabia e impotencia, se preguntaba:
"¿Por qué estas personas me odian tanto? ¿Qué les he hecho? Son mi familia, deberían quererme, ¿verdad?".
Sus manos embadurnadas de salsa picante se empaparon con sus propias lágrimas… Cuando de repente sintió algo caliente sobre su nuca.
Su dulce prima acababa de verter el contenido de su plato sobre su cabello, dejándola manchada de sopa roja.
Delilah largó un grito ahogado al tiempo que intentaba limpiarse con el dorso de su mano. Sin embargo, lo único que logró fue esparcir más salsa sobre su cara. Sus ojos ardían debido al picor del pimiento, agravando aún más sus lágrimas.
—El odio no es heredado, es aprendido —le susurró María al oído cuando se agachó para ayudarla a levantar el desastre—. Todavía estás a tiempo de enseñarles amor a esos jovenzuelos.
Pero Delilah no sentía ganas en absoluto de enseñar o compartir amor. Había una incipiente ira creciendo dentro de su pecho, siendo alimentada por el amor que había creído que algún día sentiría por las personas que llamaba familia.
Los había amado antes de siquiera conocerlos. Había amado la idea que tenía de ellos. Y, tontamente, había pensado que ellos la amarían también. Que estarían esperándola y buscándola tanto como ella lo había hecho.
Pero se equivocó. No era así. Y le dolía.
Tal vez era su culpa, por creer que la sangre podría vincularla de cierta manera con algunas personas.
En ese momento se odió a sí misma por tener la fugaz idea de agradecer que su madre estuviera muerta. Debido a que jamás podría haber soportado tal rechazo de sus propios progenitores.
No sabía si sus padres la habían amado, pero en ese momento ya no quería saberlo o siquiera preguntárselo.
La peor parte de todo era que ni sus propios sentimientos se ponían de acuerdo. Pese a que había furia en su pecho, al mismo tiempo tenía la necesidad de querer agradarles. Quería que la quisieran.
¿Qué debía hacer para que la aceptaran? ¿Cómo debía comportarse para que llegaran a amarla?
Nunca había querido con tanta fuerza pertenecer a un grupo de personas. ¿Qué debía cambiar en sí misma para ser parte de esa familia?
Se enderezó, sosteniendo trozos punzantes de plato en sus manos, y observó a cada uno de los miembros de su familia a través de sus húmedos ojos.