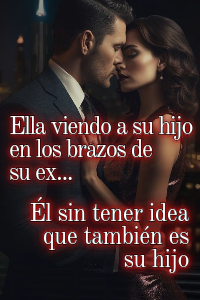Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 32: De vuelta al vestido azul
Delilah caminó montaña arriba, hasta donde la nieve empezaba a aparecer sobre la cima, cubriendo el césped. Cuando ya no tenía fuerzas para dar un paso más, se tumbó sobre su espalda en el suelo blanco.
No quería ser encontrada, no quería que le hicieran preguntas. Cerró los ojos mientras las lágrimas recorrían su rostro hasta perderse en la parte de atrás de su cuello.
De pronto, algo más húmedo y tibio acarició sus mejillas.
Sin poder evitarlo, se rió cuando Cannoli lamió de forma entusiasta su cara al tiempo que me meneaba la cola de felicidad.
Lo abrazó con ternura, aferrándose a su cuello como si fuese el único que podía entenderla.
—Gracias a Dios —murmuró contra el pelaje del anciano perro—. Al menos me quedas tú.
Cannoli largaba chillidos cortos desde su garganta, indicándole lo emocionado que se sentía de volver a verla.
Inesperadamente, ella se sintió terriblemente culpable.
¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo podía siquiera pensar en pedirle a la persona que amaba que renunciara a su propósito de vida? ¿Cómo podía pretender que la amara por encima de lo más sagrado y divino?
Era una terrible persona, ¿cierto?
Quizá Dios estaba enojado con ella por haberle escrito aquella carta tiempo atrás, cuestionando sus formas. Quizá simplemente le estaba dando una lección de vida por tener pensamientos tan terribles.
En su soledad, permaneció tendida en la nieve junto a Cannoli hasta que la oscuridad comenzó a envolver el cielo.
Reflexionó sobre por qué el amor dolía tanto…
¿No era más fácil no querer a nadie? Después de todo, no salías lastimado si no amabas.
No obstante, se preguntaba, ¿habría valido la pena su niñez si no hubiera amado a Massimo y a las otras niñas?
¿Cómo habría sido si no hubiera fabricado muñecas para Mestiere? ¿O si no se hubiera encontrado a medianoche con sus amigas en el pasadizo secreto usando un camisón de dormir? ¿O si no hubieran trabajado juntas para que Massimo permaneciera en el hogar? ¿O si no se hubiera escapado con él cada año para no hacer la primera comunión? ¿O si no la hubiera consolado cuando se enteró de que su madre estaba muerta? ¿O si no hubieran hecho todas esas travesuras?
¿Valía la pena sentir este dolor para hacer feliz a su niña interior?
Sí, ¿verdad?
¿Verdad?
—Mamá —dijo al cielo al tiempo que una suave nevada empezaba a caer—. Te necesito más que nunca —volvió a cerrar los ojos cuando su pecho pareció convertirse en un doloroso nudo—. Dame una señal. No para mí, sino para esa niña que todavía piensa que vale la pena amar a los demás. No me permitas dejarla atrás, sola. No me permitas convertirme en lo que siempre temí ser. Por favor —sus párpados se abrieron lentamente mientras sus ojos contemplaban el firmamento, esperando por aquella señal—. Si estás ahí en alguna parte, dile a ella que siempre la amaste, dile que vale la pena seguir luchando por las personas que quieres. Dile que siempre estarás a su lado, aunque estés muy, muy lejos. Dile que siga creyendo en Dios, porque lo has visto allá, por encima de esas nubes de algodón. Dile, te lo ruego, mamá. No nos abandones.
De un momento a otro, una delicada brizna sopló contra su cara y una flor blanca cayó con suavidad sobre su pecho.
Delilah se incorporó para agarrarla, analizándola con la mirada.
Tal vez eran sólo sus ganas de creer…
—¡Delilah! —alguien gritó desde la lejanía. Se trataba de Immacolata, quien sostenía una lámpara para ver a través de la espesa neblina—. ¡Por fin te encontré! ¡Tienes que entrar!
La jovencita soltó la flor, dejándola caer en la nieve antes de ponerse de pie para regresar a la calidez del hogar.
Immacolata le puso un abrigo sobre los hombros. Ya sabía que no tomaría bien la noticia de Massimo.
—¿Te encuentras bien, Delilah? —le cuestionó cariñosamente.
—Sí, hermana Immacolata.
Tan pronto como regresaron al hogar, se limpió los zapatos repletos de blancos copos y abrió la puerta para entrar.
—¡Sorpresa! —se impresionó al escuchar un grito al unísono de las niñas y monjas.
Fátima le entregó un hermoso pastel decorado, de enorme tamaño, al tiempo que todas iban a su encuentro, abrazándola con cariño.
—¡Bienvenida, Delilah! ¡Te extrañamos mucho!
Gisela se sentó frente al piano y comenzó a tocar una animada canción que había compuesto especialmente para ella.
Una vez más, lágrimas acudieron a sus ojos. Pero esta vez de felicidad. No todo estaba perdido cuando esas personitas tan importantes la echaban de menos, cuando lo poco que quedaba de su pasado seguía estando ahí.
—Gracias, niñas, hermanas —se limpió la cara, avergonzada por llorar frente a ellas—. Yo también las extrañé, son lo más especial y lo único que tengo.
—Ohh —se escuchó decir a todas, conmovidas. Se arremolinaron a su alrededor, encontrándose en un abrazo grupal.
En alguna otra época Massimo habría estado ahí también. Sin embargo, esta vez ni siquiera se había tomado la molestia de acudir a su fiesta de bienvenida.
De cualquier manera, no pensaba quedarse en un rincón quejándose por quienes no estaban presentes.
Seguidamente, enganchó su brazo al de Fátima y se puso a bailar la canción que tocaba Gisela. Las demás la imitaron, emparejándose con sus mejores amigas para unirse a la alegre danza. El sonido de los aplausos y la voces de las chiquillas cantando inundaban el lugar, uniéndose melódicamente con el sonido del piano.
—¡Eh, eh, eh! —se las escuchaba gritar animadas—. ¡Hurra por Delilah! ¡Bienvenida a tu hogar!
A Delilah le pareció extremadamente raro que la Madre Superiora hubiese permitido aquel alboroto en medio de la noche.
—¿Dónde está la abadesa Bruna? —le susurró al oído a Immacolata.
La hermana esbozó una sonrisilla cómplice.
—Fue despedida hace unos meses por desvío de fondos —le explicó en voz baja, acercándose a su oreja de igual manera.