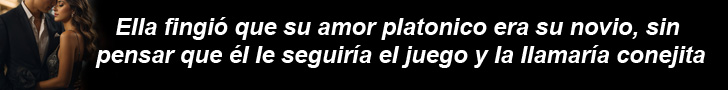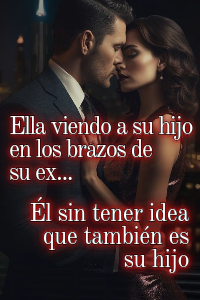Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 34: Una esquidosa
Aunque las colinas alrededor parecían espolvoreadas con nieve en la cima, la pradera frente al hogar lucía exquisitamente relajante aquella tarde de invierno, con pasto verde reluciente y mariposas revoloteando a través de las flores.
Al ver una rana saltando entre los arbustos, Delilah murmuró:
—Una esquidosa.
En ese instante se preguntó de dónde había surgido aquella palabra.
Hizo un esfuerzo tremendo por hacer memoria.
Cuando pensaba en aquel sustantivo inventado, se le venía a la mente la imagen de una pequeña ranita atrapada en su diminuta mano de niña.
En ese momento se dio cuenta de que ése era el nombre que les había puesto a las ranas cuando no sabía cómo se llamaban.
Pero ¿la imagen que visualizaba era el hogar?
Porque no lucía como tal…
Su mente viajó a ese lugar, mostrándole a una mujer dormida plácidamente sobre su espalda encima del césped.
No sabía qué estaba viendo, pero de alguna manera tenía la sensación de que era un recuerdo feliz.
Para su niña interior, la joven tendida en el suelo era la más hermosa del mundo. No obstante, sus ojos de mayor tenían un punto de vista distinto.
Aquella muchacha desnutrida, con la ropa sucia y harapienta, tenía el rostro desfigurado por terribles cicatrices.
Y no estaba dormida. Estaba muerta.
Tan pronto como revivió esa escena, se dio cuenta de que estaba rememorando la última vez que había visto a su madre.
Con los ojos húmedos, Delilah respiró de forma entrecortada.
Después de todo ese tiempo, la había visto por primera vez. Había una memoria difusa en su mente sobre Scarlatta.
Mientras más trataba de regresar esa imagen de nuevo a su cabeza, más borrosa se volvía.
—No puede ser —dejó escapar un susurro con la voz temblorosa por el llanto. ¿Era posible que aquella ranita realmente le hubiera regalado esa agridulce memoria de su madre? ¿O acaso su mente lo estaba imaginando todo?—. Una esquidosa —repitió cuando la ranita saltó sobre el dorso de su mano.
Con su otra manga, se limpió las lágrimas de felicidad y tristeza.
Pese a que acababa de revivir el día más trágico de su vida, para la pequeña Delilah, ignorante del significado de la muerte, había sido el más feliz de su infancia. Y el último en el que había estado cerca de su mami.
Era su deber que su niña interior siguiera conservando ese lindo momento. Por eso, no pensaba empañar el recuerdo con su conciencia actual. Estaba feliz de haberla visto, incluso si era una sola vez. Trataría de aferrarse a lo único que le quedaba: una imagen oscurecida por una profusa neblina.
Ya no sabía exactamente cómo había sonado la voz de Scarlatta al contarle cuentos la noche que se durmió para siempre, o de qué color eran sus ojos, o qué tan profundas eran las cicatrices de su cara. Sin embargo, nada de eso importaba, estaba contenta de haberla conocido.
Mientras lloraba, abrazó a Cannoli, que continuaba dormido en sus piernas.
Como casi todas las tardes, los dos acostumbraban a jugar fuera con la excusa de ayudar a juntar al rebaño.
Aquel día, habían corrido muchísimo al tiempo que perseguían a las ovejas para alimentarlas. De todas las tareas que las monjas le mandaban a hacer, ésa era su favorita.
Siempre que ella sollozaba, Cannoli le besaba las mejillas húmedas. No obstante, esta vez permaneció dormido sobre su regazo.
Al oír las campanas que indicaban que era hora de las plegarias, se dispuso a despertar al perro.
—Cannoli —le acarició el cuello. Cuando no hubo respuesta, lo sacudió ligeramente—. ¿Cannoli? —agitó al peludo con más fuerza, comenzando a ponerse nerviosa—. ¡Cannoli!
Acunó el hocico del perro entre sus manos, buscando que el animal abriera los ojos. Luego apoyó la mejilla contra su nariz húmeda, tratando percatarse si respiraba.
No sentía nada.
¡No sentía nada!
Aterrada, lo apretujó contra su pecho.
—Cannoli, ¡despierta, por favor! ¡No puedes hacerme esto, tú no!
Sin saber qué hacer y temblando de miedo, lo dejó en el suelo nuevamente antes de echar a correr a la casa parroquial.
—¡Massimo! —golpeó la puerta con sus dos manos, desesperada—. ¡Ayúdame, Massimo!
Tan pronto como el joven escuchó sus gritos de sufrimiento, dejó su oración a la mitad y corrió a su encuentro.
—¿Qué pasa, Delilah? ¿Te encuentras bien?
Ella no respondió. Le cogió la mano y corrió colina arriba, guiándolo hacia Cannoli, que seguía tendido en el mismo lugar.
—Él dormía en mi regazo y de pronto… —la voz de Delilah se quebró por el nudo en su garganta que le impedía hablar—. ¡Ayúdalo, por favor!
El muchacho se paralizó, imaginándose el peor escenario al ver al perrito inmóvil sobre el pasto.
Se puso de rodillas delante del animal y auscultó su tórax, colocando una oreja sobre sus costillas para saber si respiraba, o se movía, o su corazón palpitaba.
Cerró los ojos lentamente, apesadumbrado, cuando se dio cuenta de que no tenía ningún signo vital.
Conteniendo lágrimas, se volvió hacia su amiga y negó con la cabeza, confirmando su más grande temor.
Ella se tumbó de hinojos en el suelo para estar más cerca de Cannoli. Sollozaba desconsoladamente. Su rostro estaba enrojecido, su pecho se movía pesadamente y hacía un copioso esfuerzo por respirar.
Massimo no pudo hacer otra cosa que rodearla entre sus brazos para consolarla.
—No es verdad —se lamentó Delilah, estirando su mano para acariciar el lomo del perro—. Prométeme que regresarás, Cannoli, aunque sea en otro cuerpo. No podré soportar tu partida, tan similar a la de ella…
El sacerdote le acarició la espalda a su amiga, todavía sin dejar de abrazarla.
—Su tiempo a nuestro lado ha terminado, ahora está en un mejor lugar —intentó animarla—. Estaba bastante anciano, era tiempo de que descansara.
Pese a que trataba de darle aliento con sus palabras, Delilah se percató de que él también lloraba. Y lo estrechó con más fuerza entre sus brazos mientras se reconfortaban el uno al otro.