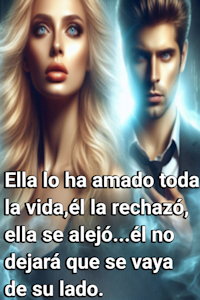Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 38: Plegarias
—Son dos días de ida y dos de vuelta —argumentó Massimo, preocupado por la situación—. ¿No cree que es demasiado tiempo? Las demás podrían comenzar a presentar la enfermedad y podría ser demasiado tarde.
Resignado, el doctor se encogió de hombros.
—Es lo único que podemos hacer. Entretanto, quienes presenten fiebre, deben ser bañadas con agua fría. También coloquemos compresas de agua helada sobre sus frentes. Es importante intentar disminuir la temperatura corporal.
—Madre Superiora —musitó Rosa, otra de las niñas más pequeñas—. Me he sentido un poco rara desde esta mañana. Me duele la cabeza y estoy algo mareada.
El doctor se movió rápidamente para tocarle la frente.
—Fiebre —se dio cuenta al instante antes de comenzar a guardar sus instrumentos de trabajo en su maletín—. Aislamiento, ahora. Necesitamos que las demás se separen de ellas.
—Doctor —preguntó Fátima con impaciencia—. ¿Es posible que quienes estamos vacunadas nos enfermemos?
El señor se dirigió fuera del dormitorio.
—Lo es, especialmente si fueron vacunadas hace varios años. Pero no se preocupen, si eso pasa, los síntomas serán más leves.
—Salgan del dormitorio, niñas, de inmediato —ordenó Immacolata. Luego le echó una mirada a Rosa—. Tú quédate aquí a cuidar a Laraina conmigo, Rosa —se giró para ver al doctor—. Gracias, doctor. Lo buscaré de nuevo si algo sucede. Hasta luego.
—Hasta luego, abadesa —contestó el hombre antes de marcharse.
Fátima condujo a las niñas más pequeñas fuera del dormitorio.
En ese momento Delilah se dio cuenta de que Laraina había sido abandonada porque estaba enferma. Posiblemente sus padres habían reconocido las pústulas de la viruela y la habían dejado para no verla… morir.
—Yo iré a buscar las vacunas, Madre Superiora —se ofreció la joven—. Esto ha sido mi culpa.
Massimo, que había estado escuchando en silencio, se opuso.
—No seas tonta, Delilah, es un viaje largo y agotador. Tengo que ser yo quien lo haga. Me acompañará algún monaguillo.
—Mejor quédate cuidando a las niñas, Delilah —estuvo de acuerdo Immacolata—. No tienes nada que hacer en Roma.
Por primera vez desde que conocía a Immacolata, Delilah había escuchado cierto tono de molestia en su voz.
—Sé que cometí un error —admitió ella avergonzada—, pero quiero arreglarlo. Haré lo que usted quiera, hermana.
—Massimo —la abadesa puso una mano gentilmente sobre el brazo del muchacho—, gracias por todo lo que haces por nosotras. No sé qué haríamos sin ti.
—No podría hacer menos —replicó humildemente el sacerdote.
Una pequeña punzada de celos atacó a Delilah. Siempre él se llevaba todos los halagos. Era el señor "perfección". Nunca hacía nada malo o precipitado, como ella. Nunca hacía cosas sin pensar, como ella. Nunca ponía en riesgo a las niñas y hermanas del hogar por su impertinencia. Siempre escuchaba. Y era sabio.
Había tenido una buena intención al insistir en acoger a Laraina en el hogar, pero era estúpida. ¿Cómo no se había dado cuenta?
La rabia que sintió contra sí misma hizo que sus ojos se humedecieran.
—No fue tu culpa, Delilah —la voz de Massimo interrumpió sus pensamientos—. Yo habría hecho exactamente lo mismo que tú, creéme.
Al escuchar esas palabras, la muchacha quiso acomodarse en sus brazos para llorar. No obstante, se limitó a secar sus ojos y respirar profundo.
—Regresa pronto, Spaghetti.
Él respondió con una sonrisa triste.
—Lo haré, Patata. Cuídate mucho, cuídense todas.
El joven partió casi en ese mismo momento, luego de prepararse para el extenso viaje. Delilah se dispuso a lavar las sábanas, la ropa, los baños y la cocina a fondo para evitar el contagio. Más tarde, cocinó para todas y lavó la vajilla.
El protocolo para entregarles la comida a sus compañeras era extremadamente cuidadoso, evitando al máximo el contacto.
Las niñas no vacunadas fueron recluidas en otro dormitorio, mientras que Rosa y Laraina permanecieron en la habitación principal de las huérfanas, al cuidado de Immacolata y la hermana Anna.
—Ya puede acostarse, Madre Superiora. Yo me encargo a partir de ahora.
—Gracias, Delilah —suspiró la abadesa, que se encontraba en una cama contigua a la de las pequeñas, luchando para no quedarse dormida—. Por favor despiértame si ocurre algo.
—No se preocupe, todo estará bien.
Delilah sujetó una nueva compresa, la sumergió en el balde de agua junto a la cama y la colocó en la frente de Laraina. Seguidamente, hizo lo mismo con Rosa.
—¿Cómo están, niñas?
Rosa lucía mucho mejor que la otra pequeña. Si bien tenía fiebre y escalofríos, su semblante no era tan pálido y parecía tener más energía.
—Bien —masculló mientras sujetaba su muñeca con fuerza—. ¿Nos cuentas la historia de la monja blanca? Sin que nadie se entere.
Delilah le sonrió. Luego cambió su mirada a Laraina.
—¿Qué tal tú? ¿Quieres que te la cuente?
Ella únicamente pudo asentir con la cabeza, sin hablar. Su mirada estaba fija en algún lugar de la habitación, como si no tuviera energía siquiera para volverse a ver otra cosa.
—¿Me prometen que no le dirán a nadie que se las conté?
Rosa juntó sus dedos índice y pulgar, formando una cruz. Luego besó la cruz en señal de juramento. En seguida, se levantó para coger la mano de su compañera Laraina e imitar el gesto.
—Ella también lo jura.
Delilah se tumbó junto a Laraina en la cama, acariciando su cabello al tiempo que relataba la terrorífica historia. Para este punto, Rosa se había ocultado por completo bajo la sábana, esperando protegerse de la monja blanca de esa manera.
Laraina le agarró la mano con fuerza a Delilah, haciéndole saber que tenía miedo. Así, la joven supo que había sido suficiente de historias de miedo. Lentamente bajó la voz hasta quedarse dormida junto a las niñas.
*****
Al día siguiente, Delilah despertó antes del amanecer para medir la temperatura de Rosa y Laraina y cambiar sus compresas por unas más frías.