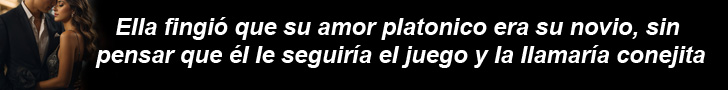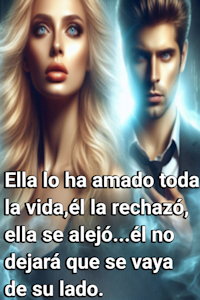Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 39: Milagro
—No lo sé —confesó Delilah con voz llorosa—. No lo sé, sólo quiero que todo esto termine. Por favor, Dios.
El sonido de un carruaje en la distancia interrumpió sus lamentos. Ella alzó la mirada y gateó encima de su cama para mirar por la ventana.
—¡Está aquí! —gritó con lágrimas de felicidad en los ojos—. ¡Madre Superiora, hermana Anna! ¡Massimo está aquí!
—¡Santísimo cielo! ¡Que haya podido traer las vacunas!
Incluso antes de que los caballos se detuvieran por completo, el sacerdote saltó fuera de la carroza, sosteniendo un baúl en sus brazos.
Se precipitó directo hacia el hogar, esperando que no fuese demasiado tarde. Su sotana lucía polvorienta, al igual que su rostro. Las manchas oscuras bajo sus ojos dejaban ver que él tampoco había dormido demasiado.
Cuando se aproximó jadeando a la mansión, las monjas ya lo esperaban en la entrada.
—¿Cómo están las niñas? ¿Están todas bien? ¿Llegué a tiempo?
Gaudenzia lo condujo al cuarto de las chiquillas enfermas, donde se dio cuenta de que ya había tres contagiadas. Y Delilah, que yacía en una cama con el vestido a medio abrir en la parte del pecho y una compresa goteando agua sobre su frente.
No tenía pústulas. Aún.
La muchacha sonrió al verlo, esperanzada.
Sin embargo, cuando prestó atención a las más pequeñas, su corazón se encogió de dolor. Si bien Rosa y Ramona presentaban algunas ampollas sobre su rostro y brazos, era Laraina quien más le preocupaba. Tenía tantas pústulas que su rostro estaba casi deformado. Prácticamente no podía abrir los ojos debido a la hinchazón provocada por las heridas.
Además, era la única que no estaba despierta. Ni siquiera pareció reaccionar a su presencia, como sí lo hicieron las otras.
De hecho, por un momento dudó que la niña estuviera viva. Sabía que necesitaría un milagro para que se salvase.
Él colocó el baúl sobre la mesa para darle instrucciones a Anna sobre cómo manipular las vacunas. Los frascos estaban sobre una tabla de madera delgada en el interior del baúl y bajo la tabla había una capa de nieve que las conservaba frías.
—Anna, primero empecemos con las que aún no están contagiadas y no están vacunadas. Si sobran vacunas, posteriormente debemos darles una segunda dosis a quienes sí están vacunadas. Por último, si todavía sobra material, debes aplicarlas a quienes ya están enfermas. Los doctores me han dicho que no es efectivo si ya tienen síntomas de la enfermedad, pero no podemos descartar un milagro.
Sor Anna asintió, cogió el baúl y se retiró hacia donde el resto de las niñas estaban recluidas.
—A… agua —murmuró Laraina con la voz extremadamente ronca.
Cuando Delilah se incorporó para buscar agua para la pequeña, Massimo le hizo una seña de que se recostara.
—No te muevas, Delilah, descansa. Yo me encargo.
Él sirvió el líquido en una taza y la ayudó a beber lentamente. Cada contacto, la hacía llorar. Las pústulas se habían convertido en dolorosas costras, algunas infectadas.
—No… —Laraina jadeó—, no veo… nada.
Pese a que sus ojos estaban ligeramente abiertos, ella se quejaba de que no podía ver. Massimo no podía siquiera imaginarse el sufrimiento de esta pequeña criatura.
—Delilah —llamó a su amiga—. ¿Te sabes una canción?
Él sabía que aquello las haría a todas olvidarse del dolor por un breve instante.
Lo único en lo que pudo pensar Delilah en ese momento, fue en la letra de un villancico navideño.
—Tu scendi dalle stelle —comenzó a cantar la muchacha débilmente—, o Re del cielo.
—E vieni in una grotta al freddo e al gelo —continuó Massimo la canción.
—O Bambino mio divino —se unieron Rosa y Ramona, con sus dulces y lánguidas vocecitas.
Todos hicieron silencio, esperando a que Laraina siguiera. Cuando parecía que se había dado por vencida, hizo un esfuerzo por balbucear:
—Io ti… vedo qui a tremar…
Tan pronto como Immacolata completó el verso con la siguiente frase, todos empezaron a cantar juntos.
Las niñas que ya habían sido vacunadas comenzaron a entrar una a una al dormitorio al oír las voces cantar. Aquello les dio ánimo luego de varios días de encierro y desesperación. Finalmente se unieron las muchachas más grandes y las monjas.
—¡No lloré, miren! —anunció una de las niñas cuando finalizó la canción, señalando la gasa en su brazo en el lugar donde había sido inyectada.
—¡A mí sí me dolió! —se quejó Gisela, fingiendo enojo mientras se frotaba el brazo.
Eso sacó una risita general en las pequeñas. Incluso Laraina sonrió con debilidad.
Luego de varias horas, Anna regresó con una jeringa preparada para dar la última vacuna sobrante.
En el momento en el que se aproximó a Delilah, ella le agarró la mano para detenerla.
—Yo fui vacunada, estaré bien. Dásela a Laraina.
—No tiene caso, Delilah. No será efectiva —refutó Massimo.
—Necesitamos un milagro, Massimo. Hay que intentarlo.
Rosa asintió levemente con la cabeza.
—Tiene razón, Laraina merece que lo intentemos.
Anna miró a las demás, en busca de la aprobación de todas. Cuando ellas le dejaron saber asintiendo que estaban de acuerdo, se dirigió hacia la niña, desnudó su brazo y procedió a vacunarla.
La pequeña no pareció siquiera sentir el pinchazo. No se quejó.
Nadie habló mientras observaban tranquilamente a Laraina, como aguardando el milagro, como esperando que sucediera algo mágico que no llegó.
Cuando Delilah empezó a acurrucarse bajo las sábanas, Massimo se percató de que intentaba cubrir sus manos. La conocía lo suficiente como para darse cuenta de que estaba ocultando algo.
Caminó hacia su cama despacio, removió la manta de prisa y le sujetó el brazo. Al alzar la manga larga de su vestido para descubrir su piel, advirtió que había pústulas rojas alrededor de sus muñecas, como una pulsera de ampollas enrojecidas.
—¿Por qué no has dicho nada? —le recriminó su amigo.