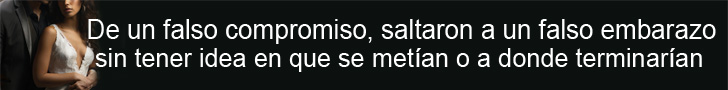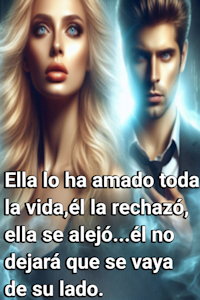Señoritas de Vestidos Azules
Capítulo 51: Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre
—Sí, quiero —exhaló Delilah.
En los semblantes de todos los presentes se evidenció alivio al escuchar aquella respuesta.
—El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia y os otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor.
—Demos gracias a Dios —susurraron todos al unísono al tiempo que Giacomo extraía de su bolsillo un par de anillos.
—El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de amor y de fidelidad.
—Amén.
—Querida Delilah —Giacomo sostuvo con delicadeza los dedos de su novia antes de ponerle el anillo en el anular—, recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ella hizo lo mismo, colocándole el anillo a su esposo. El ruido de los jinetes se hacía más potente a medida que Delilah deslizaba la joya a través del anular de Giacomo.
—Sr. Fantasmagórico, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
—Los declaro marido y mujer —avisó el padre—, puede besar a la novia.
El pecho de Delilah golpeaba con fuerza, casi al mismo ritmo de las pisadas de los caballos en el exterior. Ya no podía distinguir si aquel sonido eran sus latidos o los guardias aproximándose.
Giacomo le sujetó ambas manos al tiempo que ella cerraba con fuerza los ojos para recibir el beso del muchacho.
En medio de las penumbras, lo único que pudo percibir fue el roce suave y húmedo contra sus labios. Cuando ella entreabrió la boca, la lengua de su esposo le acarició la suya con ternura, despacio.
Por un momento todos los ruidos de afuera se habían silenciado para ambos. Lo único que oían era el sonido de sus respiraciones.
—Rápido, ¡deben firmar el acta! —los apremió Immacolata.
Los dos se separaron a toda prisa antes de arrodillarse frente a un gran libro. Immacolata acercó la vela para que pudiesen distinguir en dónde firmar.
Fue Giacomo el primero en tomar la pluma y mojarla en tinta para escribir su nombre. Luego, se la entregó a Delilah, que hizo lo mismo mientras escuchaba gritos desde el lado de afuera de la puerta.
—¡Salgan de ahí! ¡Todos! —ordenaban los soldados al tiempo que pateaban la puerta principal—. ¡Abran!
—Váyanse por detrás —les susurró velozmente el sacerdote a la pareja—. Immacolata y yo los distraeremos.
Cuando los dos se levantaron, Giacomo tomó rápidamente la mano de Delilah para guiarla hacia la salida. No tenían nada con qué iluminar su camino, de modo que tantearon las paredes en la oscuridad hasta lograr salir.
Una vez fuera, se agacharon, poniendo sus espaldas contra la pared y moviéndose lentamente para no ser escuchados.
Su objetivo era regresar al hogar sin ser detectados.
Al terminarse la pared que los ocultaba, se tumbaron boca abajo contra la hierba alta para arrastrarse camino hacia la mansión.
Los brazos y rodillas de Delilah ya estaban rasgados debido al punzante césped que constantemente rozaba su piel.
Bajo la tenue luz de la luna, ella contempló la cuerda dónde las monjas colgaban su ropa para secar.
—Giacomo —susurró mientras el sonido de sus respiraciones pesadas se mezclaba. Él hizo señas para que no hablara, las cuales ella ignoró—. Ponte un hábito. Y una cofia —continuó en voz baja, señalando la cuerda.
El muchacho observó lo que señalaba y se puso en pie para tirar de estas prendas hasta soltarlas de los ganchos de madera. Después se sentó para colocárselas por encima de su ropa. Delilah se incorporó y lo ayudó a ponerse la cofia.
Tan pronto como estuvo disfrazado, ambos echaron a correr hacia el hogar, sólo para darse cuenta de que también estaba rodeado por oficiales.
—Creo que nos vieron, Delilah —le avisó él a su esposa.
—Ven —ella tiró de su brazo, guiándolo hacia el jardín trasero, donde terminaba el pasadizo secreto que utilizaba en su infancia para ocultarse.
Ingresaron al pasillo rodeado por plantas, agachando sus cabezas, y caminaron a gatas en medio de las sombras, sin distinguir absolutamente nada mientras se movían.
—¿Estás segura de que no nos vieron entrar? —musitó él con preocupación.
La realidad era que ella no estaba segura. El sudor en su frente la delataba. Y por suerte, no podía verse.
—Sigue adelante, Giacomo.
—Espera, Delilah.
—¡Si nos detenemos, van a atraparnos!
—Quédate quieta —él tiró de su túnica para hacerla parar. Seguidamente, ella se volvió hacia su rostro en medio de la negrura—. Déjame besarte por última vez antes de irme.
—¡No te irás! —protestó Delilah en voz un poco más alta—. No lo permiti…
Sus palabras fueron interrumpidas por el beso de su amado directamente sobre sus labios. Él le acarició la mejilla con una mano mientras que la otra reposaba en su rodilla y escalaba hacia su muslo.
Ella se aferró a su pecho, cerrando ambos puños sobre la tela del hábito. Un ligero jadeo se escapó de sus labios cuando él profundizó en el interior de su boca.
Lentamente, la empujó contra el suelo al tiempo que movía una mano sobre su cintura y situaba la otra en la parte de atrás de su rodilla.
Delilah sentía que el suelo daba vueltas, estaba sin aliento debido a aquel apasionado arrebato.
De forma inesperada, su marido abandonó sus labios. Sin aliento, los dos respiraron de forma agitada contra la boca del otro.
Ella no podía verlo. De hecho, no podía ver nada. Sólo tenía certeza de una cosa:
—Acabo de besar a un caballero vestido de monja.
—A tu esposo —corrigió Giacomo en medio de jadeos entrecortados y risitas—, vestido de monja —ella escuchó un sonido metálico y sintió una bolsa de tela fría contra la palma de su mano—. Este dinero es para ti —aclaró él, entregándole un montón de monedas—. Úsalo para viajar a otro país en barco, Delilah, te lo ruego.