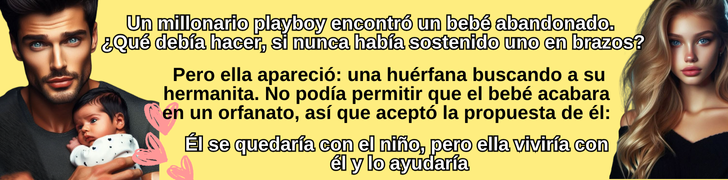Siete meses
Capítulo 3 | Apostando al amor
Conozco a muy pocas mujeres que no se imaginen casadas y con hijos a la hora de conocer a alguien interesante. Tenemos esa (maldita) habilidad de transportarnos de manera inmediata a un futuro fantasioso salido de un cuento de hadas en donde todo es felicidad. No hace falta más que mirar los ojos de alguien que nos gusta para que nuestra imaginación se suba a un DeLorean, pulse los botones «diez años adelante» y arranque hasta alcanzar las ochenta y ocho millas por hora. Nos toma la misma cantidad de tiempo viajar al futuro y regresar, que lo que toma decir la palabra «hola».
Y ahí estaba yo, viviendo en París con dos de mis hijos ojo-azulados corriendo entre mis piernas y una hermosa princesita rubia saltando hacia los brazos de su padre, Frédéric el guapo, mi guapo. Ni siquiera sabía de qué parte de Francia era, pero ya andaba por ahí corriendo a orillas del río Sena agarrada de su mano y con nuestros hijos saltando frente a la torre Eiffel. Estaba a punto de susurrarme algo romántico al oído cuando mi sueño diurno se vio interrumpido.
—Sí, es él —me repitió Romina reforzando su certeza.
—¿Cómo sabes? —Mi mirada aún clavada en los ojos grises de mi francés.
—A ver, ¿cómo sabes que sabes que el cielo es azul, mensa? —me contestó con tono de obviedad y con una tierna voz infantil— porque lo puedes ver, ¿no?
Sus palabras confiadas y seguras le dieron más vuelo a mi imaginación. Pude vernos bailando bajo la luna, nuestro primer beso romántico, delicado y delicioso, lo escuché decirme al oído palabras de amor incomprensibles, nos vi brindando en nuestra boda y hasta sentí los rayos del sol de la Polinesia Francesa broncear mi piel durante nuestra luna de miel.
Lo malo de soñar despierto es que la realidad nos pega un par de cachetadotas en la cara para despertar. ¿Cuándo se ha hecho realidad algo que pasó en un sueño diurno? ¡Nunca es la respuesta! ¡Nun-ca!
Las expectativas de amor siempre superan la realidad y todo por culpa de Disney, las chick flicks, Ashton Kutcher y los escritores frustrados que no tienen otra cosa que hacer más que mantenernos la ilusión amarrada a las letras.
Me parece que a estas alturas ya se puede notar que crecí influenciada por Disney y sus princesas; en mi defensa, todo el mundo está influenciado por algo.
Vimos a los chicos extranjeros con cara de travesura, haciéndonos gestos con la mano, indicándonos que nos acercáramos a ellos.
—Vamos, vieja —me dijo Romina con determinación, haciendo que mis piernas se agitaran con nerviosismo una vez más.
Siempre le había admirado ese andar sin miedo por la vida. La seguridad que tenía sobre las cosas daba la impresión de que sabía el qué y el porqué de lo que hacía. Se dejaba llevar por la corriente, pero con la certeza de que cosas muy buenas la esperaban a la orilla.
—Nunca hay que empujar al río —me aconsejaba cuando más lo necesitaba—, el río fluye, solo hay que seguirlo.
No solo admiraba su personalidad, también su cuerpo. Romina tenía dos pedazos de cachetes redondeados y carnosos, deslumbrantes a la vista de cualquiera. Bajaban desde su pequeña y delineada cintura, tan estrecha que parecía caber en dos manos. En más de un centenar de ocasiones, tuvimos que lidiar juntas contra hombres perversos tratando de tocarle el trasero con una nalgadita o un leve roce, como queriendo probar un pedacito de ese gran pastel. Se saboreaban sus delicias pasándose la lengua por los labios de una manera vulgar y atrevida. Era incontrolable. La misma cantidad de veces vimos a mujeres clavándole los ojos con envida como si con la vista pudieran desinflarle su belleza.
No solo era cuerpo, mi amiga tenía la piel muy blanca y el pelo casi negro, largo y tan liso como la lluvia. Sus cejas bien pobladas resguardando esos ojos grandes del color de las avellanas era lo primero que veías en ella... O lo segundo, después de su trasero. Su nariz era redonda y pequeñita y sus labios tiernos y sonrientes. Si no fuera por sus nalgotas, parecería una muñequita de porcelana.
Poco podías hacer cuando ella decía «vamos», así que la seguí con timidez hacia la boca del lobo.
—Así que es gracias a ustedes por lo que se organizó esta fiesta —dijo Frédéric sorprendido y muy contento.
¡Que no le vea las nalgas, que no le vea las nalgas!
Mi inseguridad innata me decía que en el momento en que mi francés pusiera ojos en ese carnoso y delicioso trasero, dejaría de ser mi y pasaría a ser insípidamente un.
—En realidad es gracias al fútbol, ¿no? —Miré a Stephan.
—¡Una cosa más para venerar ese magnífico deporte! —gritó entusiasmado el alemán bailarín del que no recuerdo su nombre, pero digamos que se llamaba Hans.
Con ese comentario tomó a Romina de la cintura y se la llevó a «bailar» entre la gente. No me queda muy claro qué es lo que intentaba hacer con esos movimientos, pero parecía más bien que estaba siendo exorcizado.
Michi y Stephan fueron alejándose de nosotros con discreción y sin darnos cuenta nos quedamos solos.
—No sabía que a las mujeres mexicanas les gustara el fútbol —comentó intrigado mi marido.
—Parece que no sabes muchas cosas hoy. —Mi voz sarcástica salió sin permiso, pero mi sonrisa tierna suavizó mis palabras.
—Sé que me vas a besar esta noche. —expresó con una actitud arrogante y muy segura que me estaba volviendo loca.
¿Será que puede leer la mente? Espero que le gusten las historias eróticas.
Solté una risa ahogada con la intención de burlarme de él y tratando de disimular los nervios que me atacaban al estar cerca de él.
—¿Yo te voy a besar a ti? —pregunté incrédula y alzando un poco la voz—. Y cuénteme, señor príncipe ¿cómo va usted a lograr que eso pase? —aire sarcástico, pero interesado salió junto con mis palabras.
—Con una apuesta —respondió con la mano en la barbilla después de pensar por unos segundos.