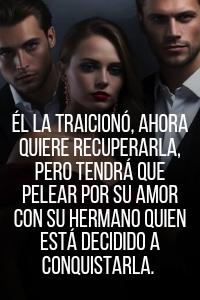Siete meses
Capítulo 4 | La propuesta
Nos sentamos dentro del salón, en donde habíamos cruzado miradas por primera vez. Nos esperaba un par de sillas de madera que parecían sacadas de una tienda de antigüedades. Entre inocentes coqueteos y un terrible reggaetón al fondo, descubría más y más sobre la interesantísima vida de mi francés. El jardín iba quedándose vacío y la madrugada nos iba cobijando con la negrura del cielo, pero Morfeo estaba aún muy lejos de acariciar mis pensamientos.
Con amarga sorpresa, noté que mi Isle of Skye se había terminado ya. Nadie más había probado el whisky, pues los invitados se habían inclinado hacia el exótico tequila, razón por la cual me sentí un poco alcohólica. Yo solita me había empinado una botella entera de tan fino escocés y lo peor es que seguía en pie y con mis cinco sentidos. Supuse que gracias a la calidad del mismo y a que me lo tomé con pausas no había hecho tanto efecto en mi sobriedad, así que dejé de sentirme mal y continué refrescando mi boca con las cervezas heladas que el guapo y generoso anfitrión, nos había compartido.
Frédéric, con su voz ronca de tanto fumar, me contó que había nacido en Estrasburgo, Alsacia, justo en la frontera entre Francia y Alemania, pero a los siete años empezó su vida nómada. Su padre trabajaba para el gobierno y por ello cada seis años lo reubicaban de ciudad. No le había sido fácil. Pasó su vida haciendo nuevos amigos en diferentes escuelas, dejando todo atrás y empezando de nuevo. Hasta que a los dieciocho años decidió estudiar negocios y se mudó a Alemania, de donde era su madre. Ahí conoció a Stephan y a Michi.
La arrogancia con la que me sedujo al principio se había desvanecido y ahora quedaba un Frédéric simpático y abierto, interesado en introducirme en su vida poco a poquito.
Lo escuchaba llena de interés y alternando la mirada entre esos ojos grises y su boca comestible. Cuando la gente habla me gusta verle los labios y no los ojos. Tal vez soy rara, pero me gusta ver cómo la boca juega con los dientes y la lengua, para expresar ideas provenientes del corazón o la cabeza. Además de que la voz sale de ahí y, por lo tanto, mi atención se concentra en ese punto. Sin embargo, Mario, mi amigo genovés, me recomendó mirar a los ojos de la gente, sobre todo a los hombres, pues además de que es «lo correcto», puede malinterpretarse como ganas de besar.
Soy incapaz de darme cuenta en dónde enfoco la mirada, hasta que tengo unas ganas terribles de besar y no quiero ser descubierta. Intentaba concentrarme en los ojos y así tratar de disimular, lo más posible, mi incontrolable deseo de comerme a mordiscos esos labios carnosos y delineados. Eso no ayudaba mucho tampoco, tenía unos ojos hipnotizantes. Había mucho más por detrás de ese color suave y perfecto. Era su mirada la que me hacía sentir desnuda. Decidí mejor enfocarme en el entrecejo, justo donde comienza la nariz, para poder así concentrarme en sus palabras y seguir una conversación sin parecer una quinceañera hablando con su ídolo.
Me sentía en confianza total con él, no había poses falsas, hablábamos con tal naturalidad y sinceridad que, si a alguien se le hubiera soltado un gas ruidoso y oloroso, no nos hubiéramos sorprendido.
Ricárd, el amigo y copiloto de Fede —como lo empecé a llamar con afán travieso—, se había unido a nuestra conversación, amenizándola aún más con sus divertidos comentarios y su personalidad bromista. Yo suelo ser muy simple y río con cualquier cosa, pero he de confesar que la alegría del momento, la compañía, y por supuesto el Isle of Skye, me hacían más difícil controlar las carcajadas, que salían desde lo más profundo de mi alma sin bloqueos. Reía con todo mi cuerpo como los bebés: naturalmente, sin poses y sin intentar ser una señorita. Justo como me lo habían prohibido mis (pesadas) tías.
El frío empezaba a anunciar el alba y escondí mis pies descalzos bajo los muslos de mi francés con el fin de resguardarlos, pero no me molesté en preguntar si me lo permitía. El hecho interrumpió una de sus divertidas anécdotas de la época universitaria y su mirada se dirigió hacia mis pies. Su cara confundida y su silencio me hicieron reaccionar, sacándolos de su escondite de inmediato. Los puse en el suelo de nuevo. Le pedí disculpas con una mueca infantil en la boca, me encogí de hombros y abrí los ojos como un par de platos. No hacían falta las palabras.
Se levantó de la silla con la cara seria, se quitó la chamarra y la puso sobre mis hombros. Se sentó, y con una actitud tierna, casi paternal, se agachó para tomar mis pies del suelo y se los puso de nuevo entre las piernas y la silla, tratando de sentarse sobre ellos de manera delicada.
—¿Mejor? —preguntó con un tono de preocupación y frotando mis piernas para calentarlas.
Me acerqué arrastrando un poco la silla con mi cuerpo, para no mover los pies de su escondite y le di un beso tierno en su delicioso cachetito que duró un poco más de lo normal. Intentaba demostrarle mi enorme agradecimiento (y sentir más de cerca su piel).
—Te dije que me besarías hoy —alzó las cejas con satisfacción y altanería después de recibir el beso.
—¡Cállate! —le contesté entre risas y negando con la cabeza.
—Puedes poner los pies bajo mis piernas también, si quieres —interrumpió Ricárd con una sonrisa traviesa—, siempre y cuando venga con beso.
Al escucharlo, Frédéric frunció el ceño, me tomó de las piernas con más fuerza y se sentó sobre mis pies con todo su peso.
—Noup, estos pies se quedan conmigo —dijo con la actitud de un niño de primaria que no quiere compartir su lunch en el recreo.
—¡Ven aquí!
Lo jalé del brazo acercándolo hacia mí. Le di un beso exageradamente tronado en el cachete regordete y le acerqué el mío mientras lo golpeaba con mi dedo para señalarle dónde debía tronar su beso para mí.
—¡Suertudo! —dijo Fede, volteando la cara de manera dramática y con un puchero de lo más tierno al ver a su amigo besarme—. ¿Por qué él sí puede besarte y yo no? —preguntó aún sin mirarme.