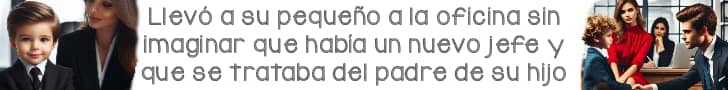Soy Leyenda
Capítulo 1
Enero de 1976
En aquellos días nublados, Robert Neville no sabía con certeza cuándo se pondría el sol, y a veces ellos ya ocupaban las calles antes de que él regresara.
Durante toda su vida, la hora del crepúsculo estaba relacionada con el aspecto del cielo, y por lo general, prefería no alejarse demasiado.
Paseaba alrededor de la casa, bajo una luz grisácea y débil, con un cigarrillo en la boca y un hilo de humo por encima del hombro.
Comprobó que las ventanas no tuvieran alguna madera suelta.
Los ataques más violentos dejaban tablones rotos o medio arrancados, y debía remendarlos.
Odiaba esta tarea.
Hoy afortunadamente, sólo faltaba un tablón.
Cuando estuvo en el patio revisó el invernadero y el depósito de agua.
A veces los hierros que cubrían el depósito se aflojaban y las cañerías estaban retorcidas o rotas.
A veces, en el invernadero, las piedras que arrojaban por encima del muro agujereaban los cristales y había que cambiarlos.
Pero el depósito y el invernadero estaban intactos en esta ocasión.
Regresó a la casa.
Cuando abrió la puerta de la calle apareció en el espejo una imagen de sí mismo absolutamente distorsionada.
Hacía un mes que había colgado allí aquel espejo agrietado.
Al cabo de pocos días, algunos trozos caían en el porche.
‘Puede caer entero.’
Pensó.
No tenía idea de colgar allí otro maldito espejo; no valía la pena.
En cambio, había puesto algunas cabezas de ajo.
Darían mejor resultado.
Cruzó lentamente la sala, sumida en el más absoluto silencio, dobló por el oscuro pasillo de la izquierda, y entró en el dormitorio.
En otro tiempo, la habitación había estado abarrotada de adornos, pero ahora todo era completamente funcional.
Como la cama y el escritorio ocupaban muy poco espacio, había convertido una pared en almacén.
En el estante se podía encontrar un serrucho, un torno y una piedra de esmeril.
Y en la pared, un muestrario completo de herramientas.
Neville cogió el martillo y encontró, en medio del desorden de una caja, unos cuantos clavos.
Volvió a salir, y clavó rápidamente el tablón que se había estropeado, arrojando los clavos restantes en la derrumbada puerta próxima.
Permaneció allí durante un rato, de pie en el jardín, contemplando la calle larga y silenciosa.
Era un hombre alto, tenía treinta y seis años y su ascendencia era inglesa y alemana.
En su rostro, nada llamaba especialmente la atención, excepto la boca, ancha y firme, y los brillantes ojos azules, que observaban ahora las ruinas de las casas vecinas.
Las había quemado para evitar que se acercaran por los tejados.
Pasados algunos minutos, respiró hondo y volvió a entrar.
Arrojó el martillo sobre el sofá de la entrada, encendió otro cigarrillo y tomó la copa de la media mañana.
Poco después entró en la cocina de mala gana.
Debía deshacerse de la basura acumulada en el vertedero.
Debía también quemar los platos y vasos de papel, y quitar el polvo a los muebles, y lavar el fregadero y la bañera, y cambiar las sábanas y la funda de la almohada.
Pero vivía solo, y esas cosas podían esperar.
A mediodía, Neville estaba en el invernadero recogiendo cabezas de ajo.
Al principio su estómago no podía soportar el olor de ajo.
Ahora lo tenía impregnado en las ropas, y a veces pensaba que hasta en la piel, y casi no lo notaba.
Cuando le pareció que tenía suficientes volvió a casa y los colocó en el vertedero.
Accionó el interruptor de la pared.
La luz vaciló unos instantes antes de brillar normalmente.
Neville dejó escapar un chasquido de disgusto entre las mandíbulas apretadas.
Otra vez el generador.
Tendría que repasar el maldito manual y comprobar los cables.
Y si la reparación era demasiado complicada, debería comprar un nuevo generador.
Se sentó, malhumorado, en un taburete junto al vertedero y sacó un cuchillo.
Primero, fue separando los pequeños dientes rosados entre sí, luego los cortó por la mitad.
El acre y penetrante olor inundó la cocina.
Puso en funcionamiento el acondicionador de aire y la atmósfera quedó bastante limpia.
Luego, con un punzón, practicó un agujero en cada mitad de diente y las atravesó con un alambre hasta formar unos veinticinco collares.
En un principio colgaba estos collares en los cristales, pero la pedrea le había obligado a tapar todos los cristales con madera terciada.
Finalmente había sustituido estas maderas por tablones, con lo que la casa se había convertido en un lúgubre sepulcro; pero había puesto fin a aquella lluvia de piedras y vidrios rotos que entraba todas las noches en las habitaciones.
Y una vez instalados los tres acondicionadores de aire, se pudo respirar mejor.
Un hombre puede acostumbrarse a todo.
Cuando tuvo terminados los collares, salió y los clavó en los tablones de las ventanas, y retiró luego los viejos porque ya habían perdido casi todo el olor.
Realizaba este trabajo dos veces por semana.
No había otra forma de defenderse mejor que ésta, por el momento.
‘¿Defenderse?’
Pensaba a menudo.
‘¿Para qué?’
Durante la tarde pasó el rato haciendo estacas.
Con la ayuda del torno reducía los tarugos de madera a estacas de veinte centímetros.
Luego les afilaba la punta en la piedra de esmeril.
Era un trabajo agobiante y monótono, y el serrín flotaba en el aire con su tibio olor y le penetraba los poros y los pulmones, y le provocaba la tos.
Pero las estacas nunca alcanzaban, independientemente de las que hiciese.
Y los tarugos escaseaban cada vez más.
Pronto tendría que usar tablas.
Pensó, irritado, que eso sería el colmo.
Todo era demasiado deprimente y debía pensar en cambiarlo.
¿Pero cómo, si no podía dedicar ni un minuto a pensar?