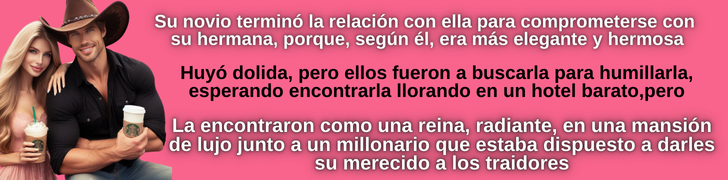Staeling
1. Deseo de cumpleaños
El cielo rugió con violencia. Una luz iluminó, de manera fugaz, el callejón frío y oscuro por el que arrastraba las piernas al caminar. Las gotas de lluvia empapaban mi cabeza y hacían que mis cabellos negros se pegaran en trazos irregulares sobre mi frente. No podía dejar de llorar. Las lágrimas caían como si corrieran una maratón, una detrás de la otra.
¿Qué tan cruel tendrías que ser para terminar con tu novia el día de su cumpleaños? O, mejor dicho, ¿qué tan mala novia tendrías que ser para que te dejen el día de tu cumpleaños? ¡Pues, pregúntenme a mí! Estoy a nada de sacarme el máster en «Relaciones Fallidas». Seguro me iba mejor que como novelista.
Tal vez, ahí estaba la raíz del problema. Según mi mejor amiga, Ana, la verdadera cuestión radicaba en mi trabajo como escritora. Desde que aprendí a refugiarme en los libros, mi vida dio un giro inexplicable. Cada vez que me sentía sola, abandonada o vacía, volvía a mi computadora y el mundo exterior se desvanecía. Al escribir, podía hacer las vidas de mis personajes mucho más miserables que las mías, por lo que, al ver todo desde otra perspectiva, pensaba: «¡Hey! Ed, alégrate. Podrías ser la reina de un planeta alienígena, que es perseguida por el imperio enemigo, a través de las galaxias». En ese punto, siempre me llevaba una mano al pecho, exhalaba y daba gracias a Dios porque la mayor de mis preocupaciones solo era tener una bruja como hermanastra.
Aunque, si lo pensaba bien y ponía las cartas sobre la mesa, el mundo también se volvería un mejor lugar si los hombres fueran como en los libros. No estaría mal que sean guapos caballeros con armaduras oxidadas, poseedores de voces gruesas mata-zorras, con ojos brillantes y dominantes, brazos fuertes y bien trabajados. También, podrían ser millonarios exigentes y mujeriegos, pero que, al final, terminan siempre enamorados de la chica ordinaria. Entonces, llegaría el punto en donde ellos harían un voto imaginario de castidad y renunciarían a la poligamia, defenderían a la chica de los maleantes, y, si pelearan con ella, terminarían por ceder. Saben que es mejor conservar a su lado a la mujer que aman porque, así, vivirían felices por siempre.
De nuevo, las lágrimas se arremolinaron sobre mis mejillas. Era una tonta por creer en esa fantasía. En la vida real los hombres eran crueles, las mujeres unas caprichosas y el destino nunca nos sonreía.
Pateé con fuerza el pequeño charco que se había formado debajo de mis pies mientras esperaba el autobús. ¡Quería ser ese charco! No, a esas alturas, quería ser hasta la piedra que ese niño pateaba al caminar. Estaba segura de que me sentiría mejor si era azotada por un bebé, que cambiada por Lizzy «Curvas de Silicona» Sánchez. ¡Esa mujer me quitaba todo lo que yo tenía! Y ni siquiera recuerdo, ya, cuándo comenzó a hacerlo.
Cuando éramos pequeñas, y asistíamos al mismo jardín de niños, los profesores nos solían repartir crayones. ¡Pero adivinen! Sí, a ella le daban los crayones completos, y a mí los que otros niños ya habían partido a la mitad. Además, mi almuerzo terminaba siendo suyo la mayor parte del tiempo. ¡Y cuando entramos a la secundaria las cosas no mejoraron ni siquiera un poco! Mi padre, el entrenador del equipo de fútbol de la preparatoria, y su madre, la psicóloga del instituto, se enamoraron y se casaron. En ese tiempo, ni siquiera había entrado a la preparatoria y ya la odiaba.
Y casi como si Mahoma hubiese reencarnado en mí, como su máxima profeta, al entrar en la preparatoria, todo se fue a la basura. Lizzy se posicionó como líder del equipo de porristas, y yo terminé por escribir columnas en el periódico escolar. Me volví un fantasma dentro de mi propia casa. Mi padre y mi hermanastra tenían muchas cosas en común y, vamos, su madre no iba a ignorarla. Así que, cuando los temas de deportes dominaban la mesa, lo que ocurría más o menos un 80 % de las veces, mi voz quedaba varada en una bahía de soledad.
Cedí mi habitación cuando ellas se mudaron. No protesté cuando Lizzy cambió los sábados de pizza por sábados de sushi. Tampoco, dije algo cuando decidió pintar de rosa el auto que papá nos compró para ir a la universidad, ni le he dicho a mi padre que, algunas veces, ni siquiera puedo subir a él porque el maldito club de porristas no quiere esperar y mi puesto en el periódico demanda un poco de tiempo extra. ¡Ni siquiera me quejé cuando mis gatos me dejaron de lado!
Mis crayones, mi almuerzo, mi padre, mi recamara, el cariño de mis gatos, mi auto, mi maldita pizza. Y, ahora, ¡mi novio!
Mis manos se transformaron en puños. La rabia subió por mi garganta y me dejó un sabor metálico en la lengua. Quería descargar toda la ira en algo más que apretar mi falda entre los dedos. ¡Necesitaba golpear algo con urgencia!
—Si rechinas los dientes de esa manera, vas a perderlos antes de los treinta —advirtió una voz femenina detrás de mí.
Giré despacio y me encontré con una mujer encorvada. Estaba arrodillada en la esquina de un callejón adyacente. Sus cabellos grisáceos envolvían gran parte de su cara, y solo me dejaban ver una concavidad pronunciada, cubierta de sombras y con monstruosas bolsas debajo de sus ojos. Sus ropas deslavadas gritaban que había pasado más tiempo, del que podía imaginar, metida en ese callejón. El olor nauseabundo que desprendió al mover su mano de un lado a otro, para saludar, fue embriagador… ¡Y no de una buena manera!
Sonreí a modo de respuesta y miré hacia la carretera. Esperaba que el autobús pasara de inmediato o iba a tener que despedirme, si tenía suerte, solo de mi cartera.
Ella resopló.
—No voy a robarte nada.
Giré un poco para mirarla sobre mi hombro y negué con la cabeza. Me sentí culpable de mis pensamientos.
—Hoy es tu cumpleaños, ¿cierto? —preguntó y mostró una fina línea de dientes que parecían de porcelana.
Lo primero que se cruzó por mi mente fue: «¿Cómo rayos se podía tener esos dientes y vivir en la calle?». ¡Ni siquiera yo podía lograrlo con hilo dental y enjuague de alcohol y flúor! De inmediato, supe que esa mujer no era una vagabunda normal. Sexto sentido, dicen.