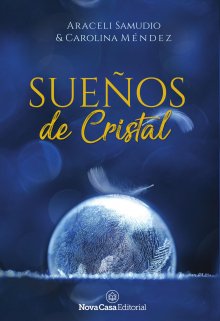Sueños de Cristal
PRÓLOGO
«Ángel de la guarda,
dulce compañía,
no me desampares,
ni de noche ni de día».
Esa era la oración que Elisa rezaba todas las noches antes de ir a dormir. Lo hacía con las manos juntitas y observando un velador con forma de ángel que le había regalado su madre cuando le enseñó aquella plegaria. Elisa le tenía miedo a la oscuridad, por tanto, su madre le había prometido que si dejaba encendida esa pequeña llama y le rezaba a su ángel antes de dormirse, nada malo le podría suceder.
Aquella mañana, cuando Elisa volvía de la escuela caminando de la mano de su madre, vio a aquel pequeño gatito sentado en el medio de la calle. A sus ocho años, pensó que ese no era un sitio seguro para que el gato estuviera descansando, así que simplemente se soltó de su madre y corrió hasta el animalito.
Lo que Elisa no alcanzó a ver fue el auto que se acercaba hacia ellos.
—¡Elisa! ¡No! —gritó histérica su madre al darse cuenta de que la niña se había soltado de su mano y ahora estaba en el medio de la calle.
Entonces, todo sucedió muy rápido. La mujer vio el auto pasar sin detenerse y gritó tan fuerte que todos los que estaban alrededor voltearon a ver qué sucedía, sin embargo, Elisa estaba sana y salva, completamente intacta al otro lado de la acera con el pequeño gatito en brazos y una expresión de sorpresa en el rostro.
De alguna inexplicable manera, el auto había dado un giro en el último segundo, esquivando así a la criatura que se encontraba a un escaso metro de distancia. Eso era lo que todos llegaron a ver, sin embargo, Elisa no encontraba la manera de describir lo que había sentido. Un fuerte tirón en su pecho, medio segundo después de haber cogido al gatito en brazos, la había hecho caer de bruces. Y entonces el vehículo que no había advertido pasó a su lado a toda velocidad.
Cuando giró a contemplar lo que casi había ocurrido, una silueta resplandeciente se encontraba a pocos pasos de ella. Era… extraño. Aquella figura, más que asustarla, le produjo una intensa sensación de paz. Era casi cegadora, por lo que tuvo que entrecerrar sus ojos, pero solo fue durante un corto momento, porque entonces la luminosidad menguó y pudo apreciar con claridad el rostro de un chico, en el cual refulgían como joyas un par de ojos violetas abiertos con la misma sorpresa que ella sentía.
—¡Elisa! Elisa, mi amor, ¿estás bien? —cuestionó su madre una vez que llegó a su lado, luciendo alterada por el incidente.
Las manos le temblaban, palpaba su rostro en busca de heridas, ladeaba su cabeza de un lado a otro y tocaba su torso para ver si no tenía magulladuras. Mientras tanto, Elisa no podía dejar de ver al adolescente frente a ella que le hacía señas para que guardara silencio.
Estaba pasmada, en shock, o eso creía su madre viendo dentro de sus ojos con mirada perdida. La multitud comenzó a acercarse también, y eso bastó para que la atención de Elisa se desviara del muchacho que irradiaba luz. Sus ojos se fueron posando en cada hombre y mujer que se aproximaban para preguntarle cómo se encontraba, si le dolía algo, si debían llamar a una ambulancia. Elisa solo negó con la cabeza, no le dolía el cuerpo, si acaso los raspones en las rodillas, pero nada más.
—Estoy bien —dijo en apenas un susurro. El susto le había resecado la garganta y los labios, por lo que tuvo que relamerlos.
El tenue maullido que tuvo origen en sus brazos hizo que se despabilara. Por un momento había olvidado por qué se encontraba tendida sobre la calle, pero ahora, viendo al gatito acurrucado contra su pecho, no pudo evitar sonreír.
—Mami, ¿nos podemos quedar con él? —preguntó con inocencia, elevando su vista hacia la mujer que no dejaba de besar su cabeza.
Su madre, todavía asustada, asintió. El alivio comenzaba a derramarse por sus venas.
—Claro, pequeña. Vamos a casa. —Se puso de pie y ayudó a su hija a incorporarse antes de atraerla contra su costado. Agradeciendo a los que aún curioseaban la escena, Elisa y su madre retomaron su camino a casa.
Solo habían avanzado un par de pasos cuando, la niña, sintiéndose observada, miró sobre su hombro y se encontró con que el extraño muchacho las seguía a escasa distancia. Estuvo a punto de decírselo a su madre, de contarle acerca del chico que irradiaba luz como un faro, pero entonces él sonrió y aquel gesto la volvió a llenar de esa sensación de paz previamente experimentada, por lo que no dijo nada; solo pudo devolverle la sonrisa antes de volver la vista a su camino.
En el fondo, Elisa sentía que nadie más se había percatado de su presencia y no quería meterlo en problemas.