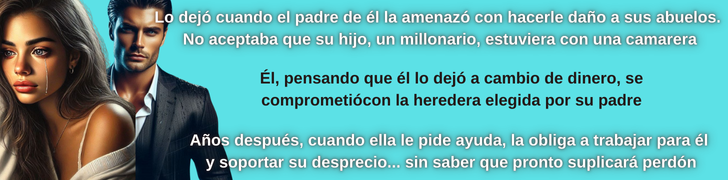Superluna De Venganza
0. Prólogo
Año 1890
La noche se viste con un manto azul profundo, y el cielo de Australia se transforma en un lienzo de luz mágica y sobrecogedora. Sin previo aviso, un fenómeno lunar sin parangón se desvela: una superluna azul se eleva en todo su esplendor, bañando el mundo con un resplandor radiante. Su presencia es un espectáculo raro y majestuoso, desplegando matices plateados y azules que parecen susurrar secretos antiguos al viento. En su fase más grandiosa, la luna derrama una luz luminosa y suave que acaricia cada rincón del paisaje, convirtiendo el bosque y las colinas en un tapiz vibrante de sombras y destellos.
Bajo este cielo inusual, una pequeña cabaña de madera se encuentra aislada en la serenidad del campo. Las paredes de la cabaña, de madera envejecida y rugosa, parecen abrazar la luz lunar, reflejando un brillo cálido, casi sagrado. En el corazón de esta cabaña, una madre se encuentra en las últimas etapas de un parto arduo. A su lado, una partera de rostro sereno y manos expertas trabaja con esmero. El rostro de la partera, iluminado por la luz temblorosa de las velas, muestra una concentración profunda. La cabaña está impregnada del aroma a cera y madera fresca, y el suave crepitar de las llamas en la chimenea añade un toque de calidez al momento.
La madre, envuelta en una manta de lana, se esfuerza en medio de contracciones, sus gemidos y respiraciones profundas llenan el espacio. El padre se mantiene agachado a un lado de la cama, ofreciendo palabras de consuelo con una voz temblorosa pero llena de amor.
—Ya casi, querida —dice con voz temblorosa pero alentadora mientras acaricia suavemente la mano de su esposa—. Sé que puedes hacerlo, eres muy fuerte.
El evento lunar, con su esplendor sobrenatural, parece bendecir el nacimiento que está por suceder. La luz de la superluna se filtra a través de las rendijas de la cabaña, creando un halo resplandeciente alrededor de la escena, como si el cielo estuviera observando y participando en el milagro de la vida. La partera, con una mezcla de profesionalismo y reverencia, asiente al esfuerzo que está haciendo la madre.
—Un empujón más, señora Stokes.
Finalmente, con un último esfuerzo desgarrador y lleno de valentía, la madre da a luz a una delicada niña. El llanto de la recién nacida, un grito agudo y vibrante, rompe la serenidad de la noche. La partera, con las manos temblorosas pero firmes, envuelve a la pequeña en una manta suave y la ofrece al padre con una sonrisa cansada pero satisfecha.
—Señor Stokes, su otra hija ha llegado al mundo —dice con voz suave, mientras le pasa el pequeño bulto al padre.
El señor Stokes, con lágrimas de alegría y el asombro brillando en sus ojos, toma a su hija en brazos y rápidamente le dedica una tierna mirada a su esposa, diciéndole:
—Es una niña hermosa —su sonrisa débil pero radiante—. A esta la llamaremos Elara.
El brillo de la superluna parece intensificarse por un momento, como si celebrara el nacimiento de la niña. Su luz se derrama sobre la cabaña como una bendición silenciosa, envolviendo a la recién nacida en su resplandor. Para los padres, el fenómeno celestial es solo una maravilla más de la naturaleza, un espectáculo que recordarán con asombro. Para el mundo sobrenatural, es una llamada. Una señal.
Entonces, el aire cambia.
Un viento gélido se desliza por las rendijas de la cabaña, cargado con un hedor antiguo, a tierra y ceniza. La quietud se desgarra con un crujido prolongado cuando la puerta se abre de golpe, gimiendo como si la propia madera protestara. Una ráfaga helada irrumpe en la cabaña, apagando las velas en un único susurro, sumiendo la habitación en una penumbra espectral. Y allí, enmarcadas por la oscuridad de la noche, aparecen ellas. Figuras ataviadas con pesados vestidos de terciopelo negro y capas largas con capuchas ribeteadas en encaje oscuro irrumpen en la estancia. Sus faldas rozan el suelo con un murmullo inquietante, mientras sus corsés ceñidos realzan una silueta imponente y antinatural. Bajo las capuchas, sus rostros pálidos y verdosos emergen de las sombras, marcados por una belleza gélida y cadavérica. Sus ojos, completamente negros y brillantes, no dejan rastro de su mirada, como dos abismos insondables que devoran la escena con una intensidad depredadora.
El padre de la recién nacida se aferra instintivamente al frágil bulto en sus brazos, mientras la partera ahoga un grito.
—¡¿Quiénes son ustedes?! ¡¿Qué quieren?! —grita la madre, aterrada, su voz quebrada y fatigada por el dolor del parto.
El aire mismo parece contener la respiración cuando las brujas se acercan hacia la madre, trayendo consigo el peso de una sentencia inevitable.
—La SuperLuna ha nacido —murmura una de ellas, alzando una mano de largos dedos huesudos—. La necesitamos para el ritual.
Antes de que el padre pueda reaccionar, una bruma oscura emerge lentamente desde debajo de los pies de las brujas, expandiéndose por la habitación como una sombra que se apodera del aire. La atmósfera se carga de una energía malsana, envolviendo a todos en la habitación en una bruma ligera, excepto a la superluna que, inmune a la magia, permanece inalterada.
La partera es la primera en caer, cuando la bruma la envuelve, su cuerpo se desploma sin vida sobre el suelo de madera haciendo un sonido sordo. James lanza un grito de horror, pero es ahogado por el jadeo de su esposa, quien lucha contra el dolor y la desesperación mientras se cubre la cara con una de las almohadas. En un abrir y cerrar de ojos, la bruma oscura se cierne sobre el padre, espesa y letal, termina tragándose la vida del hombre, quien muere abrazado a su hija.
Una de las brujas se agacha frente al padre y extiende los brazos hacia la recién nacida, pero justo cuando sus dedos están a punto de agarrar el bulto de mantas, una sombra se desliza entre ellas con una velocidad imposible. Un grito ahogado resuena cuando la bruja es arrojada al otro lado de la habitación, impactando contra la pared con una fuerza brutal.