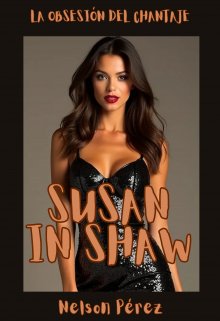Susan in Shaw, La obsesión del chantaje
Uno
La noche en Shaw se extendía oscura y densa, las calles cubiertas de charcos y hojas secas. Susan ajustó sus manos al volante del auto patrulla mientras sus ojos turquesa, atentos, recorrían el paisaje urbano desde el interior del vehículo. El brillo del agua en el asfalto reflejaba las luces de neón, y en medio de la penumbra una escena llamó su atención: un leve destello de movimiento en la gasolinera del señor Alfonso.
No era común ver actividad allí a esa hora. La gasolinera, modesta y de fachada deslucida, parecía siempre estar en pausa, esperando un amanecer que traería clientes de camino al trabajo. Pero esta noche, la figura de Susan distinguió algo fuera de lo común. Frunció el ceño, arqueando una ceja con una mezcla de alerta y suspicacia, y giró el auto hacia el borde de la acera.
Detuvo el vehículo y salió. El uniforme azul ajustado destacaba cada curva, cada detalle de su porte esbelto y firme, mientras sus botas negras, altas y abotonadas, chapoteaban en los charcos. La lluvia, aunque había disminuido, no dejaba de marcar su presencia. Susan avanzó hacia el costado de la gasolinera, donde se encontraba una pequeña bodega detrás de un cerco oxidado. Las voces, apagadas y graves, se oían desde el interior.
Se apoyó contra la pared, tensa. El sonido de los murmullos se intensificaba, y al acercarse distinguió con claridad el tono amenazante de las voces masculinas. La puerta estaba entreabierta. Susan se acercó al espacio de la entrada, desde donde observó la escena con una mezcla de repulsión y determinación.
El señor Alfonso, el propietario, yacía en el suelo, con sangre en su rostro y su camisa desgarrada. Tres hombres lo rodeaban, cada uno portando un arma. El más alto, de hombros anchos como un toro, apuntaba al anciano sin rastro de piedad. Susan apretó los dientes y se irguió, empuñando su arma.
—¡Manos arriba donde pueda verlas! ¡Están arrestados! ¡No intenten resistirse o tendré que abrir fuego! —exclamó con voz firme.
Los hombres giraron sus cabezas hacia ella. Uno de ellos, con una sonrisa torcida y mirada siniestra, la observó de arriba abajo, con un destello de deseo y malicia en sus ojos.
—Vaya, vaya… —murmuró—. ¿Qué tenemos aquí? Parece que la lluvia nos ha traído una sorpresa… ¿No ves, preciosa, que somos tres y tú estás sola? Si intentas algo, volaremos los sesos de este pobre infeliz. Sé buena y baja tu arma.
Susan mantuvo la mirada fija en él, pero sin apartar la vista de los otros dos hombres, cuya postura agresiva le advertía del peligro inminente. Con un suspiro, soltó el arma y la dejó caer al suelo, sin perder el control de sus gestos ni la firmeza en su porte.
El hombre alto, al ver el arma caer, esbozó una sonrisa de satisfacción. Avanzó hacia Susan y, al tenerla frente a él, extendió una mano para acariciar su mejilla, como si fuera una posesión que acabara de reclamar.
—Eres muy hermosa —dijo, mientras sus dedos rozaban su piel. Luego, su lengua recorrió sus propios labios en un gesto grotesco—. Creo que me voy a divertir mucho contigo, oficial.
Antes de que Susan pudiera reaccionar, el hombre alzó el brazo y la golpeó en el cráneo. Sintió un estallido de dolor en el lado izquierdo de su cabeza y todo se oscureció.
Recobró la conciencia poco a poco, en una penumbra turbia. El dolor palpitante en la cabeza y el sabor metálico en la boca la devolvieron a la realidad. Sus brazos y piernas estaban atados, y un trapo húmedo y áspero la amordazaba, impidiéndole emitir más que sonidos ahogados. Al intentar moverse, sintió un líquido espeso en el rostro, un olor penetrante que le resultaba extraño, como si la atmósfera estuviera impregnada de algo químico y denso.
Al girar la cabeza, distinguió el cuerpo del señor Alfonso en el suelo, inmóvil, rodeado de un charco oscuro y espeso. La escena la golpeó, trayendo consigo una mezcla de horror y furia contenida. Intentó soltarse, forcejeando con las cuerdas que la mantenían inmóvil, pero sus esfuerzos fueron en vano.
El sonido de una sirena cercana le indicó la llegada de refuerzos. La puerta se abrió de golpe y otro oficial ingresó al lugar, liberándola de las ataduras y ayudándola a ponerse de pie. Susan se mantuvo firme, sosteniéndose de la pared, mientras se esforzaba por reprimir el temblor que recorría su cuerpo.
—Necesito un momento a solas —murmuró.
El oficial asintió y le indicó el camino hacia el baño de la gasolinera, un pequeño cubículo desaliñado en el que la luz parpadeaba de manera irregular. Susan cerró la puerta y se miró en el espejo.
Su reflejo la devolvió a la cruda realidad. La imagen de sus labios, manchados de una sustancia pegajosa, y sus ojos, inyectados de tensión, la impactó. Abrió el grifo y dejó que el agua corriera, sumergiendo las manos antes de llevarlas al rostro. El agua fría la ayudaba a mantener el control, a recobrar la compostura.
Se enjuagó la cara repetidas veces, frotando su piel con una mezcla de jabón y determinación. Con cada pasada, intentaba borrar no solo la suciedad visible, sino el rastro de humillación y frustración que se había impregnado en su espíritu.
Alzó la vista una vez más, observando su rostro. El agua deslizándose en su piel parecía llevarse algo de esa tensión contenida, pero en su mirada quedaba el rastro de un desafío renovado. Sabía que esa noche no sería una más en su vida; los rostros de esos hombres y la escena del señor Alfonso, vulnerado y humillado, quedaban grabados en su memoria.
Editado: 30.10.2024