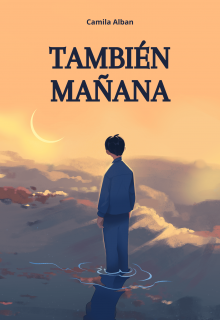Tambien Mañana
Capitulo 3
El mareo me golpeó de repente, como una ola traicionera. Estaba atendiendo a una anciana con neumonía, explicándole con paciencia el horario de sus medicamentos, cuando el suelo pareció tambalear bajo mis pies. Las luces fluorescentes del hospital se volvieron borrosas, un zumbido agudo me taladró los oídos y un sudor frío me empapó la espalda.
Intenté agarrarme a la barandilla de la cama, pero mis manos no respondieron. Sentí que me desplomaba, la visión oscureciéndose por completo antes de que la inconsciencia me envolviera como una manta pesada.
Desperté en una cama de la sala de observación, el rostro pálido de una de mis compañeras de turno inclinándose sobre mí, con una linterna examinando mis pupilas.
—Lian, ¿estás bien? ¿Qué te pasó?
Mi voz era un hilo apenas audible. —No lo sé… me mareé…
Me hicieron varias pruebas, descartando algo grave, atribuyéndolo al estrés y a la falta de descanso. Pero yo sabía que era más que eso. Era el peso constante de la tensión en casa, el miedo latente, la herida invisible que Alan me había infligido y que no terminaba de sanar.
Con el cuerpo aún tembloroso y la cabeza palpitándome, tomé mi teléfono. Necesitaba escucharlo, aunque solo fuera para saber que, a pesar de todo, se preocupaba. Marqué el número de Alan con los dedos torpes.
Sonó varias veces antes de que contestara, su voz áspera y distante.
—¿Qué quieres? Estoy ocupado.
—Alan… me desmayé en el trabajo. Estoy en observación.
Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que no transmitía preocupación, sino más bien fastidio.
—¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya a darte una serenata?
Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, más doloroso que el mareo que me había llevado al suelo.
—Solo… quería que lo supieras —murmuré, sintiendo las lágrimas picarme los ojos.
—Pues ya lo sé. Ahora déjame trabajar.
Cortó la llamada sin siquiera despedirse. El teléfono cayó de mi mano sobre la sábana blanca. La soledad me invadió por completo, un vacío helado que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación.
Unas horas después, cuando me dieron el alta con la recomendación de descansar, la enfermera de turno me ofreció llevarme a casa. No quería volver al apartamento, a ese ambiente cargado y hostil, pero no tenía otro lugar a dónde ir.
Al entrar, el silencio era aún más opresivo que de costumbre. Alan estaba en la sala, viendo la televisión con el volumen bajo. Ni siquiera se giró al oír la puerta.
—Ya llegué —dije, con la voz apenas audible.
Él suspiró, sin apartar la vista de la pantalla.
—¿Y bien? ¿Qué te dijeron?
—Estrés y falta de descanso —mentí, omitiendo la punzada de dolor que sentía en el pecho al escuchar su indiferencia.
De repente, se levantó del sofá, su rostro contraído por la irritación.
—¿Ves? Te lo dije. Siempre exagerando todo.
Sus palabras encendieron la chispa de rabia que intentaba mantener a raya.
—¿Exagerando? ¡Me desmayé en el trabajo, Alan! ¿No te importa lo más mínimo?
—Claro que me importa —replicó, su voz elevándose—, pero no necesito que me llames como si estuviera obligado a correr a tu lado cada vez que te duele una uña.
La discusión escaló rápidamente, volviendo a los reproches y las acusaciones de siempre. Yo estaba débil, emocionalmente agotado, pero su frialdad encendía en mí una furia desesperada.
—Eres un insensible —le grité, las lágrimas resbalando por mis mejillas—. No te importa nada de mí.
Él se acercó a mí con una mirada amenazante. Varios enfermeros del hospital, que casualmente estaban dejando a otro compañero cerca, pasaban justo por la puerta del edificio en ese momento. La puerta de nuestro apartamento estaba entreabierta por la discusión.
—¿Insensible? ¡Tú eres el que siempre está buscando problemas!
Y entonces, sucedió. En un arrebato de furia, Alan levantó la mano y me golpeó de nuevo, esta vez en la mejilla donde aún sentía la sensibilidad del golpe anterior. El impacto me hizo tambalear hacia atrás, un grito ahogado escapó de mis labios.
El horror en los rostros de mis compañeros que presenciaron la escena desde la calle fue un espejo de la vergüenza y la humillación que me invadieron. Alan se quedó paralizado, con la mano aún en el aire, dándose cuenta quizás de la brutalidad de su acto, de la vergüenza pública a la que nos había expuesto.
Pero el daño ya estaba hecho. El desprecio a la luz del día, la violencia expuesta ante los ojos de otros, había roto algo definitivo dentro de mí. Ya no podía seguir negando la verdad. Estaba atrapado en una relación tóxica, peligrosa, y tenía que encontrar la manera de escapar, aunque el miedo me paralizara por dentro. La máscara de normalidad se había hecho añicos, y ahora, a la vista de todos, solo quedaba la dolorosa realidad de mi infierno personal.
Editado: 07.05.2025