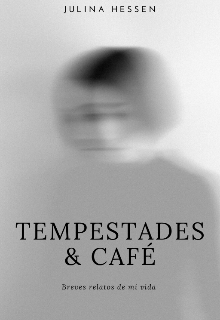Tempestades & café
Pintó
No sé, pintó.
Pintó cambiar, abrirme más a la gente, mostrarme desde otro lugar.
Pintó dejar de pedir disculpas por cada cosa que hago, aunque esté todo bien. Quizás me exijo demasiado.
Y así me alejé, rodeada de paredes que me protegían de palabras afiladas, de los rechazos y de las miradas.
Pasé más de una década esquivando rostros, forjando un lazo cada vez más profundo con las páginas de los libros, las canciones olvidadas y los recuerdos de aquellos amigos que me abrazaban a la distancia.
Tragué amargura a mares hasta que pude ponerle palabras; y me di cuenta que todavía tenía voz cuando la mente gritaba.
Los peores demonios me sorprendían por la espalda, y cuando logré protegerme de todo, fui yo misma la que se enterró la daga.
Sangré desde adentro. Me reconocí en el espejo como mi peor amenaza.
Y sí. Cuando reconocí el problema llevaba media vida escribiendo sobre dolor. Sólo me faltaba cerrar el cuaderno y hacerle frente.