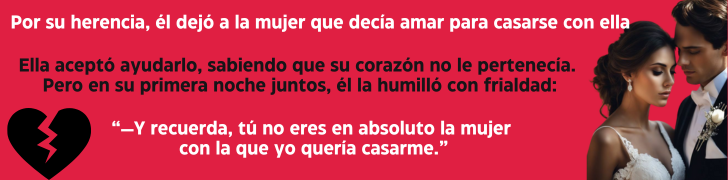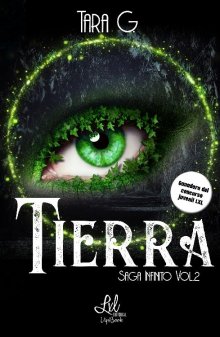Tierra
2
2
Durante el sueño, una pequeña puerta sobre el esternón se abre y deja salir el vaho que normalmente infla nuestras costillas. O eso es lo que me decía mi padre cuando era pequeña y no quería irme a dormir. Según la fábula, por la noche, la nube gris de las entrañas sale del esternón y flota por encima de cada uno de nosotros hasta colocarse sobre nuestras cabezas. El vaho, que huele como el algodón de azúcar, vuelve a introducirse en nuestro cuerpo, pero esta vez por la nariz —y por la boca si está abierta—, y se aloja en el cerebro. Por ese motivo, decía, es nuestro corazón el que sueña, no la mente, y por eso al despertar no recordamos los sueños o, si en efecto lo hacemos, resultan inconexos. Puesto que esos sueños son del corazón, solo él los comprende, solo él se encoge o trota contento por su recuerdo. Mi padre decía que eso pasaba cada noche y que las niñas pequeñas debían irse a la cama para que el corazón pudiera soñar. Decía que si insistía en permanecer despierta hasta tarde, que si le concedía al corazón poco tiempo para evadirse, este acabaría parándose de tristeza.
Aquella mañana me desperté de golpe. Abrí los ojos y me cubrí con la almohada de inmediato, cegada por un resplandor que no esperaba. Me destapé la cara de forma más gradual y enfoqué la vista cuando creí ser capaz de hacerlo. Me encontraba en el interior de una casa blanca circular, con un agujero del tamaño de una calabaza en el techo por el que se colaban los primeros rayos matutinos. El vaho de las costillas probablemente seguía enturbiando mi mente, ya que necesité unos buenos dos minutos para poner en orden mis recuerdos del día anterior y desdeñar de mis pensamientos un par de imágenes sin sentido que habría soñado mi corazón y que tenían que ver con Feyrian.
Me incorporé sobre la almohada y noté mi pelo apelmazado tras la nuca, como si un mono pelirrojo se hubiera encaramado a ella. Tras despedir a Feyrian la noche anterior, tomé un baño. Fue una pésima idea, por supuesto, y era obvio que Feyrian me la había sugerido la noche anterior, porque él no tenía una melena tan rizada como una col y larga hasta los codos. En la isla no había bañera, ni ducha ni toalla ni secador ni peine de púas. Había una laguna preciosa. «Al menos no tuve que bañarme en el mar —pensé—, porque de haber sido así, mi pelo, esta mañana, más que un mono, parecería un dragón de tres cabezas».
La noche anterior me acompañó un infinito a la laguna, con su cuerpo luminiscente. Sabía que el ser exhibía su aspecto original porque la Primera le habría dicho que su otro físico desnudo me hacía sentir incómoda, aunque era obvio que la otra opción le contrariaba a él o ella, ya que no me dirigió la palabra en todo el tiempo que tardé en bañarme. Yo tampoco. Mis pensamientos iban de aquí para allá, rebotaban en mi cabeza como saltamontes atrapados en un tarro de vidrio. Me sentía algo aturdida por la reacción de Feyrian a nuestro último… contacto físico. Desde luego, teníamos una conversación pendiente.
Tras frotarme la piel tan fuerte bajo el agua cristalina de la laguna que al salir debía lucir más roja que las enormes flores con forma de lengua caída que crecían en la orilla, recordé que no había traído toalla. Y dudé de que aquellos seres tuvieran alguna para prestarme. Mientras el infinito me daba la espalda, me sequé como pude con la camiseta sucia que había dejado sobre una roca antes de bañarme. Me cubrí a medias la desnudez con el tejano y le grité al escorzo del infinito que mejor me teletransportaría a la casa que me habían asignado para continuar aseándome y le di gracias por acompañarme. Como no obtuve respuesta, simplemente, lo hice.
De vuelta en la caseta, entré en pánico. Caminé desnuda y goteando por el suelo de arena de playa mientras hacía recuento de los pocos utensilios que había empaquetado aquella tarde. Efectivamente, no había toallas, y tampoco había traído el secador. Ni siquiera un peine. Había un espejo tirado bocabajo sobre la cama, para no tener que ver la mirada de reproche que me habría dirigido a mí misma, y cuatro mudas completas de ropa con su respectiva ropa interior. Respiré aliviada al encontrar una cuchilla de depilar. Llevaba un desodorante que se consumiría en pocos meses y un frasco de agua de colonia. Estaba el cargador del móvil, que podría enchufarme en la nariz, y el móvil, cuya batería se agotaría al día siguiente.
Lo último que encontré al fondo de la mochila fueron los cinco tomos que componían el diario de Sara. Abracé el primero contra mi pecho. Me recordaba a mi infancia. De hecho, olía a ella. O, mejor dicho, al interior mohoso del baúl de piel de cocodrilo que había bajo el hueco de la escalera de mi casa en Venon. Absorbí con avidez el efluvio a pasado. Fue así como caí dormida, sobre los pocos enseres que traía conmigo y abrazada al diario de mi bisabuela, unas tres o cuatro horas antes del amanecer.
De pequeña, mi padre insistía en que al corazón había que concederle unas cuantas horas de descanso para tenerlo contento. Aquella mañana, la primera en la isla, mi corazón había despertado un poco más triste.
Dentro de la estancia, a la derecha de la cama, crecía un árbol joven. No entendía de árboles y no sabía a qué especie pertenecía, ya que de él no pendían frutos, y tampoco la forma de su copa u hojas me resultaba familiar. Las ramas que se diversificaban en la parte alta me parecieron fuertes, y las utilicé de perchero donde colgar mi ropa y el talwar. Empleé una hebilla dorada de la funda del sable para penderlo del brote más robusto con la esperanza de que resistiera. Jonás me había dicho tiempo atrás que las espadas infinitas sentían aunque no estuvieran vivas y que por ello debíamos tratarlas con consideración. Sentí un pellizco en el estómago al pensar que habría estado orgulloso de mí de haberlo visto.
A los pies del árbol había una concha de ostra del tamaño de una sandía. Le di la vuelta y coloqué en su interior los pocos objetos que tenía. Apagué el móvil, puesto que en la isla no lo necesitaría, y también lo deposité allí, junto con el cargador inservible. Los diarios de Sara, en cambio, los oculté bajo la almohada. No sabía por qué lo había hecho, sin embargo, me sentí más relajada tras esconderlos. Luego estiré las sábanas de lino, que me resultaron ásperas al tacto. Al acabar, miré a mi alrededor, buscando algo con lo que poder entretenerme y atrasar el momento en el que, sin más excusas, tuviera que enfrentarme a salir.