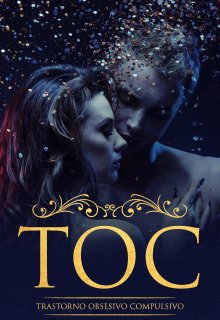Toc - Trastorno Obsesivo Compulsivo
Paso 11 - Parte 2
Manu
En el momento exacto en que dejé de hablar —gritar—, comprendí que había exagerado. No fue algo que hiciese del todo consiente y, aunque nadie en el universo lo crea, es cierto. De ninguna forma me habría permitido hablar así a mi madre o a Nino. Jamás. Y puede parecer absurdo como excusa, pero la verdad es que solo tenía una desconocida rabia que crecía en mi interior, y había explotado dañando a las mujeres que más paciencia me tenían.
Estaba arrepentido de hacerlo, claro que lo estaba, pero no sabía qué hacer con todas esas nuevas sensaciones que me inundaban día a día. Por supuesto que alguna vez en mi vida estuve enfadado, pero ¿enojarme porque Francisco hablaba muy cerca de Nino, o por qué no entendía lo que pasaba entre ella y mi hermano, o por qué mi madre, como todos los días de su vida, se la pasaba preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo o si estaba tranquilo? Oh, pero eso no era todo, ¿amigos? yo jamás había tenido amigos. Pero sobretodo Nino, y es que ¿qué era Nino exactamente para mí? Adoraba estar a su lado, mirarla reír, escuchar su voz; pero lo que ella provocaba en mi vida era mucho más que eso, y era totalmente incapaz de definirlo. La quería, de eso estaba seguro, pero no lograba establecer una línea clara que la diferenciara de las demás personas, un poco por miedo, y mucho por mi inexperiencia.
La vi feliz, y yo me sentí feliz de ser capaz de contemplarla riendo de esa forma. Y si estaba feliz, porqué seguía sintiendo esa mezcla estúpida de rabia y emoción.
Me sofocaron todos esos ojos puestos sobre ella.
Pero ¿estaban realmente puestos sobre ella? ¿o era sólo Tomás? ¿y Francisco?
¿Y yo, dónde demonios estaba yo en medio de esa multitud?
Nino y todo lo que la rodeaba, era demasiado para mí.
Me derrumbé en la ducha al constatar que no era capaz de llevar una vida alegre y colorida, como esa que se dibujaba cada vez que ella daba un paso. Me rendí, y dejé que el agua se llevara el olor del alcohol y la suciedad de mi cuerpo mientras me concentraba en alejar esa oscuridad que tendía a volver cada vez que algo me superaba.
¿Qué esperaba Nino de mí? ¿qué esperaba mi madre de mí? De seguro Nino deseaba verme responder como cualquier hombre de veinticinco años, y mi madre, como uno de diez. El punto es que, no, no era capaz de reaccionar como un hombre de veinticinco, pero definitivamente, tampoco como uno de diez. Respiré profundo, intenté calmarme, y me mantuve bajo el agua.
Qué cagada la mía.
Con las dos. Y aunque era incapaz aún de dilucidar el trasfondo de una actitud tan vil como la que acababa de tener, sabía que tenía que disculparme.
¿Cómo había podido ser un hijo tan mal agradecido?
Había visto la tristeza en los ojos de mi madre en el minuto en que le pedí que me dejara en paz, y no estaba orgulloso por eso. Ella me había dedicado su vida entera, y si bien siempre creí que era incapaz de retribuirla, esta vez mi cuenta estaba infinitamente en deuda.
Ella no se lo merecía.
Nino no se lo merecía.
¡Mierda! ¡Yo no merecía a ninguna de las dos!
Pero, ¿y si todo ese embrollo era el resultado de comenzar a vivir mi propia vida, en dónde no había espacio para la sobreprotección de una madre ni la ambigüedad de mi relación con Nino?
Cerré la llave del agua, todavía de rodillas en la ducha. Era eso. ¡Era eso!
Me decidí entonces a bajar para pedir perdón: Primero hablaría con mi madre, pues sabía muy bien el origen de todos sus miedos, y me aseguraría de demostrarle que podía confiar en mí, pidiéndole con cariño y respeto que me permitiera avanzar, porque eso jamás se repetiría. Luego sería el turno de la pelirroja y risueña Nino, que deseaba mantener a mi lado porque... porque me hacía feliz, y punto. Salí del baño y encontré a mi madre de pie frente a la puerta, esperándome. Mi corazón se apretó al verla ahí, pequeña y cansada, con su rostro aliviado al verme salir en una pieza. Qué mal hijo había sido.
Con gran esfuerzo, me acerqué. Reuní toda mi valentía -que no era mucha- y la abracé.
—Estoy bien. Debes dejar de preocuparte por mí, mamá. Es tiempo de que vuelvas a tu vida —dije, con la voz más suave y cariñosa que pude. Ella comenzó a llorar, y yo entendí que no confiaba en mi palabra. Pero la entendía; luego del escándalo que había presenciado, era difícil pensar que podría seguir adelante.
Ella se apartó, y sonrió.
—Te extrañé tanto —sollozó, tomando mi rostro con amor—. Es tiempo de ir despacio, puedes tardar tanto como necesites -musitó.
Luego besó mis manos y se fue.
Entré a mi alcoba, y la sensación de desprotección me invadió de inmediato. En ese minuto comencé a ser responsable de mí mismo, y comprobé que no era mi madre la que no confiaba en mi palabra, era yo. Me temía. Más que a los gérmenes que esa tropa de borrachos desparramaba por mi casa. Le temía al silencio a mi alrededor, que solo provocaba un ruido peligroso en mi cabeza. El único peligro estaba mi mente, y estaba asustado.
Sentí el leve temblor en mis manos, pero aun así, me vestí, con el ruido taladrante de la fiesta que continuaba en la primera planta. Imaginé a Nino riendo con todos, divirtiéndose y bailando. Ese, pensé, no era el minuto para disculparme con ella. Además, ¿qué le diría?, ella tampoco había manifestado interés alguno en definir su relación, por lo que en forma automática me situaba al mismo nivel de Francisco o Tomás. No era ella quien necesitaba aclarar todo, era yo quien debía encontrar la forma de terminar con la ambigua sensación de pertenencia que Nino me provocaba. La sentía mía, aun consciente de que no podía tenerla, en estricto rigor porque las personas no pertenecen a nadie más que a ellas mismas, pero sobre todo ella en específico, que era la representación misma de la libertad.
Me recosté en mi cama, concentrándome en su voz o su risa, buscándola entre el bullicio, los gritos de brindis, las canciones en inglés, el baile, las copas, y me dormí.