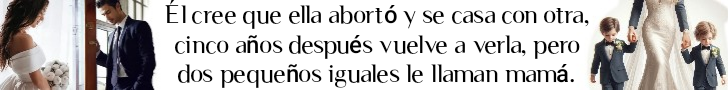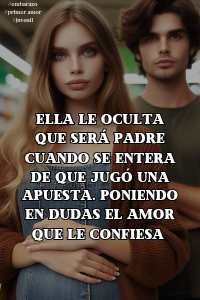Treinta días para amar
Treinta días
Alicia llevaba horas sentada en la orilla, observando en silencio el horizonte. Las olas, en su vaivén constante, se rompían con una cadencia suave, como si el mar respirara. Había algo tranquilizador en aquella rutina acuática, en el modo en que la playa desierta la envolvía con su solitaria serenidad. Allí, lejos de miradas ajenas y del contacto involuntario con otras manos, se sentía a salvo, no solo de los demás, sino también de sí misma.
La postura, con las piernas dobladas y los brazos rodeándolas, se había convertido en parte de ella, casi como si el tiempo no existiera. Sólo se permitió moverse cuando una lágrima inesperada le enfrió la mejilla antes de caer, y, tras limpiarla con el dorso de la mano, dejó que sus dedos cayeran pesadamente sobre la arena. Había huido, eso lo sabía bien. Había escapado de su destino, intentando evadir la cruel lógica de su don. Pero ahora, perdida en este lugar extraño, la duda comenzaba a arraigarse: ¿era realmente posible escapar?
Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma salado del océano. Inclinó el cuerpo hacia adelante y hundió los dedos en la arena, que se escurrió cálida entre sus uñas. Sostuvo un puñado entre sus manos y lo observó mientras los granos formaban una pequeña cascada dorada al deslizarse entre sus dedos. Al verlos caer sin remedio, pensó en el tiempo: intangible, inalcanzable, siempre escapándose de las manos.
Cerró los ojos, pero su mente no le ofrecía tregua. Las memorias se filtraban como las olas, implacables y constantes. Recordó con absoluta claridad la primera vez que descubrió su don, o su maldición, como ella prefería llamarlo. Tenía solo siete años. Aquella noche, su madre la había arropado antes de dormir, y el simple contacto de su abrazo desencadenó una imagen fugaz: un tacón roto. La visión carecía de sentido en ese momento, hasta que al día siguiente, camino a la escuela, el tacón de su madre cedió y la mujer tropezó. Aunque su madre se rió de su propia torpeza, Alicia sintió que algo profundo y extraño había cambiado. Era como si hubiera mirado donde no debía.
Esa misma noche, Alicia soñó por primera vez con el acantilado. No lo reconoció entonces, pero el paisaje era tan nítido que no podía ser fruto de su imaginación: el rugido de las olas al pie del precipicio y un cuerpo desplomándose en el vacío. En el sueño, ella no gritaba. Solo miraba, inmóvil, cómo la figura desaparecía lentamente en la distancia, hasta que el verde de los árboles cercanos al acantilado se desdibujaba entre la niebla.
Con los años, las visiones se hicieron más frecuentes, y los sueños más intensos. Cada toque accidental se transformaba en una puerta abierta hacia futuros que Alicia no quería conocer. A veces eran cosas insignificantes: un vaso roto, un paraguas olvidado, alguien tropezando en la calle. Pero otras visiones eran devastadoras: tragedias, pérdidas, despedidas definitivas. Y, cada vez que veía el destino de alguien más, el suyo propio se volvía más claro. El acantilado, cada roca, cada curva de su borde, se grababa con una precisión perturbadora en su mente. Hasta que ya no hubo lugar para la incertidumbre. Solo quedaba la certeza sofocante del tiempo que se agotaba.
Treinta días. Eso era lo que le quedaba, lo sabía con exactitud. Había visto la fecha durante una de sus últimas premoniciones, cuando, en un descuido, rozó el brazo de su profesor en la universidad. La comprensión le cayó encima como un peso imposible de cargar: el reloj corría, y no había escapatoria. A menos que…
Por eso había huido. Si el acantilado era su final, entonces iría tan lejos que el destino mismo se perdiera en el camino. Así llegó a este pequeño pueblo costero, perdido en algún rincón del mapa, sin acantilados, sin precipicios, solo campos de trigo que parecían tocar el cielo y un mar que nunca dejaba de susurrar calma. Todos los días repetía el mismo ritual: caminar hasta la playa, sentarse frente a las olas, y recordarse a sí misma que aún tenía tiempo. Que el viento que la arrastraría al vacío aún no había llegado.
Alejarse lo más posible del lugar de su visión era una medida desesperada que no garantizaba su salvación, pero ella quería vivir. A pesar de todo lo que tendría que sacrificar, no quería perder la oportunidad de seguir descubriendo el mundo que la rodeaba.
El pueblo parecía suspendido en el tiempo, un rincón olvidado donde cada detalle parecía susurrar historias de días más prósperos. Las casas, de fachadas encaladas y tejados de teja rojiza, estaban alineadas a lo largo de calles estrechas que serpenteaban entre campos de trigo y viñedos marchitos. Las ventanas, la mayoría cerradas, reflejaban el brillo opaco del sol de invierno, mientras pequeñas cortinas se agitaban con cada ráfaga de viento.
El aire tenía un olor peculiar, una mezcla de salitre, madera húmeda y el aroma terroso de hojas secas que crujían bajo los pies. Desde la lejanía, se oía el golpeteo rítmico de un martillo en algún taller, acompañado por el distante graznido de las gaviotas. A cada paso, el suelo de piedra irregular emitía un eco suave, casi como si el pueblo mismo respirara lentamente.
En la pequeña plaza central, un pozo antiguo se erguía rodeado de bancos de madera gastados por el tiempo. Allí, un anciano en un abrigo raído alimentaba a un grupo de palomas con pedazos de pan seco. Sus movimientos eran pausados, mecánicos, y al sentir la presencia de Alicia, levantó la vista con una lentitud inquietante. Sus ojos oscuros y cansados la observaron por un instante, y luego murmuró algo incomprensible antes de volver a su tarea, como si ella no estuviera realmente allí.
Cerca del mercado, donde se amontonaban cajas de frutas demasiado maduras y pescados recién sacados del mar, una mujer de cabello grisáceo ofrecía productos desde un puesto improvisado. Cuando Alicia pasó junto a ella, la mujer interrumpió su monólogo con un cliente para decir en voz baja, casi como un susurro: