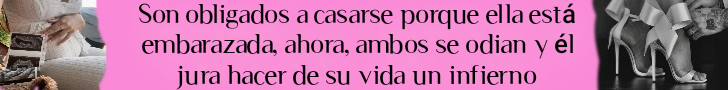Treinta días para amar
Veintiocho días
Desde que Amara llegó al pueblo, subía a la azotea cada día al atardecer. Sentada en silencio, observaba el horizonte con una quietud hipnótica. La luz dorada del sol pintaba su cabello oscuro con reflejos cálidos, y su silueta se recortaba contra el cielo en un contraste casi irreal. A primera vista, parecía una viajera en busca de paz, pero su presencia emanaba algo diferente, algo que los vecinos no podían definir.
Desde las ventanas, las miradas se posaban en ella con curiosidad y cierto recelo. Los niños cuchicheaban entre risas nerviosas, inventando historias sobre la mujer que siempre miraba al mar. Algunos decían que podía hablar con las olas; otros, que era un espíritu atrapado entre este mundo y el siguiente. Incluso los adultos susurraban cuando la veían pasar, sus palabras como ecos apagados que Amara captaba al vuelo: “Es diferente”, “No envejece”. Pero ella nunca reaccionaba. Los rumores eran como el viento: siempre presentes, pero inofensivos.
El mar, con su eterno vaivén, era su único consuelo, su único igual. En su mente, los recuerdos se deslizaban como las olas: fragmentos de una vida pasada, imágenes de una isla lejana, de un altar perdido en la niebla, y un juramento que resonaba en un idioma olvidado. Cerraba los ojos y sentía el aire cálido de otra época, de arenas negras y risas que parecían venir de una vida que ya no le pertenecía. Esos recuerdos eran borrosos, pero el día en que todo cambió permanecía nítido como el filo de una espada.
Tenía dieciséis años cuando notó que algo no era normal: sus heridas sanaban demasiado rápido, el frío no le afectaba, y los años pasaban sin dejar marcas en su piel. En su vigésimo sexto cumpleaños, la verdad fue ineludible: su cuerpo había dejado de envejecer. Era inmortal, un ser al margen del ciclo natural de la vida y la muerte. Desde entonces, los siglos comenzaron a acumularse sobre ella como capas invisibles. Había visto reinos caer, ciudades desaparecer y generaciones enteras vivir y morir mientras ella permanecía inmutable.
Por eso, el aislamiento se convirtió en su refugio. Cada vez que formaba un vínculo, el tiempo se lo arrebataba. Cada rostro amado se convertía en un recuerdo doloroso, y cada despedida dejaba una cicatriz invisible. Quizás por eso encontraba consuelo en el mar: porque, como ella, el océano permanecía. Ni las tormentas más violentas ni el paso de los siglos podían alterar su esencia.
Cuando el último rayo de sol se hundía en el horizonte, Amara se levantaba lentamente, lanzaba una última mirada al mar y bajaba de la azotea. Cada movimiento suyo era deliberado, casi ritual, como si estuviera marcando el paso de un tiempo que ya no le pertenecía.
En la cocina, el ambiente era cálido pero austero. La tenue luz de una lámpara vieja iluminaba la estancia, y el sonido del cuchillo al cortar el pan resonaba en el silencio. Amara movía las manos con precisión metódica, casi mecánica. El aroma del té recién preparado se mezclaba con el olor salino que el viento traía desde el mar. Sus gestos eran tranquilos, pero en sus ojos oscuros habitaba una melancolía inconfundible, una sombra que solo el silencio podía revelar.
Mientras cenaba, sus pensamientos la llevaban a los recuerdos más dolorosos: los rostros que había amado y perdido, las vidas que se apagaron mientras la suya permanecía inalterada. Pero lo que más la inquietaba era la pregunta que había evitado durante siglos: ¿por qué ella? ¿Por qué había sido elegida para cargar con esta eternidad?
Esa noche, algo en su mente cambió. Dejó el tenedor con cuidado sobre el plato y se levantó. En la penumbra, su silueta se recortaba contra la luz tenue de la lámpara. Caminó hasta la ventana y, por un momento, dejó que el aire frío le acariciara el rostro. Allí, con el murmullo constante del mar como único testigo, murmuró:
—Ya he vuelto a casa.
Su voz resonó suavemente en la estancia vacía, como el eco de una promesa. Porque aunque había pasado siglos huyendo, sabía que no podía evitarlo por más tiempo. El pasado la esperaba, junto con las respuestas que llevaba una eternidad buscando.