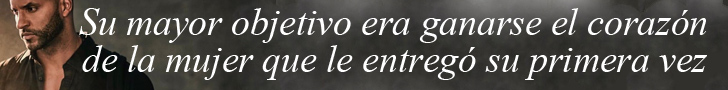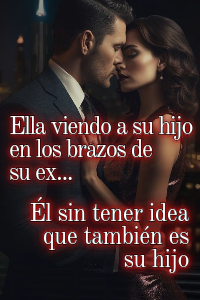Tú, yo y otros imposibles
10. Un apoyo necesario

Los estragos que había causado la enfermedad en su cuerpo eran más que evidentes. Había perdido su característica melena oscura que le llegaba por los hombros. Las clavículas que antes estaban refugiadas bajo una pequeña capa de tejido adiposo, quedaron expuestas por la cantidad de peso que perdió. Sus mejillas ya no eran rosadas. Sus ojos no brillaban con la misma facilidad y no tenía fuerzas para cogerme en brazos y darme vueltas por la habitación. Era él y no lo era. Pero era mejor tener un poco de papá a no tener nada.
Mis lágrimas caen sin control, me tiemblan las manos. El mundo se desmorona a mi al rededor.
Nunca me permití llorar por su muerte porque sabía que mamá estaba tan destrozada como yo y no debía aumentar el peso de la pena que ya cargaba sobre sus hombros. Olivia fue la única que me vió llorar hasta que llegó Dylan.
Sé que no debería estar llorando en su hombro ni estar aferrándome a su cuello como si no hubiera un mañana. Al igual que comprendo que la satisfacción que siento al notar su mano acariciar mi espalda, no es natural. Entiendo lo horrible que es necesitar de su presencia para poder respirar un poco mejor. Porque somos hermanastros, familia.
El solo pensamiento hace que mi llanto aumente y Dylan se tense un poco más.
—Todo va a ir bien, enana —susurra sin eliminar una sola pizca de fuerza a nuestro abrazo desesperado.
El apodo que antes odiaba, ahora es una píldora de vaselina que ayuda al dolor que me causa la expresión de mis emociones.
Recuerdo el día que comenzó a llamarme así. Era una mañana de verano, el primero y único que pasó en Bismarck. Como cada madrugada, yo estaba de pie en mitad de los girasoles gigantes que papá se encargó de plantar y cultivar para que, aunque muriese, siempre tuviéramos la sensación de estar rodeadas de su esencia. Me gustaba empezar el día rodeada de lo que me quedaba de él. Tenía —tengo— la extraña sensación de que en ese preciso momento, en el que la ciudad parece seguir durmiendo, en mitad del silencio que acompaña al comienzo del día, podía escucharlo entre el silbido del viento que acariciaba las pequeñas hojas de las flores.
Ese día el cielo se tornó más rojo que de costumbre. Estaba tan centrada observando la intensidad de las tonalidades celestiales que se me pasó por alto el sonido de unos pasos acercándose.
Su cabello oscuro destacaba demasiado sobre el amarillo como para no percatarme de su presencia una vez estuvo a unos metros de distancia.
Me giré con las mejillas rosadas por lo mucho que me enfadaba que me interrumpiera en mi momento diario de paz. Claro que también tenía algo que ver con lo que había comenzado a sentir por él, solo que en ese momento no lo sabía. «¿Qué haces aquí?», preguntó una vez me tuvo tan cerca que pude sentir su respiración contra mi piel. «¿Tengo que darte explicaciones de dónde estoy o dejo de estar?», respondí a la defensiva, estaba en un momento demasiado íntimo, demasiado mío. «Alguien se ha levantado de mal humor, lo pillo, enana». «¿Enana?». Nunca nadie me había llamado así, no es que fuera la más alta del lugar, pero tampoco era un gnomo. «Los girasoles son más grandes que tú, desde casa pareces un pequeño enano de jardín entre tanta flor», explicó con calma mientras se alejaba. «No soy ningún enano, Dylan». Este chico lograba irritarme más de lo que me gustaría. «Se cree que son los protectores del jardín, siempre alerta, siempre atentos. Así que, sí, para mí lo eres, enana».
Busco refugio en su pecho cuando se recuesta sobre el sofá, paciente, atento y dispuesto a darme el tiempo que necesito. Sus dedos enredados en mi pelo, acarician mi cuero cabelludo con cuidado, justo como sabe que me gusta.
Escuchar el palpitar —ahora más tranquilo— de su corazón siempre ha sido algo que logra calmar mis nervios y me alegro de que siga teniendo el mismo efecto. Puede que debiera asustarme el significado intrínseco de tal afirmación, pero no lo hace y eso me aterra. Casi tanto como lo hizo ver el cadáver de mi padre en aquel suelo frío.
Una arcada me hace levantar rápidamente del sofá. No sé por qué mi mente me juega estas malas pasadas, no sé por qué esa imagen sigue presentándose ante mí, han pasado ocho años.
Corro dirección al váter notando el ardor de la bilis recorriendo el esófago.
—¿A dónde vas? —pregunta preocupado siguiéndome para encontrarme devolviendo el contenido de mi estómago en su baño.
Por más que tenga el pelo recogido en una coleta alta, las puntas se acercan peligrosamente a la trayectoria del vómito. Sus manos son lo único que evitan que el desastre ocurra.
—N-no, déjame, puedo sola.
#16607 en Novela romántica
#3110 en Joven Adulto
amor prohibio, youngadult newadult contemporanea, hermanastros amor odio
Editado: 31.08.2023