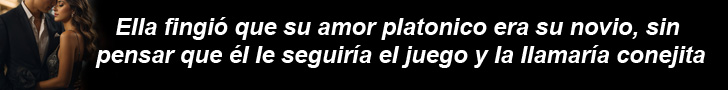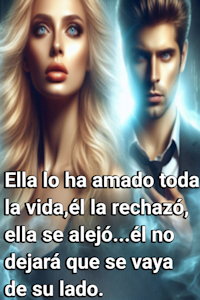Tú, yo y otros imposibles
32. Una ladrona novata.
¿Fui yo quien lo abandonó? No es así. No fue así. No puede serlo. Fui tras él siendo consciente de lo que podía suponer; esperé durante meses que me llamara y me diera una explicación; estuve semanas enteras revisando cada centímetro cuadrado de nuestra casa por si había dejado escondida alguna carta en la que explicara el porqué. ¿Por qué se marcho? ¿Por qué no se despidió? ¿Por qué me abandonó? Lo más importante: ¿por qué jamás me explicó lo que verdaderamente estaba sucediendo?
La esperanza es venenosa. El problema es que no conocemos su peligro hasta que es demasiado tarde. Hasta que has pasado tantas semanas sentada frente a un aparato electrónico que te has olvidado de que existe vida más allá de la pequeña pantalla táctil. A veces, estamos tan ciegos que no notamos las señales de que la ponzoña está llegando al torrente sanguíneo. Como cuando sigues buscando excusas donde ya no hay una sola cosa válida que justifique las acciones del otro o como cuando permites que los recuerdos pinten tu presente construyendo una mentira en la que sentirte cómoda, porque la realidad es demasiado afilada. Es lento. Es un suplicio seguir aferrándote a un imposible. Lo sé mejor que él. Llevo años haciéndolo, por mucho que me negara a aceptar que eso era lo realmente estaba haciendo. Aferrarme a su odio era más sencillo que aferrarme a la esperanza de que siguiera queriéndome. Como si eso fuera a cambiar algo.
Lo peor de todo es que volvió. Había prometido regresar a casa en la vacaciones y lo hizo. Aún no sé si su vuelta fue lo mejor que nos pasó o la gota que colmó el vaso para que todo se fuera a la mierda.
Aún recuerdo cómo brillaban sus ojos esa tarde de cielos grises y miradas perdidas como si fuera ayer. Aunque las tormentas de nieve no habían azotado los campos con tanta fuerza como el año pasado, un fino velo blanquecino cubría los pocos pétalos amarillos que rodeaban nuestra casa. La ciudad resplandecía a lo lejos con luces navideñas, si te concentrabas eras capaz de escuchar los ensayos de villancicos repetitivos. Tras la muerte de mi padre, toda fecha que tuviera que ver con pasar tiempo en familia me irritaba el corazón, hasta que Adam llegó a la vida de mi madre y la tristeza de sus ojos se convirtió en ilusión. Solo entonces, una parte de mí hizo las paces con las festividades.
Como de costumbre, mamá estaba trasteando en la cocina corriendo de un lado a otro. Era extraño verla desenvolverse en ese espacio sin papá a su lado. Aún más cuando la mano que le tendía ayuda era la de su nuevo novio. Un extraño nudo se formó en mis entrañas, por el recuerdo, claro. No tenía nada que ver con que iba a ver la cara de mi hermanastro después más de medio año.
—¡Pero mira qué hora es! Dylan tiene que estar al llegar. ¿Has comprobado si el móvil está en sonido? No quiero que espere mucho por nosotros en el aeropuerto. Además, estará cansadísimo después de tantas horas de viaje. ¿Querrá comer? ¿Le preparo algo caliente o preferirá frío? No quiero que piense que nos hemos olvidado de él.
Estaba a punto de decirle que con Dylan no tenía que volverse muy loca, ese hombre comía de todo. Solía decir que cuanto más, mejor. Aún recuerdo que mientras yo desayunaba un vaso de leche caliente por las mañanas porque no me cabía nada más en el estómago, él desayunaba tanto que creo que comía por lo dos.
Adam actuó antes de que pudiera hacerlo yo. Cuando se ponía nerviosa tendía a cuestionárselo todo. No escuché las palabras tranquilizadoras, solo logré ver la sonrisa calmada que se abría paso en las mejillas de mamá. Miré a otro lado cuando apoyaron la frente del uno sobre la del otro antes de besarse. Era una intrusa en su burbuja de amor.
El sonido del timbre fue mi salvación. Cualquier excusa para desaparecer era buena. Bastante había tenido ese último año viéndolos quererse mientras mi corazón se hacía pedazos. Solo esperaba que Adam no huyera como su hijo.
—Liv, te juro que si vuelven a besarse delante de mí me voy a morir de sobredosis de azúcar. —Abrí la puerta rodando los ojos, esperando que mi mejor amiga se quejara de mi dramatismo y me dijera que debería alegrarme por que mi madre hubiera encontrado alguien que endulzara su mundo. Pero no era Liv. Y con él delante estaba segura de que no iba a morir por hiperglucemia.
Dylan. Él y su pelo oscuro que parecía destacar sobre el campo blanco de girasoles moribundos. Él y su temperamento a juego con las nubes del color de la angustia. Él y su maldita mala costumbre de encender mis fuegos extintos. Él estaba aquí. Delante de mí. Mirándome con un odio bien disimulado. Si no lo hubiera conocido me habría creído esa indiferencia incandescente, lástima que no fuera el caso. Lo peor de todo es que no entendía el porqué de esa animadversión, si alguien tenía derecho a odiarlo era yo y aún así no podía.
—Veo que sigues tan dramática como siempre, hermanita.
Su sonrisa era altiva, juguetona. Casi parecía la del niño que llegó hace dos años a esta casa.
—No me conoces, no hagas como si lo hicieras.
#16589 en Novela romántica
#3102 en Joven Adulto
amor prohibio, youngadult newadult contemporanea, hermanastros amor odio
Editado: 31.08.2023