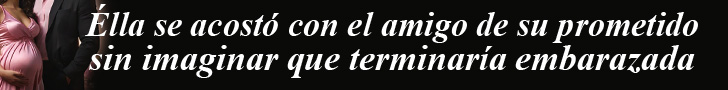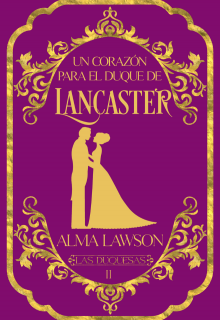Un corazón para el duque de Lancaster
CAPITULO 1
Haven House, 1817
Después de corroborar que todo estuviera en orden antes de partir hacia Londres, Arthur se dirigió al mausoleo familiar que se erigía dentro de su propiedad. Por un tenso momento contempló el nombre de su hermana tallado en una placa de bronce y recordó uno de los días más tristes de su vida. Presionó con fuerza el ramo de rosas blancas que llevaba consigo y las colocó en el lugar de las flores que ya se habían secado. Suspiró hondo cuando sintió un nudo en la garganta.
Habían pasado doce meses desde su trágica muerte, pero él aún evocaba su frágil cuerpo inerte entre sus brazos mientras regresaba destrozado a los señoríos del ducado para sepultarla junto a su padre.
Rememoró de mala gana que derramó la misma cantidad de lágrimas el día en que su madre se fugó a América con otro hombre, abandonándolo a él y a una bebé recién nacida. En ese entonces apenas era un crío de once años que no podía hacer nada al respecto. Sin embargo, en la actualidad era el duque de Lancaster, un hombre poderoso con influencias y fortuna para hacer y deshacer a su antojo.
Mientras pensaba cómo emplear sus recursos para tomar revancha en nombre de Susan, acarició con sus dedos las letras talladas de su nombre, y una fina lágrima descendió por su mejilla derecha. Tragó grueso al pedirle perdón en silencio a su padre, por no haber cumplido la promesa de cuidar de su pequeña.
—Te juro, padre —dirigió su mirada a la placa conmemorativa en honor al anterior duque—, que la muerte de nuestra pequeña no quedará en vano. Prometo aquí, en este sitio sagrado, que los culpables vivirán en carne propia el dolor de perder a una hermana, la impotencia de no poder hacer nada para impedir que sufra una hija. Te lo juro, padre —aseguró decidido.
Dio media vuelta y regresó a la mansión.
Al ingresar al vestíbulo, se encontró con el mayordomo dando órdenes a unos lacayos. Le dio una mirada fruncida a la cantidad de baúles que Geoffrey mandaba a acomodar en el carruaje que trasladaría sus pertenencias a Londres.
—¿Está seguro que no necesitará de mis servicios en Londres, excelencia? —inquirió el hombre luego de supervisar en persona que todo estuviera en perfecto orden.
Arthur negó con la cabeza, y el mayordomo se resignó a que su señor no volvería a ser el mismo de hace un año. Ya bastante había cambiado con la repentina partida de su madre, pero la muerte de lady Susan lo había vuelto frío y duro como una roca.
—Dile al cochero que se adelante, partiré más tarde por mi cuenta —ordenó, y Geoffrey asintió con la cabeza. El duque dio unos pasos en dirección al comedor, pero se detuvo de improviso. Volvió su vista al viejo mayordomo y suspiró—. Ah, y dile a la señora Edna que se ocupe de todas las habitaciones, en especial de la alcoba que ocupaba… la antigua duquesa. Tal vez, más pronto de lo que imagino, tengamos a una nueva señora —emitió sin emoción alguna, y el hombre abrió los ojos por la sorpresa.
—¡Oh, excelencia! —Una sonrisa incrédula se formó en sus labios. Estaba asombrado por la noticia, pero feliz de que el duque por fin hubiera tomado la decisión de buscar esposa y dejar aquella solitaria y salvaje vida recluido en Haven House con las esporádicas visitas del vizconde de Lyngate—. Es la mejor noticia que me ha podido dar. No sabe cuánto esperé a que llegara este momento. Creí que moriría sin verlo formar una familia —acotó entusiasta, como pocas veces se lo había visto.
—Pues no eres el único, yo también espero con ansias ese momento —reveló Arthur, y salió del vestíbulo.
Intrigado, el mayordomo lo siguió de cerca y esperó una u otra instrucción, pero el duque no volvió a decir nada. Caminó tras él hasta la cocina, donde tomó una manzana que devoró mientras se dirigía hacia las caballerizas. Si había algo que le apasionaba a Arthur, eran sus caballos, y Geoffrey estaba seguro de que allí sería la última requisa de su excelencia antes de marcharse.
Cuando llegaron a los establos, el mozo ya tenía ensillado al caballo del duque; le tendió las riendas del fastuoso ejemplar que aguardaba inquieto.
Tormenta estaba acostumbrado a que su amo lo dejara correr a voluntad hasta saciar aquellas ganas de escapar que parecía tener cada vez que lo ensillaban. Sin embargo, Arthur sabía que solo era la vena salvaje que seguía latente en el espíritu del inigualable ejemplar que él mismo adiestró. Y se parecían tanto que era imposible que él no comprendiera lo que Tormenta necesitaba: desahogo, igual que él.
—Excelencia… —susurró Geoffrey con cautela. El caballo dio unas cuantas vueltas con Arthur ya montado a su lomo y el mayordomo comprendió que, si no hacía rápido aquella pregunta que tenía en la punta de la lengua, su señor era capaz de aflojar las riendas para que Tormenta lo atropellara—. Lo que ha dicho hace un momento, ¿significa que ya ha escogido a la candidata adecuada?
La sonrisa ladina que le dedicó el duque le puso los pelos de punta.
—¿Tú qué crees, Geoffrey? ¿Tienes alguna duda? —El hombre alto y canoso palideció por completo. Entornó los ojos y los labios le temblaron por no saber que responder—. ¿Qué sucede? —preguntó burlón—. ¿Acaso te comieron la lengua los ratones?
—Excelencia… —pronunció en tono de súplica—, no cometa una injustica sin estar seguro de los hechos. Usted sabe los motivos de lord Lyngate…
#328 en Otros
#62 en Novela histórica
#916 en Novela romántica
venganza familiar, duque atormentado, lady ingenua enamorada
Editado: 01.07.2024