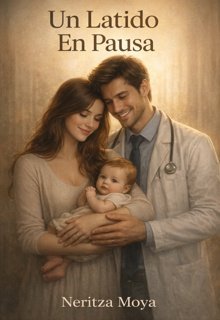Un Latido En Pausa
Tetero y recuerdos
—¿Te parece si vamos a comprarle lo que necesita? —preguntó Enrico con la bebé en brazos—. No creo que soporte mucho tiempo más sin comer...
—Sí, por favor. No tengo nada en la casa, ni siquiera sabía que iba a... encontrarla.
Él me miró de reojo pero no preguntó más. Agradecí eso.
Nos subimos a su auto, y mientras la lluvia amenazaba con volver, nos dirigimos al supermercado del pueblo. La bebé seguía en silencio, como si supiera que alguien por fin la cuidaba.
Mientras caminábamos por los pasillos, algo de nuestra antigua complicidad volvió a asomarse.
—¿Te acuerdas cuando jugábamos a escondernos entre los estantes de la tienda de don Manuel? —preguntó él, con una sonrisa de lado.
—Claro. Siempre me tocaba esconderme a mí. Tú eras el que planeaba todo, pero luego te asustabas si tardaba mucho en salir —le respondí con una risa suave.
—No era miedo... solo... estrategia —dijo con una expresión seria que no duró más de dos segundos.
Reí por primera vez en días. De verdad.
Y se sintió bien.
—Tú siempre fuiste la valiente, la que se tiraba de los columpios más altos, la que no le tenía miedo a nada. Yo... siempre fui el más tranquilo.
—Sí... —asentí, bajando un poco la mirada—. Pero creo que eso cambió.
Tomó un paquete de pañales y se lo acomodó al carrito.
—Mi padre murió de un infarto hace cinco años —dijo de repente, sin mirar directamente—. Fue duro. Él era mi héroe. Siempre lo vi luchar por los demás... así que decidí convertirme en médico. En su honor.
Lo miré, sin saber qué decir por un momento.
—Tu mamá debe estar muy orgullosa.
—Lo está. Siempre nos apoyó a mi hermano y a mí. Ahora vive con él... su esposa está embarazada y tiene un embarazo complicado, así que fue a ayudar. Me dejó la casa. Y bueno, ahora trabajo en la clínica central de la ciudad.
—Tu papá estaría orgulloso, Enrico.
Él se giró hacia mí, con esa mirada verde llena de calma.
—Y tú, Camil... ¿qué ha sido de ti?
Suspiré.
—Estudié administración. Trabajo como secretaria en un banco. No gano mucho, pero... es suficiente para sobrevivir. Vivo sola desde los dieciocho. Y vine ahora solo porque quiero vender la casa. Ya presenté mi renuncia. Tengo un mes para empacar, arreglar todo... e irme.
—¿A dónde te vas?
—Lejos. Compré los boletos para irme del país. Necesito un nuevo comienzo.
Él no dijo nada. Solo asintió.
Y por un segundo, me dolió que no intentara detenerme.
Pero... ¿qué iba a decir?
Salimos del supermercado con la leche, pañales, y algunas cosas más. En vez de volver a la casa llena de polvo, Enrico propuso ir a la suya.
—Está más limpia —dijo con una sonrisa—. Y tiene cafetera.
Una vez allí, preparó la leche mientras yo sostenía a la bebé.
Ella ya no lloraba. Solo me miraba con esos ojitos enormes y oscuros. Frágil, como una hoja en medio del viento.
—Gracias por todo esto —le dije mientras me quitaba el abrigo—. De verdad. No sé qué habría hecho sin ti.
—¿Te animas a preparar el desayuno? Yo aún no he comido —dijo, mientras le daba el biberón a la bebé—. Si es que recuerdas cómo freír un huevo...
—¿Perdón? —dije fingiendo indignación—. Soy una experta. Bueno, más o menos... experta en sobrevivir.
Él sonrió. Yo también.
Y en esa cocina sencilla, con el olor del café recién hecho, la bebé bebiendo tranquila en sus brazos, y los recuerdos girando como una danza invisible entre nosotros...
Por primera vez en mucho tiempo... me sentí menos sola.
—Tu bebé es hermosa —dijo Enrico mientras acomodaba la manta sobre la niña—. ¿Cuántos meses tiene?
Me quedé en silencio unos segundos. ¿Cuántos meses...? Ni siquiera sabía exactamente. No era mía... la había calmado, la había cuidado, había pasado la noche con ella. Abrí la boca para decirlo, para intentar explicar todo lo que ni yo entendía... pero el sonido del celular de Enrico me interrumpió.
—Lo siento —dijo al mirar la pantalla—. Tengo que irme, el hospital me espera.
Asentí, algo aliviada. No tenía que decirle que esta pequeña me había desordenado la vida... y al mismo tiempo, me la había acomodado.
—Gracias por todo, Enrico. De verdad.
Él me dedicó una sonrisa suave. De esas que no te aprietan el pecho, sino que te lo aflojan, como si pudieras respirar después de días sin hacerlo. Me tocó el brazo con la misma delicadeza con la que había arropado a la bebé.
—Cuando quieras. No estás sola, Camil.
No estás sola.
Esas palabras se quedaron revoloteando en mi cabeza como mariposas nerviosas.
Volví a casa con la niña dormida en mis brazos. La coloqué un momento en el sofá, arropándola con cuidado, mientras preparaba una cuna improvisada en el rincón del salón. La casa seguía oliendo a polvo y a recuerdos viejos, como si se negara a entender que algo nuevo —alguien nuevo— estaba ahora dentro.
Comencé a empacar cajas. Cosas de mis padres, cosas mías, cosas que ya no dolían y otras que seguían rompiendo un pedacito de mí cada vez que las tocaba. Entre el pasado y el presente, entre lo que perdí y lo que llegó sin avisar, mi cabeza no dejaba de girar.
Cuando volví al sofá, la bebé dormía profundamente. Me agaché, la levanté con mucho cuidado y la llevé a la cama. Fue entonces cuando lo vi. Un papel blanco, pequeño, asomando entre las mantas lilas, casi escondido bajo el bordado del sol del collar que llevaba.
Sentí que se me paralizaba el cuerpo.
Con manos temblorosas, lo tomé. La caligrafía era suave. Temblorosa. Como escrita con miedo... o con amor. O con ambas cosas.
"Sé que esto no es justo, pero no tengo otra opción. Esta niña merece amor, merece un hogar. No tengo a dónde ir, ni cómo salvarla. Si estás leyendo esto... confío en que eres mejor que yo."
Tragué saliva. Sentí que el suelo se me deslizaba bajo los pies.
Yo, que no sabía ni cómo sostenerme a mí misma.
#2733 en Novela romántica
#274 en Thriller
#83 en Suspenso
romance, fe y esperanza, romance acción aventura drama celos amor
Editado: 22.04.2025