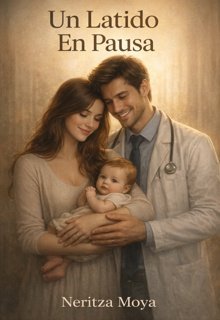Un Latido En Pausa
No puedo perderla.
El llanto me despertó de golpe. No era el típico quejido suave de hambre o sueño. No. Este era diferente. Era un llanto ronco, ahogado... como si le doliera respirar.
Me lancé de la cama, aún con la marca de la almohada en la mejilla, y corrí hasta la cuna improvisada. Estaba roja. Su cuerpecito temblaba, jadeaba entre estornudos, y su piel ardía al tacto.
—No... no, por favor —murmuré, sintiendo cómo el corazón se me encogía—. No te pongas mal... no ahora.
La envolví con torpeza en una manta, como pude, mientras marcaba un taxi con las manos temblorosas. Sentía que todo el cuerpo me latía. Que el miedo se me metía en los huesos. ¿Y si...? No. No quería ni pensarlo.
Durante el trayecto a la clínica, la apreté contra mi pecho como si con eso pudiera protegerla del mundo. Le susurré la misma nana de la noche anterior, la misma que la había calmado tantas veces. Pero esta vez... esta vez no funcionaba. Ella seguía llorando. Y yo también.
No sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía que no quería perderla.
Al llegar a la clínica, corrí por los pasillos sin saber exactamente a dónde ir, con ella en brazos. Buscaba una cara conocida. Una sola. Y entonces lo vi: Enrico, firmando unos papeles, serio, enfocado, como siempre.
—¡Enrico! —grité, la voz quebrada por el miedo—. ¡Ayúdame, por favor! ¡Está muy caliente, no deja de toser, no sé qué hacer!
Él alzó la mirada y su expresión cambió en un segundo. Dejó los papeles y corrió hacia mí.
—Dámela —me dijo con esa calma que no entendía cómo podía mantener—. Tranquila, Camil, la tengo.
Se la entregué con el corazón en la garganta. Lo vi revisarla, tocarle la frente, escuchar su respiración. Se movía con seguridad, pero también con prisa. Supe, por su rostro, que algo no iba bien.
—Tiene fiebre alta —dijo enseguida—. Puede ser un virus. Vamos a revisarla bien.
Lo seguí, sin poder hablar. Mi mente estaba en blanco, solo escuchaba mi respiración agitada y su llanto que se hacía más débil. Ese sonido me partía el alma.
En una sala privada, Enrico le puso oxígeno y le habló con ternura. Yo solo observaba. Era como si el tiempo se hubiese ralentizado, como si todo el miedo de mi vida se hubiera condensado en ese momento.
Me senté en una silla, al borde del colapso, y cuando ya no pude más... me rompí. Me tapé el rostro con las manos, llorando en silencio. Apretaba los puños contra mis ojos, como si así pudiera borrarlo todo.
—No puedo perderla —murmuré apenas, más para mí que para él—. No sé por qué, no sé qué significa, pero no puedo...
Sentí cuando se acercó. Su brazo me rodeó con suavidad y me atrajo hacia su pecho. No dije nada. Solo me dejé ir. Me aferré a ese abrazo como si fuera lo único firme en medio de la tormenta.
—No la vas a perder —me susurró al oído—. Estoy aquí. Vas a estar bien... las dos.
La noche cayó pesada, como si el mundo entero quisiera aplastarme. La lluvia golpeaba los ventanales del hospital con insistencia, y cada relámpago me sobresaltaba. Sentía el corazón en la garganta, los nervios en carne viva.
La bebé dormía, tan pequeña, tan frágil, con esa mascarilla sobre su rostro diminuto y los tubos conectados a los monitores que no dejaban de sonar. Neumonía leve, dijeron. Pero para mí, sonaba como una sentencia. Como si la culpa se me pegara a la piel.
Y él... Enrico. No se movía. Cada vez que lo miraba, estaba ahí. Atento. Calmo. Sin invadir, pero tan presente que casi podía apoyarme en él sin pedirlo.
—¿Quieres café? —me preguntó con esa sonrisa tranquila que me desarmaba un poco.
Asentí sin voz. Sentía el alma hecha jirones. Solo quería que todo pasara. Que ella estuviera bien.
Cuando salió a buscarlo, entró una enfermera. Jovencita, con el uniforme ajustado como si fuera diseñado para ella. Llevaba una sonrisa amplia, de esas que me daban desconfianza sin razón clara.
—¿Cómo sigue nuestra pequeña paciente? —dijo con tono dulce, revisando la tabla—. Pobrecita... Menos mal que el doctor Costa está con ella, ¿no? Ese hombre es un ángel... y un monumento —agregó, soltando una risita que me provocó un nudo extraño en el estómago.
Sonreí, por educación, pero no me salió bien. Algo me pinchó el pecho. No sé por qué me afectó. No tenía sentido. Apenas si lo conocía de nuevo. Pero... verla hablar así de él, tan cómoda, tan coqueta... me incomodó más de lo que quiero admitir.
Y cuando Enrico volvió, ella prácticamente se le pegó.
—Doctor, ya está todo listo para las siguientes dosis. Si necesita ayuda, ya sabe dónde encontrarme —le dijo en un tono que no necesitaba traducción.
Me quedé en silencio, observando. Fingiendo que no sentía nada. Que no dolía. Que no me afectaba.
—¿Todo bien? —me preguntó él, ofreciéndome el café.
Lo tomé con una sonrisa que no llegó a mis ojos.
—Sí... gracias.
Pasaron las horas. La bebé empezó a respirar mejor. Yo también, apenas. Y cuando al fin se quedó dormida, más tranquila, Enrico me miró con esa preocupación que ya empezaba a conocerle.
—No puedes volver a esa casa —dijo, con ese tono firme pero dulce que solo él parece poder usar—. No hasta que todo esté bien arreglado y la humedad no sea un problema. Quédate conmigo unas semanas. Hasta que encuentres algo o termines de cerrar lo de la casa.
Lo miré, sin entender del todo.
—¿Contigo?
—Sí. Tengo espacio. Estarás cerca de la clínica. Y... quiero asegurarme de que la bebé esté bien.
Me quedé en silencio. Pensando. Dudando. Toda mi vida había sobrevivido sola. Me enseñaron a no depender. A no aceptar favores. A no confiar demasiado. Pero esta vez... no se trataba solo de mí.
—Está bien —dije, apenas un susurro—. Solo unas semanas.
Él sonrió. Y no fue una sonrisa cualquiera. Fue de esas que te calientan el pecho, que hacen que te duelan las ganas de confiar.
Y entonces lo pensé. Lo pensé sin querer. Que tal vez ese niño de mi infancia, el de los ojos tranquilos y la voz dulce, seguía ahí. Solo que ahora venía con bata blanca, manos firmes... y un cuerpo de anuncio que, honestamente, me hacía olvidar cómo se respiraba.
#2733 en Novela romántica
#274 en Thriller
#83 en Suspenso
romance, fe y esperanza, romance acción aventura drama celos amor
Editado: 22.04.2025