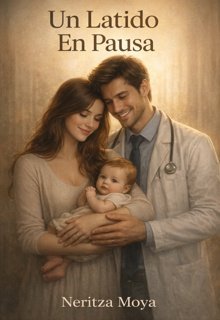Un Latido En Pausa
La verdad entre nosotros.
La noche había caído suave cuando Enrico llegó de la clínica. Yo estaba sentada en el sofá, con la bebé dormida entre mis brazos y una taza de té caliente entre las manos. No dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado, como si supiera que no hacía falta llenar el silencio.
—Hoy fui a la casa de mis padres —le dije, sin mirarlo, observando cómo el vapor del té se elevaba lento, como un suspiro que no me atrevía a soltar.
—¿Y cómo te sentiste? —preguntó con voz baja, como si supiera que cualquier palabra muy fuerte podía quebrarme.
Bajé la mirada. Ya sentía las lágrimas acumulándose en mis ojos.
—No lo sé... Fue como estar con ellos otra vez. Cada rincón me hablaba de ellos: el olor a madera, las grietas en la pared, los muebles... Todo me gritaba que ya no están. Pero también me recordaba cuánto los quise. Cuánto me quisieron.
Él no dijo nada. Solo me miró, presente, sin apurarme, sin querer arreglar nada.
—No sé si quiero venderla —confesé—. Pero quedarme con ella también duele. Me siento vacía y llena al mismo tiempo. Me ahoga.
—Lo que viviste con ellos está en ti —me dijo, acercándose un poco más—. No vive en esas paredes. Está en cómo cuidas a esa bebé, en cómo sonríes, incluso cuando crees que no puedes. Si decides venderla, puede ser el comienzo de una nueva historia para alguien más. Y si decides quedártela, también está bien. Haz lo que tú necesites para sanar.
Y ahí, sin poder sostenerlo más, me solté. Lloré en sus brazos como una niña que había guardado todo durante demasiado tiempo. Él solo me abrazó. Fuerte. En silencio. Como si pudiera sostener mi dolor un rato por mí.
—Duele mucho, Enrico... —le susurré entre sollozos.
—Shhh... —me respondió él, acariciándome la espalda con esa ternura que no se finge.
La bebé, como si lo sintiera todo, se removió un poco y soltó un pequeño quejido. Ambos levantamos la cabeza al mismo tiempo.
—Nos está llamando —dijo él con una sonrisa leve, mientras tomaba una manta y la acomodaba con cuidado.
—Es hermosa —murmuró, mirándola dormir de nuevo, como si el mundo fuera un lugar seguro por un momento.
—¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a buscar a sus padres? —me preguntó, con esa mezcla de curiosidad y respeto que tanto le agradezco.
Miré a la niña y sentí ese nudo extraño en el pecho.
—No lo sé... No sé si puedo cuidarla. No sé si estoy lista.
Él no trató de convencerme. No dijo que sí ni que no. Solo me dio lo único que realmente necesitaba.
—Lo que necesites, cuenta conmigo. De verdad.
—Gracias... —le dije, y ese "gracias" era más grande de lo que parecía. Era por la noche, por el silencio compartido, por no huir.
Después pusimos música suave. Nos quedamos ahí, los tres, en el sofá. La bebé dormida entre nosotros, como si el tiempo se hubiese detenido un rato solo para darnos una tregua.
Y por primera vez en mucho tiempo... sentí que no estaba huyendo de mi vida.
Estaba empezando, quizás, a quedarme.
***
Había pasado una semana desde aquella noche en que lloré en los brazos de Enrico.
Una semana desde que, sin planearlo del todo, los tres nos quedamos bajo el mismo techo. Compartimos silencios, teteros de madrugada, risas que aparecían sin aviso y miradas que decían mucho más de lo que nos atrevíamos a poner en palabras.
Buscamos a los padres de la bebé. Llamamos a hospitales, a servicios sociales, incluso Enrico contactó a una amiga suya que es abogada. Pero nadie reportó una desaparición, ningún aviso, ninguna historia que coincidiera con ella. Era como si hubiera llegado solo para nosotros. Como si, de algún modo, fuera parte de un destino extraño... pero dulce.
Las noches eran largas. Siempre lloraba casi a la misma hora. Al principio intentaba levantarme sola, por costumbre, por inercia. Pero él siempre aparecía. Con su paso tranquilo, con esa paciencia suya que parece no agotarse nunca. La tomaba en brazos, la arrullaba, le murmuraba cosas en voz baja que nunca llegaba a entender, pero que parecían calmarla.
Y cuando por fin dormía, él se quedaba unos minutos más a mi lado. Sin decir mucho. A veces solo me miraba... como si yo fuera un mapa que aún no terminaba de descifrar.
Desde aquel beso, no pasó nada más. Pero tampoco hacía falta.
Cada día era como un pequeño juego de "casi". Casi rozar nuestros dedos al pasarnos la taza de café. Casi decirle "te ves hermoso" cuando lo veía llegar con la camisa arrugada y el pelo revuelto. Casi hablar de lo que sentíamos cuando nos quedábamos callados frente a la cuna. O cuando amanecíamos los dos en la misma cama, sin recordar en qué momento nos habíamos quedado dormidos.
Y aunque no decíamos nada, lo sabíamos. Algo se estaba construyendo. Había una calma entre nosotros que no se explicaba con palabras. Una ternura que se colaba en los detalles: en cómo reíamos cuando la bebé estornudaba, en cómo improvisábamos cenas con lo poco que había en la nevera, en cómo nos quedábamos dormidos en el sofá, enredados en la misma manta.
Una noche, lo observé mientras arrullaba a la bebé, como siempre. Estaba descalzo, con el cabello despeinado, los ojos brillándole de sueño. Y aun así... se veía tan hermoso. Tan mío, aunque no lo fuera.
Lo miré con ternura, con ese impulso que nace en el pecho cuando te das cuenta de que podrías amar a alguien de verdad.
Y él, como si lo sintiera, me miró también.
Ahí estaba de nuevo. Esa chispa. Ese "algo" que se instalaba entre nosotros cada día.
Esa voz callada que nos decía, con suavidad: algo falta.
Algo está por pasar.
#11418 en Novela romántica
#2820 en Thriller
#1047 en Suspenso
romance, fe y esperanza, romance acción aventura drama celos amor
Editado: 22.04.2025