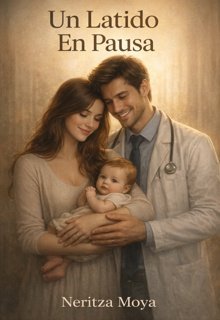Un Latido En Pausa
Lo que duele y lo que sana.
Volvimos a casa cuando el cielo ya estaba teñido de ese azul profundo que anuncia que el día se rindió. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el silencio dentro del auto era cómodo, como si todo lo que necesitábamos decir ya se hubiera dicho con las miradas y las sonrisas.
La bebé dormía plácidamente en su silla, como si supiera que ese día había sido distinto. Como si también lo sintiera.
Yo no sabía cómo poner en palabras lo que tenía en el pecho. Era algo que me apretaba y al mismo tiempo me llenaba de una extraña paz. Era miedo, sí, pero también era certeza. Enrico manejaba con una mano en el volante y la otra entrelazada con la mía. Y yo... bueno, yo no quería soltarlo.
La cena había sido un torbellino de emociones que todavía me revoloteaban por dentro. Enrico llevaba a la bebé en brazos, y verla dormida sobre su pecho me arrancó una ternura que casi me dolió.
No sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí se estaba reacomodando. Como si la vida, poco a poco, estuviera encontrando una nueva forma de ser... menos rota, más suave.
Subimos al cuarto. Enrico seguía cargando a la bebé con esa facilidad suya que me derretía cada vez. Se sentó en la cama y la arrulló con un movimiento tan natural que me hizo sonreír sin querer. Luego la acostó con cuidado en su cunita, y yo me tumbé a su lado, recostándome sobre su pecho.
Su respiración me arrullaba. Era raro sentir paz, pero esa noche, acostada sobre él, fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí sola.
Tragué saliva. Mi corazón golpeaba como queriendo salir.
—Quiero dejar de buscar a sus padres —solté, sin rodeos—. Quiero adoptarla, Enrico. No sé si seré suficiente... me da miedo no saber cómo cuidarla, no ser lo que necesita, pero no quiero que esté sola. No quiero dejarla ir. Haré todo lo que esté en mí para que sea feliz.
Él me miró, muy serio. Luego volvió la vista a la bebé, tan chiquita, tan indefensa, con esa boquita dormida y sus manitas arrugadas como una promesa de algo bueno. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos encendidos. Como si acabara de tomar una decisión que no tenía vuelta atrás.
—Quiero ser su padre —me dijo sin titubear—. Si tú la adoptas, yo también quiero hacerlo. No sé cómo llegamos aquí, Camil, pero no quiero irme. Estoy dispuesto a caer contigo a donde sea. Si tú estás dispuesta a intentarlo... yo también.
Me acurruqué más cerca de él. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era dolor, era alivio. Un nudo viejo que al fin se soltaba.
—Gracias por llegar... a mi vida. A la suya —murmuré.
Él me abrazó fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue puro, dulce... y seguro.
Me quedé un rato escuchando el ritmo de su corazón, pero había algo más que no podía callarme. Algo que hasta ahora no habíamos dicho en voz alta.
—¿Sabes qué me di cuenta hoy? —le dije en voz baja, sin apartar la vista de la cuna—. Que no tiene nombre. Nunca lo supimos... nunca lo hablamos.
Él giró la cabeza, miró a la bebé y luego volvió a verme.
—¿Quieres que elijamos uno?
Asentí.
—Sí... pero algo que represente lo que ella ha traído a nuestras vidas. Algo simple, bonito... algo que brille.
Se quedó en silencio unos segundos, como buscando dentro de su pecho.
—¿Y si la llamamos Sol?
"Sol". Apenas lo dijo, supe que era ese. La palabra se quedó flotando en el aire como una verdad recién nacida.
Me quedé callada, sonriendo sin poder evitarlo.
—Sol... me encanta —susurré—. Ella es eso... calor, luz, vida. Nuestra Sol.
Enrico se levantó despacio, se acercó a la cuna y le tomó una de sus manitas diminutas. La besó con una ternura que me apretó el pecho y dijo, con esa voz suya que siempre parece promesa:
—Bienvenida a la familia, Sol.
Y ahí, en ese cuarto lleno de susurros, supe que ya no éramos solo dos intentando reconstruirse... ahora éramos tres.
#2733 en Novela romántica
#274 en Thriller
#83 en Suspenso
romance, fe y esperanza, romance acción aventura drama celos amor
Editado: 22.04.2025