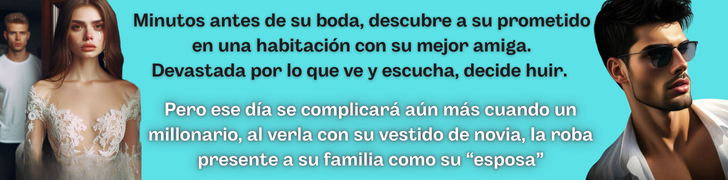Una Eternidad en las Sombras
Prefacio
EN EL PASADO
“No te fíes tanto de tu sombra. Ella vive a tus pies y, a veces, puede sentir envidia.”
(Mystique)
En una celda oscura en un lugar olvidado por el mundo, ubicada en la parte más recóndita de la Dimensión de las Sombras, un grupo de diez niños está arrinconado contra la pared.
La humedad ha penetrado en sus piyamas, el frío los hace tiritar, aunque el miedo también cumple esa función. Fueron arrancados de sus camas, separados de sus hogares y de sus familias; lo último que todos recuerdan es un calor abrazador teñido de rojo. Algunos lloran, otros simplemente abrazan sus rodillas con los ojos cerrados a la espera de que aquella terrible situación sea tan solo un mal sueño del que pronto despertaran.
Una rata se desliza por las cadenas que cuelgan del techo. Uno de ellos mira hacia arriba en busca de una forma de huir, pero allí no hay nada, ninguna rendija que le permita escapar. Inhala hondo por la nariz, a la espera de encontrar algún vestigio de aire fresco, pero tampoco lo logra; al parecer, los cuentos de caballeros, donde las doncellas estaban atrapadas en torres con enormes ventanales, eran tan solo fantasías inculcadas en las mentes de chiquillos ingenuos.
De pronto, una mano invisible toma el tobillo de uno de los pequeños y lo arrastra hasta la puerta de la prisión, donde él desaparece. Gritos, llanto, forcejeo, nada pareció importarle a la criatura incorpórea.
Los nueve prisioneros que restan permanecen contra la pared. Sus pechos bajan y suben frenéticamente, envueltos en una nube de horror y confusión que no les ha permitido moverse para salvar a su compañero.
Pasan varios días, la pérdida de peso persiste debido a la falta de alimento y de calor. Una vez más, la oscuridad se cobra una víctima, esta vez una niña. Ella tampoco vuelve; a ellos no les importa que los infantes rueguen por su vida. Las sombras no consideran los latidos como algo de valor, es imposible para ellas apreciar algo que han perdido hace tanto tiempo que ya no son capaces de recordar.
Un largo mes helado ha transcurrido desde que llegó a ese lugar. La pequeña de ojos azules está sola ahora, todos sus amigos desaparecieron uno por uno. No sabe lo que le depara cuando escucha el siseo del monstruo, pero reconoce que no será algo bueno, ya perdió toda la esperanza.
La puerta se abre de golpe, pero esta vez no es una sombra lo que hay detrás, sino un hombre. Tiene una mirada calmada y ropa elegante, pero no se deja engañar, no va a morir sin pelear, sin vengar a sus amigos caídos.
Con las pocas fuerzas que aún tiene, intenta huir, mas algo la atrapa; está detrás de ella y tira con violencia de su cabello castaño. Mira hacia atrás, no es el hombre de antes quien la retiene, es alguien -algo- más.
Su captor patea su abdomen y costillas; ella tose con vigor cuando sus pulmones se sacuden tras el golpe, y acaba por resignarse, no puede pelear contra eso, no tiene lo que se necesita para ganar esa batalla.
Él le indica que si no le da problemas no volverá a lastimarla; la chica asiente y se pone de pie, no sin esfuerzo, para seguir al carcelero por los pasillos oscuros y húmedos de lo que ella cree es un calabozo de brujas; fantasea con que un príncipe azul ataviado en una capa roja la rescate.
Las paredes de piedra oscura y mohosa son solo comparables con el camino bajo sus pies, que ostenta charcos de procedencias desconocidas para le mente infantil de la niña.
No nota cuando el piso de roca se convierte en mármol, ya que debe cubrirse los ojos para protegerlos de la luz cegadora de las velas que penden con llamas orgullosas de los candelabros laqueados.
Huele a óxido y a humo, como si recientemente alguien hubiera encendido una fogata; hay algo más, un aroma que no es capaz de distinguir.
Lentamente se habitúa al calor, al alumbrado, y lo primero que ve la hace gritar. Se arroja al suelo y se retuerce mientras profiere incesantes alaridos de miedo y dolor. Aquella imagen quedará grabada en su cabeza por el resto de su vida.
El hombre, impaciente, vuelve a propinarle un puntapié para que se levante. Ella lo intenta, pero vuelve a desplomarse sobre el suelo elegante. Su estómago se contorsiona en una arcada; sin embargo, no hay nada para expulsar, todo cuanto puede sentir es el característico ardor del vomito en la garganta.
El salón tiene piso y paredes oscuros, no hay ventanas. En una esquina, sobre un desnivel, un trono es ocupado por un hombre que ya ha alcanzado la madurez; su barba negra ostenta los efectos de la edad en pequeñas pintas blancas.
Está ataviado con una gruesa capa borgoña que se ciñe al pecho con el emblema de un cuervo; sobre su cabeza, una corona tan dorada como el sol descansa con la petulancia característica de la nobleza.
Lo acompañan dos niños: uno de cabello negro y ojos de un color tan celestes que parecen blancos, sentado sobre el regazo del rey; otro, pelirrojo rojo e iris amarillos, ocupa un lugar en un rincón detrás de la silla real.
No solo el aspecto de ambos niños es diferente, también sus atuendos. Mientras el primero viste unos pantalones largos blancos y un abrigo de lana negro, el segundo tiene ropa rasgada y pequeña que no parece abrigarlo en lo absoluto.
El joven elegante salta de su lugar y corre con entusiasmo hacia ella; la observa con una sonrisa y estira su brazo ante el torturador. La pequeña intenta reunir fuerzas para arrastrarse cerca de él, le ruega que se aleje, que huya, pero él solo suelta una risa que eriza la piel de la chica.
La mirada fría de quien la ha pateado más de una vez desaparece al acercarse al príncipe. Con mucha delicadeza levanta su brazo y toma un poco de su sangre con una jeringa, le sacude el cabello, le agradece y lo envía de regreso con su padre, que no se ha perdido ni un segundo del proceso.
#16569 en Fantasía
#3600 en Magia
fantasia y magia elemental, comedia romantica y aventuras, batallas y dimensiones
Editado: 24.09.2020