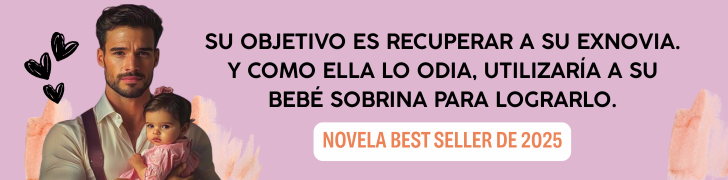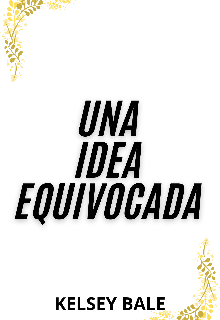Una idea equivocada
Capítulo 1
El hielo crujió bajo mis patines apenas di el primer impulso. El frío del recinto se me coló por las mangas de la chaqueta, pero ya no lo sentía. Estaba acostumbrada. No al hielo, sino al vacío, al eco de mis pensamientos rebotando en las paredes del silencio.
Daba vueltas una y otra vez, siguiendo la misma rutina desde hacía semanas. Cada movimiento tenía una cuenta precisa: uno, dos, tres... salto.
Desde las gradas, la silueta firme de Marianne —mi entrenadora desde que tenía doce años— me observaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Eso significaba que aún no lo hacía bien, no lo suficiente.
Me impulsé para un salto doble. Roté en el aire, pero mi cuerpo no giró como debía. Caí de lado. El golpe fue seco, el costado se estrelló contra el hielo y el aire me abandonó los pulmones.
—¡Otra vez! —gritó Marianne sin moverse ni un centímetro de su sitio—. Sabes qué hiciste mal, Sydney. Repetimos hasta que no lo falles.
Me incorporé despacio, sintiendo el dolor extenderse por mi costilla como un aviso, pero asentí. Nunca protestaba. No había lugar para excusas. El patinaje no era amable, ni indulgente. Tampoco lo era ella.
Volví al punto de partida. Inhalé. Exhalé. Cerré los ojos por un segundo para acallar la voz que decía que no podía, que no era suficiente.
Esta vez tomé más velocidad. En el impulso, me forcé a recordar cada detalle: la postura, la inclinación exacta de mi eje, el ángulo de los brazos. Salté. El giro fue más firme, aunque aún inestable. Logré caer de pie, aunque trastabillé.
—Mejor —dijo Marianne—, pero no es perfecto. De nuevo.
Los minutos se volvieron horas. El reloj avanzaba, pero yo no lo sentía. El cuerpo dolía. Mis muslos ardían, las muñecas se entumecían, y mi respiración se hacía cada vez más pesada. Aun así, lo repetí, y lo repetí.
En el cuarto intento, por fin sentí esa fracción de segundo en la que todo se alinea, como si el tiempo se detuviera. Giré en el aire, ligera como un pensamiento. Caí firme, sin perder el equilibrio. El hielo me recibió sin resistencia.
Marianne no aplaudió. No sonreía. Solo asintió.
—Ahora sigue.
Y lo hice.
Repetí toda la rutina desde el primer paso. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, pero sabía que estaba más cerca. Cada figura, cada giro, se sentía más pulido que la vez anterior. Me aferraba a esos segundos en los que el hielo no era mi enemigo, sino una extensión de mí.
Cuando terminé la última pirueta y deslicé hacia el centro, el sudor me empapaba la espalda. Caí de rodillas, no por dramatismo, sino porque no podía más.
Marianne se acercó por fin.
—No busco perfección, Sydney. Busco constancia. Esa es la diferencia entre una promesa y una campeona.
Asentí, sin aliento, pero con el corazón latiendo con fuerza. Por mí. Por cada caída que me había enseñado más que una victoria fácil.
Y aunque no lo dijera, lo vi en sus ojos: hoy había avanzado. Y eso bastaba.
***
Odiaba estas cenas. No por la comida ni por el vestido, sino por todo lo que representaban: apariencias, sonrisas ensayadas y conversaciones plagadas de filtros. Todo estaba cuidadosamente diseñado para complacer a los socios de papá.
Me encuentro sentada frente al espejo mientras mi madre me coloca unos pendientes de perlas.
—No hagas esa cara, Sydney. Es solo una cena.
—Una cena con gente que no conozco, fingiendo que soy parte de un mundo al que nunca quise pertenecer —murmuro.
Mi madre solo suspira, ya acostumbrada a mis quejas inútiles.
Llevo un vestido largo, negro, con un escote discreto en la espalda y tirantes finos. El maquillaje resalta mis ojos y mis labios están pintados en un tono suave. Elegante, pulida, perfecta. Como debo ser. Como esperan de mí.
Bajo por las escaleras cuando el chofer anuncia que los invitados ya han llegado. La casa está iluminada como si fuera Navidad, el comedor decorado con flores blancas, vajilla de porcelana y cubiertos de plata. Papá saluda a un hombre alto, de cabello castaño y sonrisa ensayada.
—Sydney —me llama—, ven a saludar al señor Jeroff. Es nuestro nuevo socio.
Me acerco con mi mejor sonrisa diplomática.
—Un placer, señor Jeroff.
—El placer es mío. Tu padre siempre habla maravillas de ti. Aprovecho para presentarte a mi hijo, Rider. Acaba de llegar a la ciudad.
Me giro… y lo veo.
Tiene el cabello oscuro, revuelto de forma descuidada pero intencional. Sus ojos verdes son como una tormenta de hielo, y su postura mezcla arrogancia y relajación, propia de alguien con demasiada confianza. Lleva un traje, sí, pero con la corbata floja y el primer botón de la camisa abierto.
—¿Sydney, cierto? —dice con una sonrisa ladeada—. Tú eres la patinadora. La que gira y gira como si el mundo no la afectara.
—Y tú debes ser el tipo que golpea un disco porque no sabe hablar con la gente —repliqué, sin perder la sonrisa.
Papá me mira de reojo. Mamá disimula una risita. El señor Jeroff suelta una carcajada.
Editado: 24.05.2025