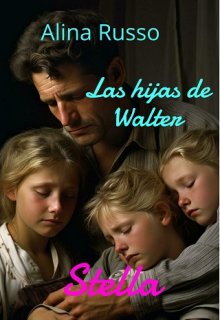Una razón para amarte
Capítulo 35.
Benjamín.
María giró bruscamente el coche hacia el paso elevado que conducía al norte de nuestra provincia. Apenas nos incorporamos a esa carretera, la policía nos detuvo.
—Sus documentos, por favor —dijo el policía, acercándose al coche.
María sacó lo que pedían de la guantera y se lo entregó, preguntando el motivo de la parada.
—Giró en un lugar prohibido —dijo él con calma, revisando los documentos.
Pasaron unos minutos, y su compañero se acercó al policía y le susurró algo al oído.
—Salgan todos del coche y pongan las manos en el capó —ordenó.
—¿Para qué? ¿Desde cuándo se detiene a personas por infracciones administrativas? —preguntó mi padre.
—Según el testimonio de un testigo, este auto atropelló a una persona hace una hora —respondió el policía con calma.
—¡Eso es imposible! —exclamó María—. No atropellé a nadie.
—Ahora irán con nosotros a la comisaría y allí aclararemos todo.
En ese momento, mi padre me indicó que saliera del auto. Rápidamente doblé el mapa, colgué el amuleto de Clarice, salí del coche y caminé hacia el costado de la carretera.
—¿Adónde vas? ¡Vuelve al coche! —ordenó el policía.
—¿Por qué? Soy un simple turista y no tengo nada que ver con ellos. Me estaban llevando desde el aeropuerto —grité histéricamente, simulando un acento extranjero y agitando mi pasaporte frente a ellos.
El policía miró mi pasaporte. Por su cara de sorpresa, entendí que no se trataba en absoluto de una infracción de tráfico ni de atropellar a un peatón, sino del hecho de que mi padre había sido testigo del secuestro de Stella. Cualquier duda de que estábamos en el camino correcto desapareció por sí sola.
Haciéndome pasar por un idiota histérico, exigí que me dejaran ir, inventando una especie de convención de derechos humanos y refiriéndome a ella, gritando como un loco a todo el vecindario.
Tenía que quedar libre y encontrar a Stella rápidamente, porque pensaba que así ayudaría a mi padre. Aunque, siendo honesto, lo hacía por ella. A pesar de la evidente trampa en la que habíamos caído, entendí perfectamente que mi padre y María no corrían peligro. Sus conexiones y dinero podrían sacarlos de cualquier problema, pero la situación de Stella era diferente. Aunque ella era hija de una persona importante en Montaña Verde, aquí su estatus era cuestionable, especialmente considerando que Cruz tenía una influencia poderosa en las fuerzas del orden.
—Señor policía, debería dejar ir a este idiota —dijo de repente mi padre—. Dice la verdad, lo recogimos en la calle y decidimos llevarlo. Acabo de regresar del hospital y no puedo soportar estos gritos, me duele la cabeza.
El policía volvió a mirar mi pasaporte, luego, vacilante, me lo devolvió y me permitió irme. Levanté la mano e intenté detener un coche, pero la presencia del coche de policía ahuyentó a los posibles conductores. Al final, tuve que caminar varios kilómetros hasta que un camionero se detuvo.
—¿Adónde vas? —preguntó, bajando la ventanilla.
—Necesito ir al Bosque Encantado.
—En realidad no voy hasta allí, pero puedo llevarte hasta el cruce que conecta con el parque —dijo, y me subí al camión.
Para confirmar si estaba en el camino correcto, después de intercambiar algunas frases sin sentido, pregunté:
—¿Hay una estatua de un caballo rosa allí?
—¡No! Está en la ciudad —dijo—. Aunque no me gusta nada esa estúpida estatua. Antes había una fuente allí...
Mientras me contaba la historia de esa fuente, intenté captar algún cambio en la temperatura de la piedra, pero seguía fría. Media hora después, el camionero paró su tráiler y me dejó donde prometió.
—¿A qué distancia está la ciudad? —pregunté.
—Siete u ocho kilómetros por ese camino —me indicó la dirección.
Agradecí al camionero y empecé a caminar, con la esperanza de que el amuleto de Clarice me guiara hacia Stella.
Mientras seguía el camino indicado por el camionero, sentí la adrenalina correr por mis venas, aunque lamentaba de no llevar aquella pistola, que saqué del guardia cuando salvaba a Stella cuatro días atrás. Se quedó en mi coche, que tenía que dejar a Fernando. A medida que avanzaba, noté que la piedra colgada al cuello comenzaba a calentarse nuevamente. Sabía que estaba en el camino correcto. Después de unos cuantos kilómetros, los árboles se empezaron a despejar y comencé a ver los primeros edificios de la ciudad.
Finalmente, llegué a una plaza. En el centro, dominando el espacio, vi la estatua del caballo rosa. Su color vibrante contrastaba con el entorno, llamando la atención de cualquiera que pasara. Al verlo estuve de acuerdo con el camionero, era ridícula y no pegaba para nada a este sitio.
Me acerqué, la piedra en mi cuello ahora casi ardía. Sabía que Stella no podía estar muy lejos. A unos metros de la estatua, vi el orfanato. Era un edificio antiguo, pero bien mantenido, con un gran cartel que decía "Hogar de Niños San Francisco". De repente recordé las palabras de Jhony sobre el hijo de Cruz. ¿Era posible, que este monstruo dejo su propio hijo a un orfanato?
Me acerqué a la puerta principal, mi mente estaba llena de preguntas y preocupaciones. Toqué el timbre y esperé. Una mujer mayor, con un semblante amable, abrió la puerta.
—¿Puedo ayudarle en algo? —preguntó ella, mirándome con curiosidad.
—Estoy buscando a alguien —dije, tratando de sonar lo más calmado posible—. Una mujer llamada Stella. Creo que puede estar aquí.
La mujer frunció el ceño ligeramente.
—No tenemos ninguna trabajadora llamándose Stella. Pero, si lo desea, puede hablar con la directora. Tal vez ella pueda darle más información.
Asentí y seguí a la mujer por un pasillo hasta una oficina al fondo. Tocó la puerta y una voz desde dentro nos invitó a entrar.
La directora, una mujer de avanzada edad con gafas y un aire de autoridad, me miró con interés.
#268 en Thriller
#120 en Misterio
#2791 en Novela romántica
verdadero amor, cambio de vida, misterio romance secretos intriga
Editado: 23.07.2024