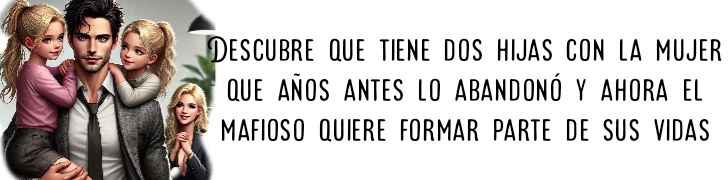Una vida antes de Elara
Como si nada pasara
La primera vez que volví a ver a mi madre tenía 5 años. Para ese entonces, ya había aprendido a no preguntar por ella. Sabía que su nombre causaba incomodidad, que hacía que mis tías se miraran entre sí y que mi bisabuela suspirara con tristeza.
Pero en mi interior, la esperaba.
En mi mente infantil, pensaba que algún día llegaría a buscarme. Que aparecería con los brazos abiertos, llamándome por mi nombre y diciéndome que todo había sido un error. Que nunca debió dejarme. Que yo era su hija y que me amaba.
Ese día llegó, pero no como lo imaginé.
No hubo lágrimas de emoción ni palabras dulces. Solo una mujer parada en la puerta, mirándome con un rostro que no conocía.
—Ella es tu mamá —me dijo mi bisabuela con una voz suave pero firme.
Mi madre se agachó para ponerse a mi altura. Me miró fijamente y sonrió.
—Has crecido mucho —dijo.
No supe qué responder. Mi pecho se sentía extraño, como si algo pesado se hubiera instalado ahí. Quise correr y abrazarla, pero algo dentro de mí me detuvo. No entendía qué era el miedo todavía, pero sí sentía el instinto de no confiar.
Ella abrió los brazos y me tomó entre ellos. Me sentí pequeña, atrapada en un abrazo que no reconocía. Su olor no era familiar, su voz no me traía recuerdos. No sentí calor en su piel. No sentí nada.
Porque, aunque era mi madre, era una desconocida.
Los días siguientes fueron raros. Mi madre se quedó en la casa de mis tías, pero no como parte de la familia, sino como una visita incómoda.
Mis tías no estaban contentas. Aunque intentaban no hablar delante de mí, yo escuchaba sus susurros cuando creían que no estaba prestando atención.
—¿Qué pretende ahora? —decía una.
—No lo sé, pero no confío en ella —respondía otra.
Yo tampoco confiaba en ella.
No porque me hubiera hecho algo malo, sino porque no sentía que fuera mía. No era como mis tías, que me regañaban pero luego me abrazaban. No era como mi bisabuela, que me cantaba canciones para dormir. No era como mis primos, que jugaban conmigo y me hacían sentir parte de algo.
Ella solo estaba ahí. Viéndome, hablándome, pero sin realmente conocerme.
Un día me compró una muñeca.
—Es para ti —dijo, sonriendo.
Tomé la muñeca entre mis manos. Era bonita, con un vestido rosa y el cabello largo y rubio. Pero no supe qué hacer con ella.
—¿No te gusta? —preguntó.
Asentí con la cabeza, pero por dentro, algo en mí quería devolverla.
Porque no quería una muñeca. Quería respuestas.
Quería saber por qué no había estado en mis cumpleaños. Por qué nunca me había abrazado antes. Por qué mi bisabuela me decía que tenía que ser fuerte cuando yo lloraba en las noches.Pero yo solo tenía 5 años. Y a los 5 años, no sabes cómo preguntar esas cosas.
Así que simplemente me quedé callada.
Una noche, desperté con el sonido de voces fuertes en la sala. Me levanté de la cama y caminé descalza hasta la puerta. Me quedé parada en la sombra, escuchando.
—¡No puedes venir ahora y pretender que todo está bien! —gritó una de mis tías.
—No quiero pelear —respondió mi madre.
—¿Entonces qué quieres? ¿A tu hija? ¡Pues ya es tarde! ¡Nosotras la criamos! ¡Nosotras estuvimos cuando se enfermó, cuando tuvo miedo, cuando preguntó por ti y no supimos qué decirle!
Silencio.
—Solo quiero conocerla —dijo mi madre, más bajo.
—¿Conocerla? —soltó mi tía una risa amarga—. Como si fuera una desconocida, ¿no? Pero no lo es. Es tu hija. Y tú la abandonaste.
Me sentí pequeña.
Porque aunque no entendía del todo lo que significaba “abandonar”, sí entendía lo que significaba no ser querida.
Regresé a la cama y cerré los ojos con fuerza.
No quería escuchar más y ella solo estuvo unos días,nunca me dijo que se iba. Un día estaba y al otro, ya no. Nadie me explicó nada,nadie me dijo si volvería o si esta vez era para siempre solo recuerdo despertarme y verla partir por la ventana. Se iba con la misma facilidad con la que había llegado y ahí lo entendí. No importaba cuánto la esperara,no importaba cuánto la quisiera ,no era suficiente para que se quedara y nunca lo fui.