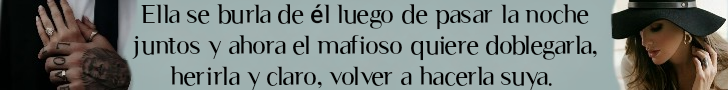Varaloon: Terra
Capítulo 3
Me tomó de la mano con una firmeza que no aceptaba cuestionamientos, pero no era brusco. Era más bien como un padre guiando a su hija, como si en ese gesto quisiera asegurarse de que no me desviara ni dudara. Caminamos por el largo pasillo que parecía extenderse hasta el infinito, un túnel que no mostraba ni su inicio ni su fin. El aire allí era denso, casi pesado, pero no de una manera incómoda, sino como si cargara consigo una sensación de solemnidad. A pesar de que no había una fuente de luz visible, todo estaba perfectamente iluminado, aunque las sombras parecían jugar a mi alrededor, danzando como si fueran conscientes de nuestra presencia.
El suelo bajo mis pies era frío y suave, como mármol pulido, pero no reflejaba nuestras figuras. Cada paso resonaba, un eco sordo que se mezclaba con el leve sonido de nuestras respiraciones. Había algo extraño en la forma en que avanzábamos; aunque no parecía que bajáramos, la ligera inclinación del suelo me daba la sensación de estar descendiendo, como si nos estuvieran llevando al núcleo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar.
Caminamos durante lo que calculé que serían unos cinco minutos, aunque la ausencia de referencias temporales hacía que fuera difícil estar segura. Finalmente, él se detuvo de golpe, y yo casi choqué contra su espalda. Sin previo aviso, colocó ambas manos sobre mis hombros, girándome suavemente hacia él. Su rostro, severo pero no cruel, me miró con una intensidad que hizo que olvidara por un instante dónde estábamos. Sus ojos parecían contener un mar de emociones: preocupación, determinación… y algo que no lograba descifrar.
—No sé qué esté a punto de pasar, pero yo voy a defenderte. —Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que no permitía réplica—. Tú no digas nada, ¿me escuchas? Podrías complicar las cosas.
La firmeza de su tono me dejó sin palabras, así que simplemente asentí. Era lo más sensato que podía hacer en ese momento. Inspiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire extraño de ese lugar, que tenía un leve aroma metálico mezclado con algo que no lograba identificar, una fragancia que me recordaba al ozono después de una tormenta.
Él me soltó entonces, su contacto desapareciendo tan repentinamente como había llegado. Se giró hacia la pared lisa frente a nosotros y, con un movimiento elegante de su mano, trazó algo en el aire. Fue como si dibujara con luz; la silueta de una puerta apareció de la nada, y un picaporte sobresalió donde antes no había nada. Lo giró sin esfuerzo y la puerta se abrió con un leve clic, revelando un interior que parecía ajeno a todo lo que había visto antes.
—Adelante —me dijo, inclinando levemente la cabeza hacia el umbral—. Tú primero.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero avancé, aunque mis pies parecían dudar con cada paso. Al cruzar la puerta, lo primero que noté fue el silencio absoluto, un silencio que casi dolía en los oídos. La habitación era amplia y minimalista, con paredes que parecían hechas de un cristal tan perfecto que resultaba imposible discernir si había algo más allá de ellas. En el centro, una mesa flotaba en el aire, aparentemente suspendida por nada. Era de vidrio o algo similar, translúcida y ligeramente brillante, como si reflejara una luz que no podía ver.
Seis figuras estaban sentadas alrededor de la mesa. Cada una de ellas irradiaba una presencia tan imponente que por un momento olvidé cómo respirar.
Una mujer de cabello rubio, tan claro que casi parecía blanco, fue la primera en hablar. Sus ojos rojos, brillantes como dos brasas, me escrutaron con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada, pero no pude. Había algo hipnótico en ella, algo que combinaba la belleza de una diosa con la amenaza de un depredador.
—Vamos, entra con confianza, Samanta. Ninguno de los presentes te hará daño —dijo, con una voz suave pero firme, como si estuviera acostumbrada a que nadie cuestionara sus palabras.
A su lado, un hombre de piel oscura, con cabello de un intenso color naranja y ojos de un azul eléctrico que parecían destellar en la penumbra, me observaba con una mezcla de curiosidad y desapego. Había algo en su postura relajada, en cómo apoyaba un codo sobre la mesa flotante, que me hacía pensar que, de todos ellos, él era el que menos me tomaba en serio.
Las siguientes figuras que llamaron mi atención fueron dos mujeres idénticas, pero al mismo tiempo opuestas. Era como si alguien hubiera tomado un reflejo y lo hubiera invertido. Ambas compartían los mismos rasgos: los ojos grandes, la nariz recta, la boca pequeña y bien formada, e incluso una peculiar marca en el mentón. Pero ahí terminaban las similitudes. Una tenía la piel tan blanca que parecía nieve bajo la luz de la luna, el cabello negro como la noche más oscura y ojos completamente negros, sin rastro de blanco. La otra era su opuesto exacto: piel oscura, cabello blanco como el algodón y ojos tan blancos que parecían brillar por sí solos. Ambas llevaban vestidos rojos idénticos y el cabello recogido de la misma manera, pero la forma en que me miraban —si es que realmente me miraban— me helaba la sangre. Había algo profundamente inquietante en su presencia.
En el extremo opuesto de la mesa, dos hombres completaban el grupo. Uno tenía la piel clara, el cabello castaño oscuro y ojos color miel. A simple vista parecía el más "normal" de todos, pero había algo en su mirada que lo hacía destacar, una intensidad contenida que sugería que podía ser mucho más peligroso de lo que aparentaba. El otro hombre, en cambio, parecía casi etéreo. Su piel era tan pálida que emitía un leve destello azul, y sus ojos naranjas contrastaban con su cabello negro. Había una quietud en él, una especie de serenidad aterradora, como si nada en este mundo pudiera perturbarlo.