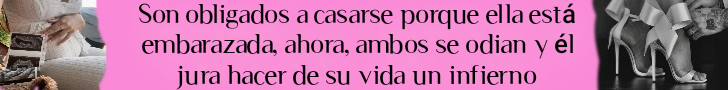Varaloon: Terra
Capítulo 9
¿Cómo Zatre permitió que alguien como él estuviera cerca de mí, cuando juró que acabaría con mi vida? Era un pensamiento que martilleaba en mi mente, cada palabra golpeando con la precisión de un reloj que marcaba el final inminente de algo.
En ese momento, yo tenía apenas 25 años, pero ya había aprendido a encarar situaciones difíciles con la precisión fría de alguien que no se permite errar. Meses atrás había terminado la carrera de Derecho, y mi primer paso en la profesión me llevó directamente a la oficina del Fiscal en la Avenida Lexington, una imponente construcción de ladrillos oscuros con ventanas estrechas que parecían vigilar a todo aquel que pasaba por ahí.
Sabía lo que me esperaba. Me habían advertido que los casos que recibiría al inicio serían aquellos considerados demasiado simples o insignificantes para los fiscales de renombre; y aquellos casos que ya estaban manchados de antemano con el estigma de la derrota. "Es preferible que el fracaso lo cargue una desconocida antes que un veterano", habían dicho. Pero en lugar de disuadirme, esas palabras avivaron algo dentro de mí, un fuego que se alimentaba de retos y del deseo de demostrar que no necesitaba la aprobación de nadie para destacar.
Uno de esos primeros casos fue el de Antonio L. Ramírez, un hombre acusado de asesinar a su esposa. Era un caso que, a primera vista, parecía claro, casi sencillo. Pero cuanto más profundizaba en él, más sentía que algo no cuadraba, como si debajo de los hechos evidentes hubiera algo oculto, esperando a ser descubierto.
La declaración inicial de Antonio estaba llena de detalles que, aunque parecían sinceros, dejaban demasiadas preguntas sin respuesta. Según él, llegó a su casa aquella noche y notó agua filtrándose por debajo de la puerta. Un detalle que, en cualquier otra circunstancia, habría parecido trivial, pero que ahora adquiriría un matiz inquietante. Entró, llamó a su esposa, pero no obtuvo respuesta.
—La busqué por toda la casa —había dicho, su voz temblando en la grabación del interrogatorio que escuché más tarde.
Su relato continuaba con la descripción del agua proveniente del baño. Alguien había dejado la llave de la tina abierta, permitiendo que se desbordara. Era un detalle extraño, casi absurdo, pero también revelador. A medida que buscaba, Antonio dijo que comenzó a gritar su nombre, lo suficientemente fuerte como para alertar a los vecinos.
La vecina que llamó a la policía declaró haber escuchado los gritos cerca de las 10 de la noche. Para entonces, Antonio ya había encontrado la puerta de la habitación principal cerrada con llave. Dijo que golpeó varias veces, pidiendo a su esposa que abriera, pero al no obtener respuesta, la derribó de una patada.
Y entonces la encontró.
El recuerdo de lo descrito en su declaración parecía haberla marcado profundamente.
—Ella estaba tirada en el suelo… había una navaja clavada en su pecho —había dicho, con una voz rota que incluso en la grabación parecía a punto de quebrarse por completo—. Corrí hacia ella, me arrodillé a su lado. La abracé, la sostuve.
Se detuvo un momento antes de continuar, y en la pausa se podía escuchar su respiración pesada, como si cada palabra que pronunciaba lo desgarrara un poco más.
—Saqué la navaja… pensé que tal vez… todavía podía hacer algo. Pero ya estaba muerta.
Cuando la policía llegó, lo encontraron ensangrentado, con el cuerpo de su esposa aún en sus brazos. La escena era escalofriante. La navaja, ahora cubierta de huellas dactilares de Antonio, estaba junto a ellos en el suelo.
Las pruebas parecían irrefutables. No había señales de que la puerta principal del departamento hubiera sido forzada. Las cámaras de seguridad mostraron a Antonio entrando al edificio a las 9:32 pm, y la llamada de la vecina llegó a las 10:19. Durante ese lapso de más de 40 minutos, la única explicación que Antonio pudo ofrecer fue que se había quedado dormido en su auto antes de entrar al departamento.
—Nadie puede confirmar esa parte de su historia —me había dicho mi supervisor con un tono de resignación casi condescendiente—. Y eso lo hace aún más complicado.
La vecina aportó un detalle más que, lejos de aclarar la situación, la hacía aún más turbia. Declaró que a las 9:40 vio a un hombre salir del ascensor y dirigirse al exterior. Solo lo vio de espaldas, pero según ella, coincidía en altura y complexión con Antonio. Llevaba puesta una gabardina negra, una prenda que, según la misma vecina, Antonio solía usar durante esa época del año.
Pero no fue solo eso.
—Unos quince minutos después —continuó la vecina en su declaración—, vi pasar una sombra frente a mi ventana. Me asome para asegurarme de que fuera Antonio. Esta vez sí logre verlo de perfil. Era él.
Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. Las declaraciones, los detalles, los tiempos… todo parecía encajar en una simple vista, pero había algo que no podía ignorar. Una sensación persistente de que faltaba una pieza clave, algo que, si lograba encontrar, podía cambiar por completo el curso de ese caso.
Yo había sido la responsable de que Antonio pasara años en prisión. Había llevado el caso con la precisión de un bisturí, cortando cada hilo de su defensa hasta que no quedó nada que pudiera sostenerlo. El asesinato de su esposa había sido uno de esos casos que parecían resueltos antes de comenzar: las pruebas lo señalaban con una claridad casi insultante, el testigo ocular lo situaba en la escena del crimen, y no había otros sospechosos que ni siquiera rozaran la lógica de una duda razonable.