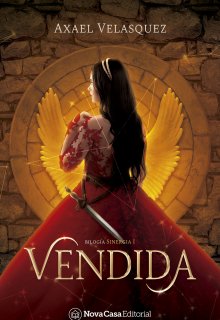Vendida
CAPÍTULO 8: Nunca confíes
Orión ya no me dirigía ni una palabra, nada más allá de lo estricto y necesario. No estaba de acuerdo en que dedicara tiempo extra a entrenar con Leo y Ares, incluso, aunque desconocía que con el pasar del tiempo habíamos llegado a entrenar sin la supervisión del maestro Aer. No confiaba en ellos, no confiaba en ningún asesino, pero tampoco podía detenerme y, por algún motivo que desconozco, tampoco quería implicar a Sargas en el asunto, al punto en que ni me mencionó su reacción con respecto a mi ingreso en la preparación para asesinos del reino.
Las primeras semanas entrenando sentí que me quedaría inválida. La escalera se convirtió en el demonio de mis pesadillas, y el saco que golpeaba era el rezo que elevaba al cielo para desquitarme. Correr un día después de haber hecho ejercicio de piernas es igual a terminar en el piso entre jadeos y rogar que el ardor pare. Mis músculos chillaban con cada movimiento que daba luego de ejercitarlos y, cada vez que pedía un descanso, el maestro me salía con una explicación sobre el ácido láctico en mi cuerpo y añadía que solo podría combatirlo con más ejercicio. Al comienzo, sentí que era solo un invento para asesinarme con la agonía de mi dolor, mas al pasar de los días dejó de ser absoluto y persistente.
El problema pasó a ser mi respiración y acostumbrarme a la nueva tensión en mis músculos que, poco a poco, cobraban presencia en mis piernas que antes habían sido tan menudas.
Cada día en el salón implicaba una hora de ejercicio físico, luego Aer me acorralaba con alguna clase teórica intensiva: anatomía y venenos, que podría esperarse que fueran las que más fácil se me dieran, resultaron ser un verdadero dolor de cabeza. Cada parte del cuerpo que aprendía se subdividía en otras; tenía huesos y vasos con nombres, y así, hasta nunca acabar. La de venenos era peor, me tomaría años aprender a identificarlos y a preparar un antídoto decente, se puede decir que avanzaba a paso de tortuga con sueño, y no es que el maestro Aer tuviera la paciencia como virtud.
Sin embargo, compensaba mis cadencias aplicando más en otras actividades. Mi puntería mejoraba progresivamente gracias a Ares, y mis sentidos se afilaban con los trucos de Leo.
El gemelo mudo sugirió —por medio de señas a su hermano, quien me tradujo a mí— que empezara a entrenar con los ojos vendados. Al comienzo, me pareció una locura, pero puesto en una balanza de pros y contras, y dado que el único contra era una muerte accidental, terminé por aceptar.
A partir de entonces, cada día, después de cruzar la puerta de la sala de entrenamiento, me vendaba los ojos.
Subí la escalera sin la ayuda y la seguridad que confiere la visión. Las primeras veces ascendía muy lento, y bajaba casi a gatas; pero a la tercera semana ya me permití subir saltando escalones y bajar con mayor seguridad. Aprendí a escuchar hasta las sombras, a sentir hasta la presencia más sigilosa detrás de mí. A veces me hacían sentarme en un punto recluido por largos minutos sin saber cuándo ni qué atacaría, solo para obligarme a estar alerta y que mis sentidos se activaran cuando el golpe llegara al fin; si lo esquivaba era un punto a mi favor, de lo contrario implicaba media hora de castigo en una lucha a mano limpia con el más fornido de los aprendices.
Otra de las cosas que hacía a ciegas era escalar, ya sea con cuerda o por medio de las rocas dispuestas para esta actividad. En poco más de treinta días ya me movía como una araña por las paredes; ciega, pero eficaz.
No obstante, lo mejor eran los duelos. Aprender a usar los distintos tipos de hojas en combate era mi anhelo, pero el maestro Aer se había negado a empezar con esas clases hasta que mejorara en venenos. Por ello, Ares y Leo se convirtieron en mis mentores, todos los días, una hora después de finalizar el entrenamiento oficial.
—No, princesa —dijo Ares al parar uno de mis ataques con su escudo. Con una sonrisa de niño en un patio de juegos, él dio una estocada y redujo mi espacio de ataque, obligándome a jugar a la defensiva.
Ares usaba un florete letal, parecido a los de la esgrima, junto con un escudo no más grande que el puño de Leo. Yo sostenía dos cuchillas delgadas y semicurvas de las que me había enamorado, extasiada con el poder y la agilidad que me conferían. Aquellas armas vestían más que cualquier diamante y me daban más imponencia que ningún tacón.
Tanto tiempo hastiada de la monotonía de los juegos de belleza relegados a las mujeres, sin saber que había otros juguetes disponibles, sin haber probado la adrenalina.
Me gustaba bailar con Ares, porque eso era lo que hacíamos, jugar con los movimientos de nuestros pies, girar con la gracia de una mariposa y con la eficacia de una serpiente. Si él lo hubiera querido, me habría cercenado en más de una ocasión, pero era paciente y se divertía al enseñar. Además, yo me volvía más capaz y menos dependiente de su compasión.
Me defendí de un nuevo ataque suyo, hoja contra hoja, filo con filo. Su presión me ganaría, acabaría por desarmarme o pegarme a la pared y no quería usar mis dos hojas contra su florete, así que di un último empujón con todo mi peso para desequilibrarlo lo suficiente, agacharme y girar por debajo de su codo hasta posicionarme a su espalda. Él no tardó en ponerse en guardia de un giro limpio.
—¿Qué tal es tu príncipe, princesa?
—Lo sabría si lo conociera.
Esquivé una estocada suya y reí satisfecha por la sensación.
—Por como amenazaste el primer día, se diría que son muy íntimos.
Bufé y procedí a lanzar una sarta de ataques distintos que él esquivó por la gracia de sus ágiles pies y la velocidad de sus manos.
—A Sargas no le conozco ni la sombra.
—Oh, ya nos estamos sincerando. ¿Significa que ya somos amigos? ¿Me toca contarte mi color favorito?
Me reí y probé un truco de pies que me había enseñado él. Paso, paso; tajo, estocada; giro, agachada, tajo bajo y arriba de nuevo con paso, estocada, paso, tajo. Me las esquivó todas, por supuesto, se sabía esa coreografía mejor de lo que deletreaba las cuatro letras de su nombre.