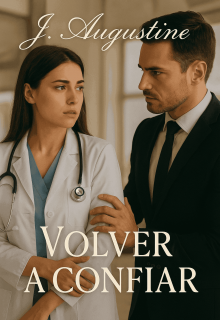Volver a Confiar
Capítulo 15 – Kilómetros y silencios
No quiso volver a casa. El silencio de esas paredes sería demasiado ruidoso. Cada rincón estaba impregnado de ausencias, de conversaciones a medio terminar, de planes que ya no tenían sentido. En vez de girar hacia su barrio, Valeria condujo hasta el parque más grande de la ciudad. Aparcó, se ató las zapatillas con movimientos automáticos, como si el cuerpo supiera qué hacer mientras la mente vagaba en otra parte. Comenzó a correr.
Al principio, el aire fresco de la mañana le quemaba los pulmones, un ardor seco que parecía advertirle que se detuviera. Pero ella no lo hizo. Aceleró el paso. Pronto, el ritmo de sus zancadas y el golpeteo constante de sus zapatillas contra el pavimento se volvieron una especie de mantra. El mundo exterior desapareció. No pensaba. No sentía. Solo corría.
Kilómetro tras kilómetro, intentó dejar atrás el peso que le oprimía el pecho, esa presencia muda que se instalaba en el centro de su cuerpo desde hacía semanas. Se concentró en el sudor que le corría por la frente, en el latido acelerado de su corazón, en la respiración cada vez más agitada que llenaba y vaciaba sus pulmones como si con cada exhalación pudiera expulsar el dolor.
En una de las vueltas, justo cuando doblaba por el sendero de los árboles altos, creyó ver una silueta familiar apoyada junto al tronco de un roble. Inmóvil, observándola. Su corazón dio un salto, tropezó con su propio paso.
—¿Matías? —susurró sin detenerse, la voz quebrada por el esfuerzo. Parpadeó. Ya no había nadie. Solo ramas movidas por el viento, hojas secas sobre la tierra. Quizá era solo su imaginación. O una parte de su mente que aún no aceptaba que él ya no estaba.
Cuando por fin se detuvo, con las piernas temblando y el pecho a punto de estallar, sintió que algo de la tensión se había drenado. No era alivio. Era agotamiento. El hueco seguía ahí, intacto, como una herida que se niega a cerrar.
Ese día no quiso volver a pensar. Se refugió en todo lo que pudiera mantenerla ocupada: limpió su departamento con una energía casi obsesiva, fue al supermercado aunque no necesitaba nada, cocinó platos elaborados que luego ni siquiera probó. Reorganizó su armario por colores, por temporadas, por texturas. Ordenar lo externo para no enfrentar el caos interno.
Nada funcionó.
Así pasaron los días. Corría cada mañana hasta que sus músculos ardían, como si el dolor físico pudiera competir con el otro. Salía a caminar por la ciudad sin rumbo fijo, se sentaba en cafés abarrotados de desconocidos solo para no sentirse tan sola. Escuchaba conversaciones ajenas como quien observa una vida que ya no le pertenece. Al final, siempre volvía a casa con el mismo nudo en el estómago, una maraña de emociones que no sabía cómo desenredar. Dormía poco y hablaba aún menos.
Su abuelo, Marcos, la llamaba con frecuencia. Siempre a la misma hora, con la misma preocupación disfrazada de rutina. Ella respondía con frases cortas, de voz neutra:
—Estoy bien, abuelo. Solo ocupada.
Pero la verdad era otra. Él lo sabía. Conocía demasiado bien ese tono que usaba para esconder la tristeza. Hacía tres dias que no la veía, y eso lo inquietaba más que cualquier rumor o problema de negocios. En sus años, había aprendido que el silencio de alguien que sufre grita más que cualquier palabra.
Finalmente, el calendario se detuvo en la fecha marcada desde hacía meses: el día de la gala. El primer evento que tanto esperaban. Las luces ya brillaban en la ciudad, cubriendo fachadas y avenidas como una promesa de celebración. Los preparativos estaban listos: vestidos planchados, discursos ensayados, fotógrafos convocados.
Y Valeria, frente al espejo, sintiendo que no estaba lista para nada.
La tela suave del vestido le rozaba la piel como una caricia ajena. Se había maquillado con precisión, cubriendo ojeras y cansancio, pero sus ojos seguían siendo los mismos: tristes, distantes. Se miraba sin reconocerse del todo. No era la mujer segura que acostumbraba a caminar con paso firme por le hospital. Era una sombra. Una versión rota que intentaba parecer entera.
Afuera, el coche esperaba.
Dentro, el vacío amenazaba con tragársela.
Se apoyó en el lavamanos, respiró hondo y cerró los ojos. No sabía si tenía fuerza para enfrentar la noche. Pero sí sabía que no podía seguir huyendo para siempre.
#475 en Joven Adulto
#5579 en Novela romántica
romanance reconciliacion amistad, romance o, romance corazn roto
Editado: 25.08.2025