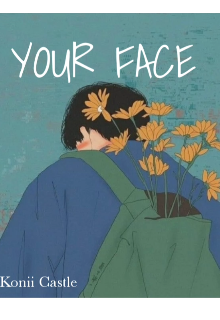Your face (borrador)
Episodio 30
Narrador omnisciente
Eran las once de la mañana del primero de noviembre.
El día estaba hermoso, los pájaros cantaban y -como era costumbre por esos lares- ya se respiraba Navidad en el aire, a pesar de que apenas había pasado un día desde que el mes de los fantasmas había terminado.
Esa sensación de magia y alegría flotaba en el ambiente, inevitable, contagiosa.
Pero no para Blues Mogüel.
Una jovencita con uno que otro trauma y serios problemas para controlar su adicción a la comida picante. Blues no sintió ni una pizca de magia cuando abrió los ojos, a regañadientes, cegada por un rayo de luz directo a la cara.
Gruñó con irritación.
Se levantó y caminó a la ventana pisando fuerte, como si el sol fuera el culpable de todo.
¿Quién demonios la había dejado abierta-?
Pero entonces, antes de que pudiera terminar su queja mental, apenas tres pisotones después de haberse levantado, se dió cuenta de que su “habitación" se había vuelto diez veces más grande. Frente a ella ya no estaba su muy conocida ventana de tamaño promedio; en su lugar, inmensos ventanales inundaban la estancia de luz solar, dando tanta luminosidad que podía pasar perfectamente por la entrada al mismísimo paraíso. Parecían burlarse de ella, desafiantes, diciendo: “A ver, ciérrame si puedes"
Blues soltó un jadeo, los ojos desorbitados mientras escaneaba el lugar con rapidez. La habitación era enorme, abierta, y desde el centro se alcanzaban a ver los pisos superiores como si estuviera atrapada en una estructura sin techo ni límites. Otro jadeo, más tembloroso, se le escapó de la garganta. ¿Dónde concha estaba?
Corrió por todo el piso, intentando reconstruir la noche anterior: Salir con Angie y MJ, la repentina aparición del engendro de su hermano... y luego, nada. Un vacío absoluto.
Un ataque de pánico la sacudió de golpe. Se inspeccionó el cuerpo frenéticamente, buscando alguna herida con puntos, una rajadura, cualquier señal que evidenciara qué órganos le habían extraído mientras estaba inconsciente. Pero para su alivio -y su sorpresa-, no encontró nada extraño.
- Un momento... - se detuvo en seco. Un recuerdo la golpeó de pronto: su atuendo no era en absoluto el mismo con el que había salido de casa.
Llevaba puesta puesta una especie de ¿Camisa? ¿Vestido? Era feísimo. Le llegaba a las rodillas y despedía un aroma marcadamente masculino.
- Ay no... - se alzó la gigantesca prenda. Debajo, aún llevaba los shorts que se había puesto bajo la falda el día anterior. Soltó un suspiro fuerte, dejando escapar el aire que llevaba conteniendo desde que despertó. Temía que alguien hubiese invadido su cuerpo. El hallazgo la tranquilizó apenas un poco.
- Pero eso no garantiza absolutamente nada - se dijo a sí misma, en voz baja, como si lo obvio necesitara ser dicho para hacerlo real - Pudieron habérmelo puesto de nuevo...
Su voz tembló. Todo a su alrededor empezó a dar vueltas.
Incluso si no había habido “penetración" también existían otras formas de abuso. Y el hecho de que no llevase nada más bajo esa camiseta la hacía sentirse brutalmente expuesta. Tragó saliva con dificultad, cruzando los brazos sobre el pecho de forma automática. Miró alrededor, buscando desesperadamente una salida. No sabía dónde estaba. No sabía cómo había llegado allí. Ni siquiera si seguía en el mismo país.
Corrió hacia la primera puerta que alcanzó a ver, la abrió de golpe. Nada. Solo un baño enorme, innecesariamente lujoso. En otra situación, se habría echado en el suelo para admirar la arquitectura.
Pero no hoy.
Abandonó la puerta abierta y siguió corriendo. La siguiente la llevó a un ropero que bien podría alojar a cien personas, cómodamente.
- ¿Qué clase de narcotraficante necesita un armario así? - murmuró.
Durante los quince minutos siguientes, corrió como un ratón desesperado, abriendo y cerrando puertas al azar, sin lograr dar con la salida ni siquiera por casualidad.
- ¿Qué clase de maniático necesita todas estas puertas? - gritó, jadeando.
¿Debería subir a los pisos superiores?
Sin muchas opciones, subió las escaleras de dos en dos. El segundo piso la recibió con un salón de juegos sin puertas visibles. El tercero, con una pared entera llena de estantes de vidrio repletos de cajitas de té.
- ¿Qué...? - murmuró, olvidando por un instante el terror. Había tés de todos los colores y sabores, flores que no había escuchado nunca en su vida. Llena de curiosidad, siguió avanzando, adentrándose más en el piso. De pronto, se topó con una pequeña cocina y una sala acogedora al fondo.
- Alguien aquí es fanático del té... - murmuró, maravillada.
Pero no había tiempo para eso. Tenía que salir. Ya.
Dejando atrás el insólito santuario de té, subió al siguiente piso con el ceño fruncido.
- ¿Y ahora una cancha de básquet? - murmuró, perpleja - ¿Qué clase de cuarto es este?
Blues empezó a pensar que quizá no estaba en una simple habitación, sino en algún tipo de residencia compartida. Eso tenía mucho más sentido. Era absurdo que semejante despliegue fuera para una sola persona.
Sacudió la cabeza. No era momento para teorías.
Tenía que salir de ahí.
Escaneó el lugar con la mirada, ansiosa... y bingo: una puerta. Caminó hacia ella con cautela, casi conteniendo la respiración, rogando al universo que ésta vez sí la llevara a algún sitio útil. Y, con suerte, a la maldita salida.
°°°°
Una vez dentro, todas sus esperanzas se derrumbaron.
No había pasillo, ni señales, ni una pista mínima de dónde carajos estaba. Solo un cuarto pequeño, lúgubre y con pinta de almacén abandonado. Iba a dar media vuelta cuando algo en el suelo llamó su atención.
Una fotografía.
Estaba tirada justo al pie de la puerta. Se inclinó y la recogió con cuidado. Le faltaba un pedazo y los colores estaban algo deslavados, pero aún así se distinguían con claridad los dos protagonistas.