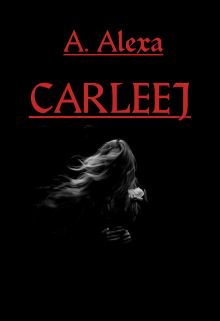A. Alexa. Carleej
2
Afueras de Antarías, varios meses antes de la muerte de Sander
Zeira se quitó la capucha, dejando que su pelo rubio se deslice por su espalda, enmarañándose con los pliegues de la capa que la protegía del frío. Su criada —una muchacha torpe y estúpida, cuya única virtud era su mudez— titiritaba a unos pasos de ella, apretujándose en su capa roída y observando con los ojos desorbitados a la anciana. El olor a la hierba y las especies llenaba la pequeña cabaña, confiriéndole una atmósfera entre agradable y tenebrosa. La oscuridad que reinaba ahí adentro —a pesar de ser mediodía— le erizaba los pelos, pero Zeira no se dejó llevar por esas sensaciones desagradables. Se mantuvo erguida, sentada en un banco de madera, mirando fijamente a la vieja. Esta la ignoraba, concentrada como estaba en su labor, aunque Zeira sabía que estaba atenta a lo que sucedía a su alrededor.
—La maldición de las mujeres Bahim. —La escuchó susurrar, pero como no estaba hablándole directamente a ella, no se dio por aludida. Aún, la sola mención de una maldición la lleno de inquietud y congoja.
El silencio volvió a apoderarse de la pequeña estancia, solo con el ocasional burbujeo de lo que sea que la vieja cocinaba interrumpiéndolo. Zeira se entretuvo observando en torno a sí, aunque no era su primera vez en ese lugar, nunca se detuvo a mirarlo detalladamente. Un catre con un colchón que había visto mejores días, una estufa ennegrecida por el uso y una mesa a la cual le faltaba una pata eran todo el mobiliario de la vivienda. Lo único que parecía cuidado con esmero eran las vitrinas donde la mujer guardaba sus hierbas y pócimas, saltaba a la vista que era su santuario. La madera que otrora cubría el piso también estaba negra y en algunas partes derruida, dejando que la tierra y la vegetación volvieran a encontrar su camino a la superficie. Zeira no podía imaginar que un ser humano podía vivir en esas condiciones y no volverse loco de la angustia, pero la mujer parecía muy satisfecha consigo misma.
—¿La has escuchado? —Su voz la arrancó de los pensamientos sobre su estilo de vida y alzó la cabeza para mirarla. La mujer tenía una ceja alzada, estaba parada al lado de la estufa y en sus manos se encontraba un cucharón. Lo mecía en el aire, como si no le importará que su contenido goteara y salpicara las paredes ya de por sí lamentables.
—Claro que sí. —Temió que su voz no haya sonado tan clara como ella quería, pero la anciana no le dio más importancia. Se volvió a sumergir en su labor, ignorándola una vez más.
La ira trepó por el cuerpo de Zeira, envenenando su sangre. Esa mujer era nadie en el reino y se atrevía a dejarla esperando por horas ya, lanzando uno que otro comentario cada media hora. Apretó los puños en un intento de tranquilizarse, la necesitaba y no podía tenerla de enemiga. Debía aguantarse, fingir que no le molestaban sus desplantes si quería que la ayudara.
—Entonces, ¿por qué estás aquí?
—Porque Usted es la única que puede ayudarme. —Las palabras le rasparon la garganta mientras salían, se sentía humillada y denigrada ante una sierva. Además, la vieja no mostraba signos de respetarla, de respetar su título. Se comportaba como si tuviera en su casa a una mujer cualquiera, no a la reina de Brektak.
—Las mujeres Bahim nunca podrán concebir un hijo. —recitó la mujer, ignorando sus palabras anteriores. Zeira sintió que se estaba burlando de ella, le echó una ojeada a la criada y su mortificación fue en aumento al ver que ella también se había dado cuenta.
—Y Usted es la bruja más poderosa del reino. —replicó, apelando a su ego. Ambas sabían que aquello no era verdad, ambas sabían que era simplemente una hechicera mediocre, pero era la única que estaba dispuesta a trabajar a espaldas de su monarca.
—Puedo ayudarte. —La mujer finalmente dejó el cucharón en la olla y se giró hacia ella, regalándole toda su atención.
—¿Cómo?
Zeira no recordaba a ninguna mujer de la casa gobernante de Bahim que haya tenido un hijo. Por eso, sus líderes se casaban con mujeres de otros lares, cuanto más alejados, mejor, temiendo que la maldición se propague también a las demás familias de la región. Sus tías habían vivido como dos solteronas toda su vida, su hermana Anan había muerto de tristeza ante ese destino tan cruel y Zeira no estaba dispuesta a rendirse. Su deber era procurarle a un heredero al monarca y no iba a renunciar a la posición que le traería ser la madre del futuro rey.
—Las mujeres Bahim nunca podrán concebir un hijo… —repitió la mujer, su voz cantarina quitándole varios años de encima; por un momento pareció una niña jugando un juego de lo más divertido—… con su marido. —finalizó con un batir de palmas.
Zeira se la quedó mirando por unos largos minutos, sin saber cómo entender sus palabras.
—¿Eso qué significa? —La mirada que le dedicó la anciana la hizo sentir tonta, pero era un precio bajo a pagar por la posibilidad de engañar a la tradición.
La vieja echó mano de un frasco pequeño, lleno de un líquido rojo sangre. Zeira se encogió sobre sí misma cuando se lo puso en la mano, disimuló un escalofrío.
—Podrás concebir con otro hombre. —Le explicó, con una sonrisa llena de sorna—. Pero, no con tu marido. —aclaró.
—¿Está segura de eso? —Por la sombra en sus ojos se dio cuenta de que no lo estaba. Era solo una interpretación de la leyenda que no tenía manera de demostrar que era cierta.
—Claro que no, niña. —Dio un manotazo al aire, de repente su aire jovial y la diversión se esfumaron de sus facciones—. Solo ella sabía leer estas cosas. —Escupió, Zeira la acompañó en el sentimiento; ella no era santo de su devoción tampoco—. Tómalo o déjalo. Es lo único que te puedo ofrecer.
—¿Y esto? —Le enseñó el frasco que tenía entre sus dedos. La vieja tardó unos segundos en reconocerlo y recordar que ella misma se lo había dado apenas minutos antes.