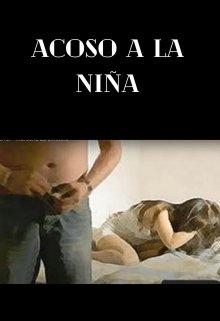Acoso a la niña
Acoso
Carla había pedido unas pizas de jamón y queso. El aroma de la inigualable piza cubana podía sentirse en el comedor cuando Paula llegó.
—Siéntate aquí en el sofá, que estaremos más cómodas. Te traigo una cerveza, que están congeladitas —dijo Carla, mientras la chica se acomodaba.
—Sí, porfa, es que hace tanto calor.
Las dos chicas se sentaron, cada una con un vaso y una botella en la mano. Carla puso un disco de Paul Mauriat.
— ¿Te gusta la música instrumental? —quiso saber la anfitriona.
—Sí, es muy bonita. Me gusta mucho la orquesta de Franck Pourcel.
— ¿Traigo las pizas? —y señaló a la cocina.
—Sí, por favor, que tengo tremenda hambre.
—Y yo —ambas rieron. Carla trajo las pizas y se sentó junto a ella—. Háblame de ti, Paula.
— A ver, tú no estás intentando ligar conmigo, ¿verdad? —dijo la chica, un poco cortada.
—No, de ninguna manera —rio Laura—. No soy lesbiana.
Paula respiró aliviada.
—Perdona. No tengo nada en contra de las preferencias sexuales de cada persona, pero últimamente me entran más mujeres que hombres. Y no sé por qué. Y al ver comida, cerveza, y música … pensé que … lo siento.
—Bueno, a veces pasa. A mí también me ha entrado alguna que otra chica. Pero eso no tiene importancia. Háblame de ti Paula. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como jinetera —chicas que se acuestan con extranjeros por dinero—?
—Hace ya unos cuantos años. Yo era demasiado joven —suspiró.
—¿A qué edad comenzaste a trabajar en esto?
—A los 13. Tengo la autoestima muy baja —dijo con una tímida sonrisa.
—No sé por qué —le espetó Carla—, eres preciosa.
Paula era una chica delgada y más bien alta. Blanca, con un pelo larguísimo y ondulado, y unos ojos azules preciosos. Los labios perfectos, al punto que parecían dibujados. Los senos eran medianos, pero tan prominentes que al verla, cualquiera pensaría que trataban de salirse de la camiseta que llevaba puesta, la cintura estrecha y nalgas empinadas, muy bien redondeadas.
—Mi niñez no fue fácil —y quedó mirando un rato hacia el suelo—. Soy única hija. Padres divorciados. Mi padre se fue para Estados Unidos cuando yo tenía dos años y jamás se ocupó de nosotras. Mi madre trajo un hombre a vivir a la casa. Era mucho más joven que ella. No sé si porque estaba enamorada o porque ella le sacaba diez años, lo cierto es que veía por los ojos de él. Yo iba a cumplir diez.
El hijo de puta empezó a toquetearme a escondidas. Primero lo hacía por arriba de la ropa. Recuerdo que estaba en cuarto grado. Yo no sabía casi nada de sexo. Solamente lo que había aprendido en clases. Las amiguitas que tenía no hablaban de eso. Es que éramos niñas, coño. No había que hablar ni saber de sexo con 9 años.
Él se acercaba a mí y me decía que quería jugar conmigo. Me hacía cosquillas, y eso a mí me daba risa. Un tiempo después empezó a abrazarme y a darme besos en la barriga y en el cuello. Yo quería ver en él al padre que nunca tuve, porque nunca supe lo que era un padre, Carla.
Mi madre pasaba el día fuera de la casa, trabajando, y a veces tenía el turno de madrugada. Él estaba conmigo la mayor parte del tiempo. Trabajaba manejando un camión que casi siempre estaba roto, y la empresa le pagaba el 70 por ciento del salario, en la casa. Arreglaba el camión y a la semana se volvía a romper. A veces me llevaba a dar vueltas con él, sentada a su lado, en la cabina.
Cuando mi madre tenía el turno de noche, él se pasaba a mi cama. Me decía que no quería que yo pasara frío, aunque casi nunca hacía frío. Entonces empezaba a tocarme por debajo de la ropa, aunque nunca me había obligado a desnudarme.
Paula comenzó a llorar. Carla se acercó más y la abrazó.
—No tienes que seguir contándome —le dijo—. Ya me imagino el resto.
—No, no te lo imaginas —dijo Paula—. Déjame contarte hasta el final, porque todo aquello lo llevo clavado como un puñal, y muy poca gente lo sabe.
Recuerdo que ya llevaba más de un año viviendo en mi casa. Había seguido toqueteándome, pero siempre con la ropa puesta. La relación de él con mi madre era más bien violenta. Más de una vez le vi moretones en los ojos, que trataba de disimular con gafas de sol.
Mira Carla, tal vez te preguntarás por qué no hablé con ella, por qué no lo denuncié a la policía. La gente en estos casos se hace mil preguntas, pero la angustia y el terror que vive un niño acosado sexualmente, no se puede describir con palabras. Solo aquellos que hemos pasado por eso lo sabemos. Los padres se confían y no se dan cuenta que la mayoría de las agresiones vienen de personas cercanas a los niños, y muchas veces de personas que conviven con ellos.
—Te entiendo —y apretó su brazo, para confortarla.
—A los 11 años ya yo tenía la regla. Había desarrollado bastante. Una tarde llamó mi madre al teléfono de mi vecina, porque nosotros no teníamos. Dijo que le habían pedido que doblara el turno, porque una compañera no iría a trabajar. Volvería al otro día por la mañana.
Pensé que él no estaba en la casa. Me acababa de bañar y salí en blúmer —bragas— y ajustador —sujetador— a buscar la ropa en mi cuarto. Cuando lo vi acostado en mi cama, por poco me muero de miedo. Mi primer instinto fue salir, pero desde la cama, empujó la puerta, que la tenía al lado y se puso de pie. Él nunca me había visto en blúmer. Me dijo que ya era una mujer, que me quitara todo. Me quedé petrificada. Hubiera gritado, pero te juro que no me salía la voz. Intenté salir, pero me agarró por el brazo y me tiró sobre la cama. Me miró fijamente y me dijo que, si decía algo a mi madre o a alguien, antes de que lo cogieran preso, nos mataba a las dos. También me dijo que le diría a mi madre que yo le estaba zorreando.
Lo demás, no te lo voy a contar en detalles, porque todavía me duele el alma. Me violó en mi propia cama. Me quedé hecha un ovillo, encogida, en posición fetal. Quería llorar, pero no podía. Así estuve mucho tiempo, en shock. Cuando reuní fuerzas, me levanté, volví al baño y me duché, hasta que la piel me ardía de tanto jabón que me di. Fue la ducha más larga de mi vida. Cambié las sábanas y me volví a acostar. Él se había ido.