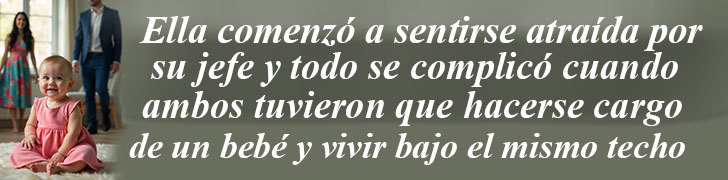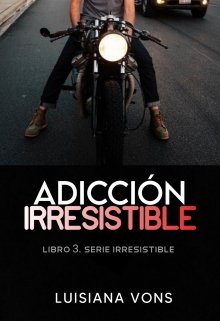Adicción Irresistible ©
1|De regreso a ti.
MAXINE.
Mi familia tiene muchísimas reglas que me han impuesto desde que era una nena; sin embargo, entre todas ellas, existe una sola regla que no puedo permitirme quebrar bajo ninguna circunstancia: formar ningún tipo de relación con algún miembro de la familia Janssen.
Todo fuese más sencillo si los Janssen no fuesen todos hombres atractivos y cabezas huecas; pese a ello, no me ha costado mucho esfuerzo mantenerme a distancia de ellos. Los dos hermanos mayores, Micah y Mikhail Janssen, son adultos ahora. Tienen las mismas edades que mis dos hermanos mayores, Kevin y Kay Collins; y siguiendo las reglas entre las familias, ninguno mantiene ningún lazo amistoso entre ellos. Todos respetan el acuerdo.
Pero no todo es tan fácil en la vida. Además de los primogénitos, se encuentra el hermano menor de los Janssen; Mickey Janssen. Un verdadero dolor de cabeza para la familia Janssen.
Nadie me ha explicado nunca del todo sobre cómo comenzó toda esta discordia que hasta la actualidad sigue manteniéndose tan viva como desde el primer día que inició. Solo hago lo que mis hermanos me dicen que haga, y lo que mi madre me exige que haga, mantener a la familia Janssen fuera de mi vida. Corrección, de nuestras vidas.
Siendo sincera, no ha sido siempre de esta forma. Cuando era más chica compartía la misma clase con Mickey. Él tiene mi misma edad, por ende, siempre ha estado más próximo a mi entorno y a mi círculo amistoso. Recuerdo que solía ser un nene retraído, siempre de pocas palabras, y ello solía divertirme. Me gustaba hacerle sentir agobiado, y como niña al fin, hacerle maldades y travesuras de niños que no piensan mucho.
Sí, aún puedo recordar aquellos momentos. Mickey era un niño lindísimo. Tenía una brillosa cabellera amarilla, solía usar un flequillo sobre la frente y siempre me miraba con aquellos ojitos azules como el cielo. Me acercaba solo porque me gustaba ver cuando sus mejillas redondas se encendían en fuego ferviente cada vez que le arrojaba un insulto o le arrancaba sus colorcitos para pintar.
Solo debo recordarme que las cosas no se mantienen de la misma manera para siempre. Nada perdura para siempre.
Los años fueron avanzando a medida que los días transcurrían. Las páginas en el calendario se agotaban. Solíamos ser amigos a escondidas. Él me permitió entrar en su vida, y solo lo eché todo a perder cuando, inocentemente, nos besamos en aquel campamento de verano a los ocho años. Seguíamos siendo unos niños con sentimientos no manipulables y corazones puros. No mentiré. No fue mi primer beso pero se ha quedado estancado todos estos años en mi memoria. Siempre he sido una chica precoz, anticipándome siempre a mi turno de vivir. Volar antes de despegar. Correr antes de caminar. Amar antes de… olvidar.
Mamá nos encontró. En ese preciso instante acababa de llegar para llevarme devuelta a casa, y nos vio, besándonos. Un simple e inocente beso de niñitos. Pero fue todo en un instante, y se volvió una tragedia entre nuestras familias. La semana siguiente fui enviada a una academia para niñas católicas hasta que me expulsaron de allí cuando cumplí los diecisiete años, ya cursando mi último año de la preparatoria, por lo que a mamá no le quedo más remedio que inscribirme en la única preparatoria privada de la ciudad.
‹‹Solo será un año›› pensé. Solo un año para ser libre completamente e irme para conocer el mundo.
Nunca he sido del tipo de chicas que sueñan con graduarse de toga blanca por su extraordinario rendimiento académico para ingresar a una prestigiosa universidad. Mis sueños han sido siempre los mismos: cumplir la mayoría de edad para ser tan libre como las aves del cielo.
Todos en la ciudad me conocen como la Collins problemática. La que le ha causado dolores de cabeza y hemorragias a la familia perfecta. La grieta. La oveja negra de la familia Collins. Todos estaban felices por mi partida a los ocho años. Y este año me verán una vez más causando, incluso, más problemas que antes.
Justin se encuentra sentado en la orilla de mi cama. Sus dedos jugueteando con el anillo en su dedo medio, impaciente.
—No entiendo por qué querías regresar a esta aburrida ciudad de mierda —comenta, seco. Mantiene su grisácea mirada sobre sus dedos.
Termino de trazar con lápiz negro la línea de agua de mis ojos, y le enfoco por medio del espejo. Mis labios pintando una sonrisa perversa.
—El convento era una mierda. Esta ciudad es… —ladeo la cabeza—, mi cuna de nacimiento. No está tan de la mierda, Justin. —él emite un gruñido escondiendo su rostro debajo de la almohada indicándome que no está en lo absoluto de acuerdo con lo que acabo de responderle.
Saca la cabeza de regreso a la superficie, y curva los labios en dirección al suelo. Extrae su celular del bolsillo de su pantalón, y lo mira con atención.