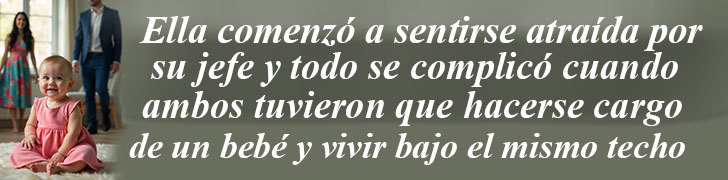Agencia de venganza
Capítulo 3: El Karaoke de la Esquina
El karaoke de la esquina, un establecimiento famoso en los barrios bajos por su decoración kitsch que desafiaba cualquier noción de buen gusto —luces de neón parpadeantes en tonos chillones, paredes cubiertas de grafitis amateur y un escenario improvisado adornado con cortinas de lentejuelas deshilachadas— estaba esa noche más bullicioso y caótico que de costumbre. La cacofonía de risas estridentes, conversaciones superpuestas y el aroma dulzón y artificial de los cócteles baratos llenaba el aire. Grupos de amigos con copas en mano y parejas abrazadas llenaban las mesas de fórmica, mientras una mujer de mediana edad, con un vestido demasiado ajustado y una peluca rubia ladeada, se entregaba a una interpretación apasionada pero vocalmente desafortunada de un clásico del pop latino, ignorando olímpicamente las notas desafinadas que resonaban con eco por todo el local. Pero en medio de esta atmósfera de despreocupación y diversión amateur, dos grupos con agendas muy diferentes y una tensión latente se encontraban inmersos en un tenso y silencioso juego del gato y el ratón.
En una mesa estratégicamente ubicada en una esquina menos iluminada, cerca de la salida de emergencia, Las Erinias observaban con una mezcla de satisfacción y cautela el pequeño caos que habían orquestado. La pista falsa, sembrada cuidadosamente en los foros y canales de información que sabían que Los Centinelas monitoreaban, había funcionado a la perfección.
Como peces hambrientos mordiendo el anzuelo, varios hombres de aspecto elegante y con una seriedad casi fúnebre, claramente fuera de lugar en ese ambiente festivo, habían entrado al karaoke, escaneando el lugar con miradas inquisitivas en busca de una inexistente reunión de esposas infieles.
—Míralos —murmuró Reina, con una sonrisa sardónica mientras fingía sorber lentamente de un cóctel de color azul eléctrico que apenas había tocado. Sus ojos, ocultos tras sus largas pestañas oscuras, seguían los movimientos de los intrusos con la precisión de un radar—. Caminan como si fueran dueños del mundo, con esa arrogancia que solo el privilegio puede otorgar.
—Son Centinelas, eso creen —respondió Valeria, ajustando con un movimiento imperceptible el cuello alto de su impecable blusa blanca de seda. Su mirada afilada y analítica no perdía ni un solo detalle de los movimientos de los hombres, registrando sus expresiones, su lenguaje corporal y la forma en que interactuaban con el entorno.
Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y mostrando una sonrisa divertida que iluminaba su rostro. Dio un sorbo lento y teatral a su margarita con sal. —Oh, pero hay que admitirlo, son... interesantes. Con esa aura de misterio y ese aire de hombres de negocios con algo que ocultar.
Reina levantó ambas cejas con una expresión divertida. —¿Interesantes? ¿Guapos? Reina, no te andes con rodeos. Dilo claramente.
Isabela chasqueó la lengua con una risita divertida, aunque sus ojos brillaban con una intensidad observadora.
—Bueno, no se puede negar que tienen su atractivo. Aunque sean nuestros enemigos declarados, hay algo en ellos... una cierta determinación, una intensidad en la mirada... que resulta, digamos, intrigante.
Mientras tanto, al otro lado del karaoke, Los Centinelas, liderados por un Adrián Velasco con el ceño ligeramente fruncido y la mandíbula tensa, estaban recorriendo el local con una atención meticulosa, analizando cada rostro y cada grupo de personas. Aunque un karaoke de mala muerte no era precisamente el tipo de escenario en el que normalmente desplegarían sus sofisticados métodos de vigilancia, la pista que habían recibido, aunque les pareciera sospechosamente obvia, era demasiado tentadora para ignorarla por completo.
Adrián detuvo su escaneo visual del ambiente, sus ojos azul intenso recorriendo la decoración estridente con una expresión de ligero disgusto. Su postura firme y erguida, su traje oscuro impecable y su mirada calculadora lo hacían destacar notablemente entre los clientes casuales y ruidosos del local.
—Esto es una pérdida de tiempo —dijo con un tono bajo, casi un murmullo, pero con una firmeza que no admitía discusión—. No hay nada aquí que se parezca remotamente a una reunión secreta.
Diego, siempre con esa aura de relajación estudiada, se apoyó casualmente contra una columna cubierta de espejos rotos, observando a las personas con una sonrisa despreocupada que no llegaba a sus ojos avellana.
—Relájate un poco, Adrián. Quizás esas escurridizas mujeres son más astutas de lo que pensamos y están justo delante de nuestras narices, disfrazadas de aficionadas al karaoke. Nunca subestimes a tu enemigo, ¿no te enseñaron eso en la academia?
Sebastián, con su habitual concentración, revisó la pantalla de su tableta de diseño, ajustando ligeramente sus gafas de montura negra mientras hablaba con su tono de voz calmado y analítico.
—Tengo un rastro débil, pero consistente. Tres mujeres. En la esquina noroeste. Su actividad en redes sociales y sus patrones de comunicación coinciden con algunos perfiles que hemos estado rastreando.
Adrián siguió la dirección de la mirada de Sebastián y, al hacerlo, sus ojos se encontraron directamente con los de Valeria, quien sostenía su vaso con una elegancia calculada, su mano adornada con un anillo de plata que brillaba tenuemente bajo la luz roja. El instante se prolongó durante unos segundos que parecieron una eternidad, como si ambos estuvieran midiendo al otro en silencio, evaluando sus fuerzas y sus intenciones. En ese breve lapso, el ruido del karaoke pareció desvanecerse, las mesas cercanas se difuminaron en un segundo plano y una palpable tensión comenzó a llenar el aire entre ambos grupos.